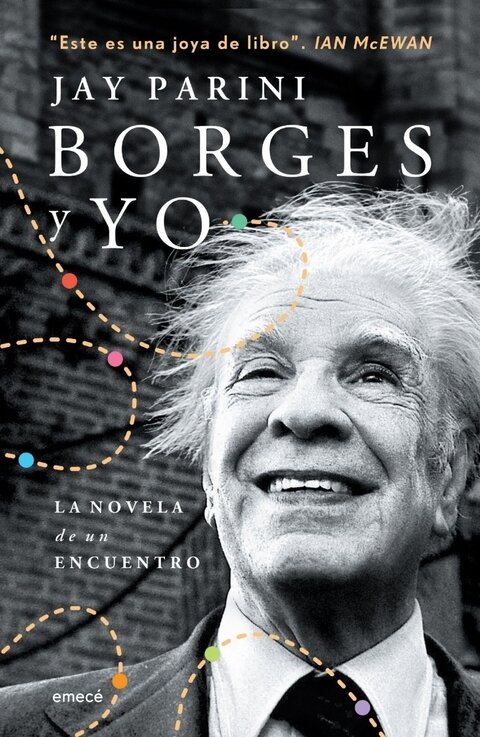Como un Quijote montado en su Rocinante ahí va Borges por los caminos de Escocia, entusiasmado por recorrer las Tierras Altas. La historia tanscurre en 1971 y su hipotético escudero es quien narra, un estadounidense de 22 años llamado Jay Parini, que se ha refugiado en Saint Andrews para escaparle a la guerra de Vietnam, con la excusa/argumento de hacer una tesis universitaria sobre el poeta George Mackay Brown. El muchacho anda en un Morris Minor del ’57 un tanto cachuzo: el Rocinante. Y Borges, ya con más de setenta, ciego, quiere sentirse por unos días “libre como el viento del oeste”: se ha separado hace poco de Elsa (Astete), un matrimonio que fue un error, dice, y también que está enamorado de María Kodama. Para provisoriamente en lo de uno de sus traductores, el poeta Alastair Reid, al que una urgencia le impide seguir de anfitrión: ¿podrá hacerse cargo Parini? Enseguida, en un impulso, Borges le propone la aventura: “Descubriremos juntos este país de las maravillas. Conozco los puntos del mapa: Perth, Aviemore, Inverness. ¡El lago Ness y su monstruo, Grendel! ¡El campo donde se peleó la batalla de Culloden! Mirar un mapa de las Tierras Altas es como recitar poesía”.
Novela de un encuentro, rutera, de iniciación, de referencias literarias: de eso va Borges y yo, la historia que a cincuenta años de aquello narra Parini, profesor de literatura inglesa en Vermont, colaborador de The Guardian, novelista, biógrafo de John Steinbeck, Faulkner, Gore Vidal, a quien le gusta hablar para referirse a su libro de “memoria novelada”, cuyas peripecias de transformación cuenta en el epílogo: “Huelga decir que yo no tenía un grabador en el bolsillo cuando me sentaba a comer con Alastair en su cocina, ni cuando manejaba mi auto, acarreando a Borges, ni tampoco cuando caminaba por las calles de Stromess con George Mackay Brown –escribe-. La memoria es hijastra de la imaginación, y las conversaciones de la presente obra reproducen fielmente las voces que llevo más de medio siglo oyendo en mi cabeza”. El relato se lanza desde la madrugada del 14 de junio de 1986, cuando Parini escucha por la radio de la BBC que Borges ha muerto en Ginebra: el sacudón le recuerda la semana que compartió con él, la forma en que aquel encuentro lo reconfiguró. En aquel muchacho que por entonces se largaba hacia Escocia lo que predominaba, cuenta, era la ansiedad y el miedo, cierta culpa por no alistarse para la guerra mientras cruza correspondencia con algún amigo que está en el frente, y a la vez la esperanza de encontrar a qué abrazarse, y a quién también. Iniciaciones. En Saint Andrews le presentan a Alastair Reid, que ha estado en la Guerra del Pacífico, que escribe en The New Yorker, que le cuenta de la temporada que vivió con Robert Graves en Mallorca, que le echa un ojo a sus primeros poemas. Que le convida unos porros y le comenta que en breve caerá de visita Borges. ¿Quién? Parini no lo conoce, y tampoco ha leído a Stevenson: cuando llegue, Borges le dirá que Stevenson es el más grande de los escritores de lengua inglesa, que hubiera matado a alguien para escribir los versos de “Réquiem”. Unos brownies condimentados con hachís que preparó su traductor desembocan en una marea de citas, historias, ideas, “un espectáculo literario unipersonal”, escribe Parini, y Borges, entusiasmadísimo, bastón en mano, pide salir a caminar hasta la orilla y ahí se pone a recitar el poema "El marino" en el anglosajón original, los brazos alzados al cielo: “Puedo hacer de mí un hijo fiel/ contarte de mis viajes/ y de los días de lucha por los que pasé”.
Son versos que podría hacer suyos Parini a lo largo del tiempo, porque quienes se cruzan por el camino a menudo pensarán que Borges es su padre, y el viaje empieza casi por compromiso, algo que puede venirle bien pero lo distraerá de sus intereses inmediatos, y qué sabe él de cuidar a un viejo ciego al que prácticamente acaba de conocer, aunque tenga la pinta de ser un fuera de serie. Entre el autorretrato (del joven que fue) como un tanto pajarito y la composición de un Borges que no para de hablar –algo que refiere el amigo Adolfo Bioy Casares en sus memorias de esa época-, la pareja despareja está a punto para las peripecias humorísticas. A veces casi que bandea a la caricatura, con un Borges casi siempre glotón, desaliñado, la corbata cargada de manchas de comida, ansioso por tomar cerveza, urgido por unas ganas de mear que alivia a menudo contra un árbol, o contra el auto, donde se pueda. “¡Pero si a él no le gustaba la cerveza!”, se indignó Kodama cuando se asomó a la novela; ella acompañó a Borges en ese viaje de 1971, y no lo registra a Parini. Tras la ruidosa demanda legal (que perdió) contra Pablo Katchadjian y El Aleph engordado, Kodama dijo que esperaba que Emecé, que publicó su obra durante tanto tiempo, no lo pusiera a circular aquí. “Es una cosa escatológica, es espantoso –evaluó en La Nación, y explicó que a esa altura él ya no tomaba alcohol-. Todo eso es una infamia. Ni hablar cuando cuenta que Borges se hizo amigo de la dueña de la pensión y dicen que los respectivos padres habían muerto en el inodoro. Es una locura. Este hombre, o no está bien de la cabeza, o es como tantas personas, que a mí me dan pena en realidad, porque tratan de treparse al nombre de Borges para tener un momento de esplendor”. Desde Emecé señalan que no fue interpuesto ningún recurso judicial.
De continuo en la novela aparecen las opiniones literarias de Borges, sus reparos con Lorca y Neruda, su pasión por La Divina Comedia y El Quijote, sus observaciones sobre Poe, Twain, Shakespeare, Whitman. En algunos picos de entusiasmo ante algún lugar emblemático se le escapa y entonces llegan los sobresaltos, los porrazos, los pasos de comedia: la madrastra imaginación también los hace desembocar en algún pueblo en el que solo hay una pensión con una única cama a compartir. En medio de las conversaciones brotan las ideas de Borges sobre la crueldad, los monstruos, la belleza, los sueños, la poesía, su relación con las mujeres, de cómo su padre lo condujo a un prostíbulo cuando cumplió 19. Otra vertiente son los sucesos o personajes que se ponen en relación con algunos de sus relatos clásicos, como cuando se cruza con una médica de apellido Brodie que tendrá que ver con “El informe de Brodie”, alusiones a jardines que se bifurcan y a extravíos, a lo abominable de los espejos y la cópula, a “El sur”, a “Funes el memorioso”, a “La biblioteca de Babel”, a “Pierre Menard, autor del Quijote”.
Y cada tanto aparece la tirria contra Oliverio Girondo, ese escritorzuelo de segunda, sinvergüenza, que no escribió una página que valga la pena, dice Borges, que despotrica contra él porque a él lo eligió Norah Lange, la mujer de la que estuvo enamorado toda la vida, dice. Las diatribas contra Girondo proliferan, por ejemplo, en las memorias sobre Borges que escribió Bioy Casares, pero el metejón con Norah es desmentido por varias fuentes; Borges correteaba, más bien, a la hermana de Nora, Haydée, que lo rechazó. Hay aquí y allá elementos de esa naturaleza que descarrilan, como que en el libro afirme que la expresión “Don Borges” sea “perfecta en castellano” cuando la rechazaba explícitamente, o lo referido por Kodama sobre el escabio, en fin. Es una novela: se alumbra esto, se ciega aquello, se condensa o se troca esto otro en función de narrar una historia. Por ahí exclama demasiado seguido, Borges, pongamos. En algún momento del camino Parini se encuentra con el poeta Mackay Brown, que le recomienda leer “Borges y yo”, un texto breve y precioso publicado en El Hacedor, que le funciona como salvoconducto y entrevera al escritor con el hombre. “Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar”.
Algunas señales de eso entrega Parini en el epílogo; también cuenta cómo fue evolucionando el texto, que fue escribiendo algunas narraciones con estos materiales ya desde mediados de los ‘70. En alguna entrevista ha dicho que hay una película en camino, que la historia le interesó al productor Andy Patterson. “La memoria es un género muy complicado y creo que este libro es bastante experimental al respecto –ha dicho Parini en una entrevista-. Aunque todos los personajes son reales, de algún modo los estoy recreando. Siento como que en muchos sentidos estoy reinventando a Borges, reescribiéndolo; y aunque el estilo en la novela no es el suyo, uso muchos de sus tropos y temas”. Al muchacho que fue medio siglo atrás también tuvo que reinventárselo: “No se trata de recordar cómo era a los 22: no era posible llegar a nada parecido al que yo siento dentro de mí sin usar todo el humo y los espejos de la ficción”. Por los caminos de las Tierras Altas el pibe le va contando al viejo ciego lo que ve, paisajes y construcciones, luces y sombras, lo que eso le produce, pero a veces le resulta muy difícil ponerlo en palabras.
-Esa es la labor que nos ocupa, mi estimado amigo, siempre –dice Borges-. La de encontrar el lenguaje apropiado para lo que se nos revela. Me alegra que usted lo haya entendido.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/angel-berlanga.png?itok=QPUvgANm)