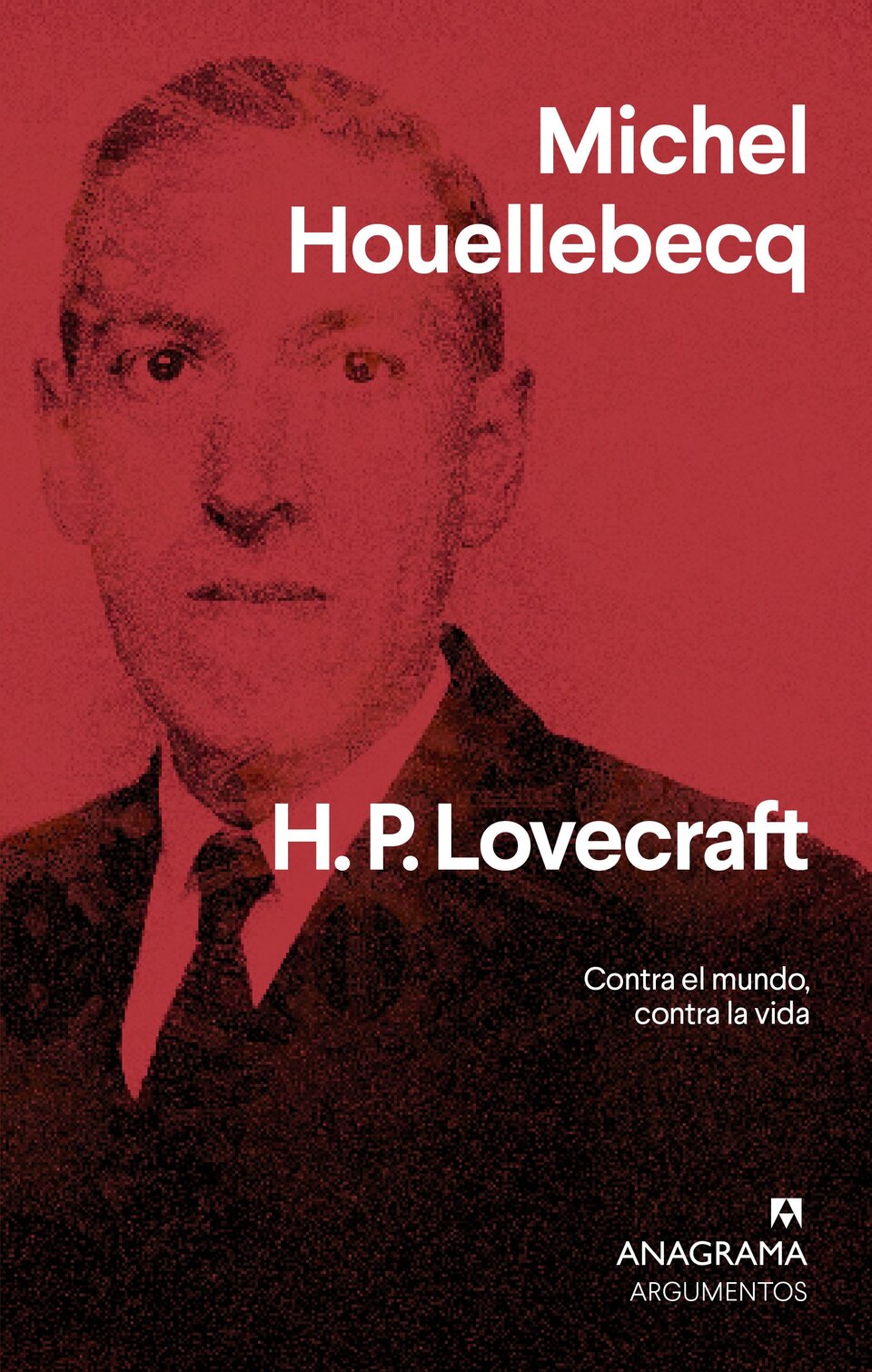Cuando di comienzo a este ensayo (probablemente a finales de 1988), me encontraba en la misma situación que varias docenas de miles de lectores. Descubrí los cuentos de Lovecraft a la edad de dieciséis años, y me sumergí de inmediato en todas sus obras en francés. Más adelante, con interés cada vez menor, exploré a los continuadores del mito de Cthulhu, así como a los autores de los que Lovecraft se había sentido cerca (Dunsany, Robert Howard, Clark Ashton Smith). De vez en cuando, de hecho con bastante frecuencia, volvía a los “grandes textos” de Lovecraft; seguían ejerciendo sobre mí una atracción extraña, que contradecía el resto de mis gustos literarios; y no sabía absolutamente nada de su vida.
Con la distancia, creo que escribí este libro como si fuese una especie de primera novela. Una novela con un solo personaje (el propio H. P. Lovecraft), una novela obligada a que todos los hechos relatados, todos los hechos citados, fueran exactos; pero, aun así, una especie de novela. Lo primero que me sorprendió cuando descubrí a Lovecraft fue su absoluto materialismo; al contrario de muchos de sus admiradores y comentaristas, nunca consideró sus mitos, sus teogonías o sus “antiguas razas” más que como meras creaciones imaginarias. La otra gran fuente de asombro fue su obsesivo racismo; al leer sus descripciones de criaturas pesadillescas, jamás habría supuesto que tuvieran su origen en seres humanos reales. Hce medio siglo que, el análisis del racismo en literatura se concentra en Céline, sin embargo, el caso de Lovecraft es más interesante y más típico. En este, las construcciones intelectuales y los análisis de la decadencia desempeñan un papel muy secundario. Autor fantástico (y uno de los más grandes), reduce brutalmente el racismo a su origen esencial y más profundo: el miedo. Su propia vida, en este aspecto, tiene un valor ejemplar. Caballero de provincias, convencido de la superioridad de sus orígenes anglosajones, solo siente por las demás razas un lejano desprecio. Su estancia en los barrios bajos de Nueva York lo cambiaría todo. Esas criaturas ajenas se convirtieron en competidores, allegados, enemigos probablemente superiores en el terreno de la fuerza bruta. Y entonces, en un delirio progresivo de masoquismo y de terror, llegan los llamamientos a la masacre.
Dicho esto, lo cierto es que la transposición es total. La verdad es que pocos autores, incluidos los más asentados en la literatura de lo imaginario, han hecho tan pocas concesiones a lo real. Es evidente que, a título personal, yo no he seguido a Lovecraft en su odio por cualquier forma de realismo, en su rechazo asqueado de cualquier tema relacionado con el dinero o el sexo; pero puede que, muchos años después, haya sacado provecho de estas líneas en las que lo elogiaba por haber “hecho estallar el marco del relato tradicional”, por la utilización sistemática de términos y conceptos científicos. Sea como fuere, su originalidad me parece mayor que nunca. Escribí en este libro que en Lovecraft había algo “no del todo literario”. Luego tuve una extraña confirmación de tal sospecha. Durante las sesiones de firma de ejemplares de vez en cuando vienen a verme jóvenes para que les dedique el libro de Lovecraft. Lo han descubierto a través de los juegos de rol o de los CD-ROM. No lo han leído, y ni siquiera tienen intención de leerlo. Sin embargo, y eso es lo curioso, quieren –más allá der los textos- saber más sobre el hombre y sobre la manera en que construyó su mundo.
Probablemente, ese extraordinario poder de creador de universos, esa fuerza visionaria me impresionaron en su momento, y me impidieron –es lo único que lamento- rendir un homenaje bastante cumplido al estilo de Lovecraft. Su escritura, por cierto, no se despliega tan solo en la hipertrofia y el delirio; a veces hay también en ella una delicadeza, una profundidad luminosa muy poco corrientes. Es el caso, sobre todo, de “El susurrador en la oscuridad”, relato que omití en mi ensayo y en el que encontramos párrafos como este: “Había además una belleza cósmica, extrañamente apaciguadora, en el paisaje hipnótico por el que nos deslizábamos, en el que nos sumíamos de un modo fantástico. El tiempo se había extraviado en los laberintos que dejábamos atrás, y a nuestro alrededor solo se extendían las oleadas en flor de la maravilla y el hechizo recobrado de los siglos desaparecidos: bosques venerables, frescas praderas bordeadas de flores otoñales de brillantes colores, y de vez en cuando pequeñas granjas oscuras, anidadas entre árboles enormes al pie de paredes verticales cubiertas de escaramujos perfumados y de hierba de los prados. El sol mismo difundía un resplandor prodigioso, como si toda la región estuviera bañada en una atmósfera o una exhalación excepcionales. Nunca había visto nada semejante, salvo en las perspectivas mágicas que forman a veces el fondo de los cuadros de los primitivos italianos. Sodoma o Leonardo concibieron paisajes así, pero solo en la lejanía y a través de las cimbras de arcadas renacentistas. Nos abríamos camino en carne y hueso dentro del cuadro, y en esa necromancia me parecía hallar un saber o una herencia innata que siempre había buscado en vano”. Se trata de un momento en el que la extrema agudeza de la percepción sensorial está a punto de provocar una completa alteración en la percepción filosófica del mundo; en otras palabras, se trata de poesía.
Prólogo de Michel Houellebecq fechado en 1998 y que introduce la edición de H.P. Lovecraft: contra el mundo, contra la vida, del mismo autor y que acaba de publicar Anagrama.