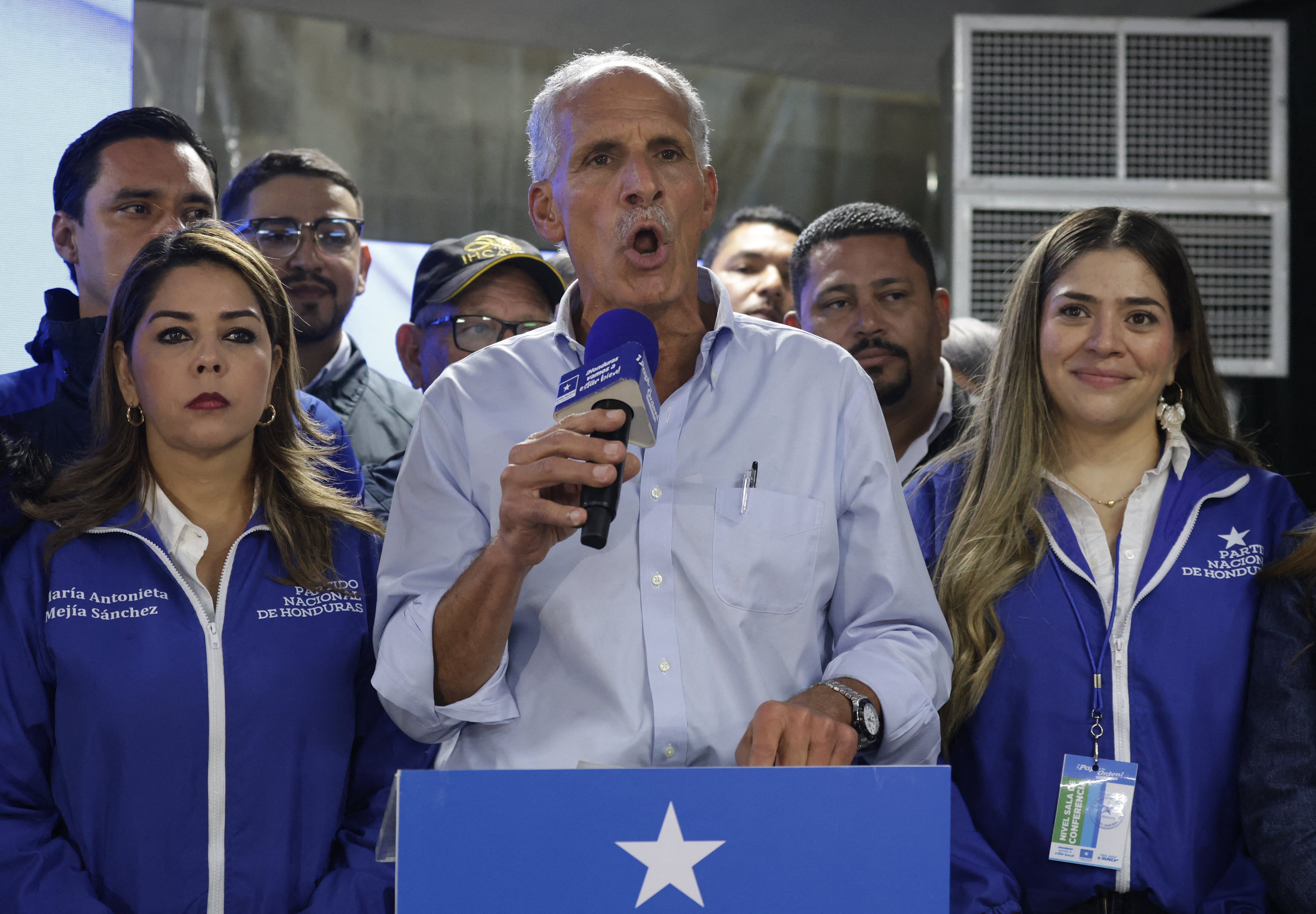"La caja de zapatos", la obra más personal del escritor uruguayo
Mauricio Rosencof: “Uno es su memoria, lo que vivió y sus recuerdos”
En su trabajo más reciente, propone un recorrido por las fotos de su infancia y juventud en el Montevideo de los ‘50, la militancia, la dictadura militar y el Holocausto. La escritura que atraviesa su vida, honra la memoria y mantiene vivo un reclamo que “es para siempre”.