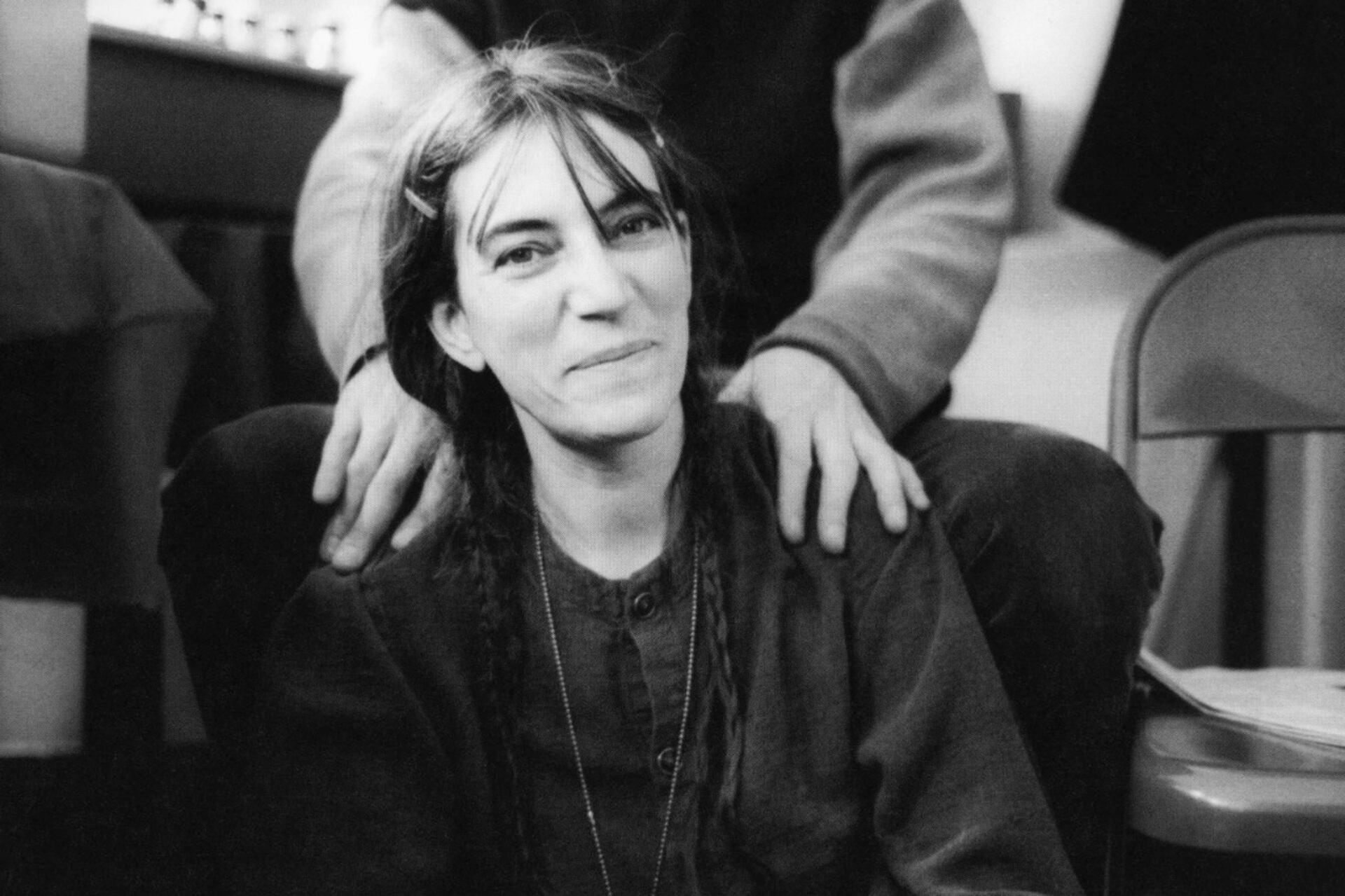La boca bien abierta contra la sonrisa pudorosa
Una historia de las carcajadas y de cómo las mujeres tuvieron que aprender a conquistarlas
Obligadas durante siglos a mantener la expresión seria o a sonreír dulcemente, la risa plena -liberadora, poderosa- fue una de las grandes conquistas femeninas. En Francia, la historiadora Sabine Melchior-Bonnet desanda, en La Risa de las Mujeres, una historia de poder, el largo camino recorrido hasta poder desternillarse sin pruritos.