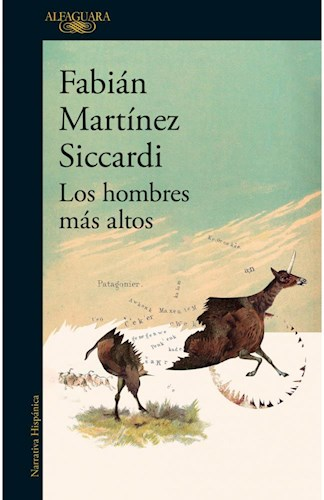La historia que el padre Manuel Palacios Ranel cuenta, cuarenta años después de ingresar al colegio salesiano de Rawson, exhuma un aire de vicisitudes mitológicas: dar con un inmenso bisonte de un único cuerno que revelaría que los tehuelches, su etnia por vía materna, son un pueblo elegido por Dios, acaso el mismo Dios de sus hermanos de fe. Pero a medida que el relato avanza, la búsqueda simbólica crece y crece hasta convertirse en un trabajo antropológico, de denuncia y, como comenta J.M. Coetzee en el clip de la solapa, de “súplica”. El indio, ese refugiado político en su propia tierra (cuando no prisionero) aun hoy pide lo que le corresponde por derecho natural: un lugar en el mundo, una identidad, un trato igualitario.
Manuel, el protagonista de Los hombres más altos, tiene un año cuando su padre, inmigrante asturiano, muere en una estancia de la meseta de Santa Cruz donde trabajaba como puestero y, a partir de ese momento, su madre tehuelche pasa a desempeñarse como doméstica en el casco de la estancia. La norteamericana dueña de las tierras le toma cariño y es ella quien sugiere que Manuel vaya de pupilo al colegio salesiano. Ese primer desplazamiento instala en él la noción de ser mestizo, o más que mestizo: un extranjero. Y los hechos se lo confirman: el bullying en la escuela por sus rasgos indios, los palos que la jerarquía eclesiástica pone en su carrera de presbítero y sus diferencias con las iniquidades contra los pueblos originarios avaladas por la religión, lo llevan a sentirse un otro en todas partes.
Antes de cumplir veinte años, en un farallón de basalto cerca del Río Santa Cruz, Manuel descubre la pictografía de un animal extraño, "con el pecho tres veces más grande los cuartos traseros, la cabeza mira hacia abajo, como si bufara y escarbara el suelo para una embestida, y por encima de los ojos le nace un cuerno, un cuerno ancho y curvo apuntando hacia el cielo”. A partir de ese momento la imagen de ese bisonte unicornio marca sus pasos y los del relato. Manuel hace conexiones y desarrolla una teoría: sus antepasados aonek'enk (nombre que los tehuelches se dan a sí mismos) habrían llegado desde Asia caminando sobre los hielos del estrecho de Bering y luego seguido hasta el último confín de la Tierra con el propósito de resguardar ese animal mítico en la Patagonia austral. Para confirmarlo rastrea la bestia unicornia en libros sagrados (la Biblia, entre ellos), la busca en cartografías antiquísimas, comparte data con un raro investigador ruso y finalmente se interna en las nieves y tormentas de la cordillera de los Andes para ver si puede hallarla. En esos desfiladeros, el “llamado” de la bestia quiebra sus razones y deja su conciencia en un estado de percepción alterada que lo empecina más aun por encontrarlo vivo.
En Los hombres más altos, Fabián Martínez Siccardi -oriundo de Río Gallegos, nacido en 1964, vuelve a transformar su infancia santacruceña en pasta base para desenmascarar los diferentes rostros del colonialismo blanco en la Patagonia austral. La problemática de indígenas y ocupadores (a quienes Manuel Palacios, el narrador de novela, denomina “el invasor argentino”) ya ocupó un lugar protagónico en los ensayos que publicó en inglés sobre su infancia en la estancia de sus abuelos: Patagonian Fox (Zyzzyva, San Francisco) y Feeling Southern (Granta, UK). En esta nueva novela, expande ese enfrentamiento al campo de las obsesiones metafísicas.
El sentido de empatía del protagonista, su obsesión por hallar el eslabón perdido de sus orígenes y una intensidad emocional por momentos desbordante espejan en la escritura de Siccardi la tensión entre ambas culturas, la invasora y la indígena, forjando una narrativa que, indisimuladamente, remonta a los “veranos de luz” que pasaba durante la infancia y adolescencia en la estancia de sus abuelos frente al Lago Cardiel, en la que compartía mates y tareas con los peones tehuelches y mapuches a quienes dedica la novela.
En sus años vividos fuera de Argentina, Siccardi parece haber adquirido, como Manuel Palacios, una perspectiva dicotómica que lo vuelve extranjero en su país y en su propio pasado, y eso le permite escribir “desde adentro” sin auto incriminarse como escritor blanco, pero sí con conocimiento directo de los hechos y sus ethos. Y para escribirla elije la voz de un mestizo que es culturalmente más blanco que indio, evitando así la apropiación cultural de narrar como un tehuelche. Siccardi narra desde esa "geografía interna", así la llama.
Trabajo atípico, renacentista diría, frente a los ríos de tipografía inmediata que corren hoy en día. Oraciones largas que se van construyendo por suma de registros y recuerdos, sin perder musicalidad ni obligar a releerlas, recuerdan al más desbocado Bolaño. Una cierta melancolía en la mirada rememora al Bruce Chatwin de En Patagonia. También hay brisas de los primeros cuentos de Cortázar.
La habilidad de Siccardi para transformar todo en imagen y dar movimiento hasta la menor señal, sumada a una delicada sensibilidad para dejarse ir por los carriles emotivos de este cura mestizo cuando las escenas desbordan el tono neutro del relato y aparece “la fuerza” del animal enorme y poderoso, bueno, simplemente atrapan.
Resulta cómodo describir Los hombres más altos como un libro de aventuras (que de hecho lo es), como una novela de suspenso o histórica, como el viaje de un héroe campbelliano y al mismo tiempo como una fábula simbólica desplegada para alcanzar una conclusión (desilusión) política y existencial: el espíritu sobrevive a todo atropello. Pero la comodidad se acaba al ir comprobando que la novela no es una ficción construida a partir de realidades "posibles" sino montada sobre una realidad que nos negamos a ver, mostrada a través de un “acto” literario y una belleza narrativa que a su vez nos reencuentran con el “placer de leer”.
Lo convocante del libro es algo doble que se articula como una bisagra reparadora. Por un lado hace resonar nuestra vergüenza como nietos o biznietos del General Roca, incapaces de resolver la injusticia del “invasor argentino” que todos, blancos y mestizos llevamos dentro, y nos vuelve víctimas y victimarios por nuestro silencio o nuestra inacción. Por otro, y por paradojal que parezca, esa “fuerza” que convoca al padre Manuel y también convoca a tantos movimientos que luchan por sus derechos, por revalorizar las identidades de minorías, de diversidades, de los marginados, de los pueblos humillados (el etcétera es larguísimo), nos conecta con el orgullo de sentirse parte de una etnia y de algún modo nos convertimos en uno con ella. Quizás a ese orgullo de gen se refiere Tobias Wolf (también en la solapa) cuando comenta que Martínez Siccardi despliega “sentido de pertenencia”.