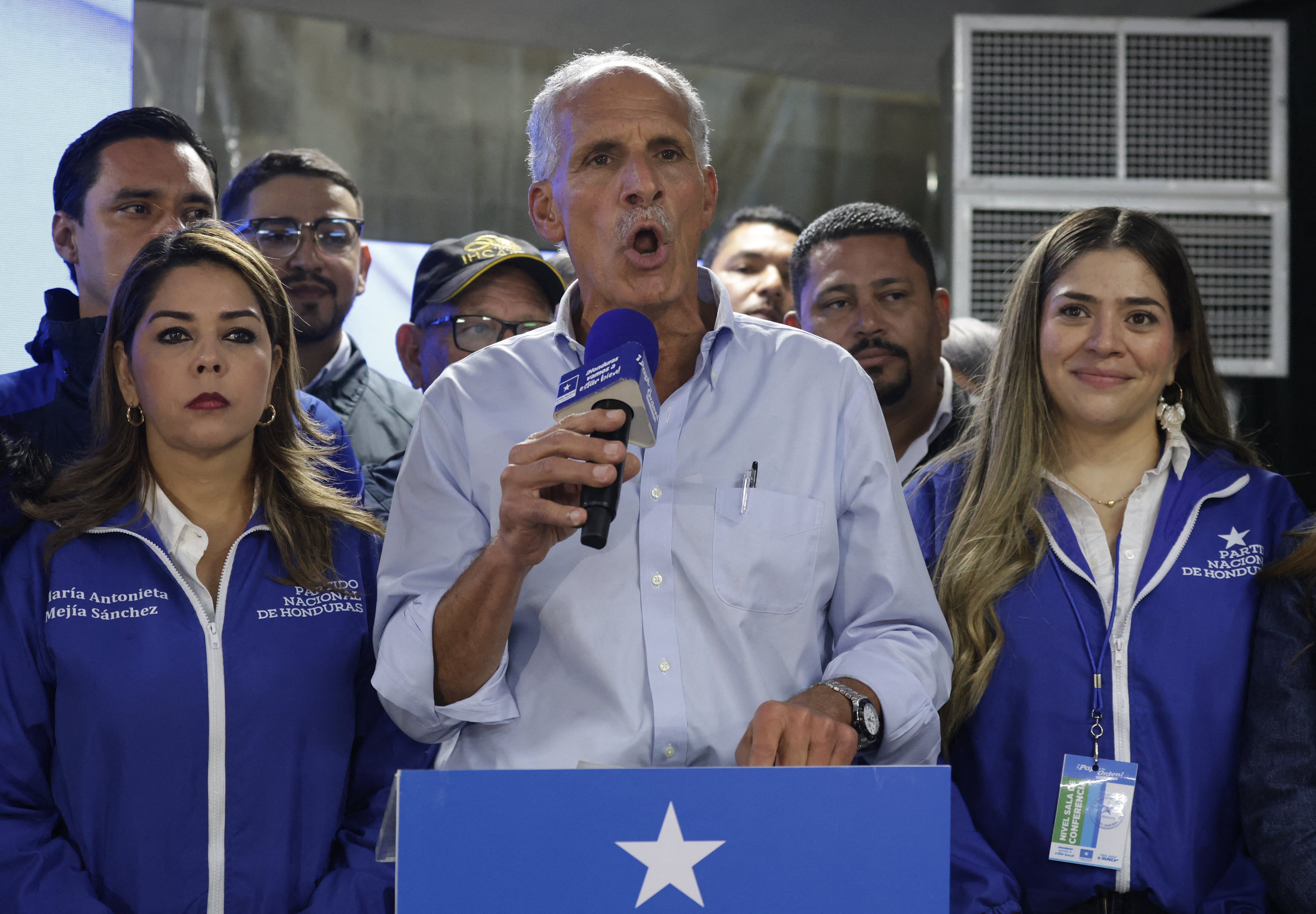Cuando el mandato de belleza quiebra hasta la infancia
¿Por qué se sigue sometiendo a las niñas a dietas crueles sólo para ser flacas?
Leer esta nota, los testimonios que se acumulan, es también mirarse en el espejo. Porque son contadas con los dedos de la mano las personas que podrían tirar la primera piedra libre de gordofobia. Y ya es tiempo de dejar de ser indiferente a ese mandato de entrar en talles diminutos desde la infancia. De liberar al menos a las niñas y niños -aunque con ellas siempre es peor- de odiar su cuerpo sólo porque no es delgado. Salud no es sinónimo de delgadez, delgadez no es sinónimo de belleza ni de salud. Ya es tiempo de quitarle al mercado la gigantesca usina de las dietas constantes, sobre todo en la infancia.