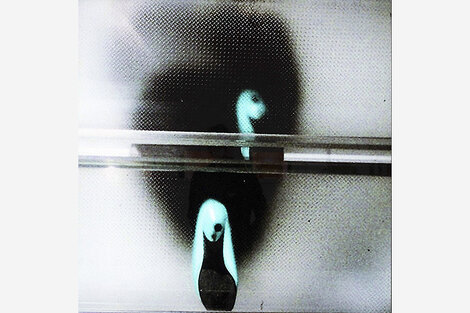El miércoles me animé y la llamé a Juana. No sabía cómo iba a reaccionar. Esperaba lo peor, cualquier cosa menos el entusiasmo de volver a hablar de aquellas cosas que tanto nos gustaban. No sé, tengo la impresión de que no esperaba nada; de que ese miércoles nada bastaba. Ahora me daba cuenta de que le había quitado importancia a las cosas que Juana me había contado una tarde en la que estábamos en el pasillo que llevaba al baño de mi casa. La cocina, recordaba; los pasos que había dado, los cordones de sus zapatillas, la suela, sus pies descalzos sobre el cerámico frío, los ventanales presentidos, sin esa pizca de ceremonia que me volviese lábil.
Juana se paró; la mano en el bolsillo del pantalón: un suvenir hecho de hojas y un fibrón azul, con su caligrafía enjuta, plácida, y la tontería que escribió en una hoja pegada a la heladera haciéndome prometer que la leería más tarde, cuando ella ya estuviese en su casa y yo sin salir de la mía me dieran tantas ganas de decirle que mañana no importaba. Recuerdo que Juana entró al baño y cuando salió me dijo algo que aún hoy sigo pensando: "No quedaba nada, solo la gravedad de mi madre, ya vieja, perdida, cansada, y la mía diciendo por el auricular hola mami". Como si no hubiesen pasado tantos años, ¿entendés? Como si su saludo contradijera aquello que era evidente durante tantos años: que antes que recrudeciera todo lo que había creído de su madre se encontrase espontáneamente con el entusiasmo de volver a llamar mami a su madre.
Entonces me decía que lo único que podía encontrar era el aplazo de algo importante. Algo que la universidad moldeó a su manera arbitraria y yo en vano intentaba cambiar por un presupuesto arraigado en lo más primordial de mis juicios inmediatos. Esos juicios inmediatos que a veces no sabía distinguir de mis intuiciones y se desvanecían cuando tenía que rechazar o aceptar algo diciendo de ese algo otra cosa que lo enmarcase. Que lo tornase normal cuando la primera impresión era de una extrañeza sin palabras. Como la actuación de un mimo que suspendía el tiempo para sobredimensionarlo. O entonces se trataba de que no podía comprender por qué me parecía tan natural ser parte de la relación que teníamos con Juana. Me lo podría tomar con humor y contarte que cuando Juana entró al baño yo estaba fumando, y cuando salió solo pudo repetir la incrédula obsesión de la mítica primera mujer al recordar su rostro en los encajes abreviados de una crisálida.
A veces pienso que la desinformación en la que vivíamos, o esa mezcla de naturaleza cómoda en la cual podíamos apropiarnos de aquello que formaba parte de lo que pensábamos, no era otra cosa que la ceguera que implicaba no tener presentes los ejemplos adecuados, esos mismos que dependían del estudio de las interacciones entre las personas para ser contrastados. Juana, le dije, le decía cada vez que llegaba a un extremo y no podía conjugarlo: mi sueldo de docente era éste, ni más ni menos; pero ese más o menos nunca podía ser la causa de que otros ganasen menos o incluso no ganasen nada. Como si mi trabajo determinara la ausencia de trabajo y el creciente desempleo que no tolerábamos. Decir o repetir algo como un cliché que confirmaba una intuición previa y la alimentaba sin tener en cuenta que en la dialéctica de dos conceptos, un tercero solía erguirse junto a la realidad de la que formaba parte. De lo contrario, como sucedía todos los años, una vez al año, con las paritarias, los sueldos de los docentes no condicionarían el aumento o la caída de los sueldos restantes. O entonces tendría que pensar que en donde otros docentes y yo teníamos trabajo allá nunca podrían alcanzarlo, porque esa dialéctica aseguraba que si en un lugar había presencia en otro debía existir ausencia.
De todos modos, no creo que sea muy diferente: si podía intuir la presencia de otro ser humano era porque fui criado en la interacción e interlocución constante con mis congéneres; como los animales lo hacían al comprender la pragmática de nuestro comportamiento, aquellos significados que dependían de la interacción con nuestro entorno. Aunque en el ser humano, esa interacción podía complejizarse por ser imaginaria, por pertenecer a nuestros supuestos más básicos y subyacentes de cualquier ideología que antes que nada siempre seguiría siendo imaginaria. Muchas veces tenía la impresión de una soledad extraordinaria, consecuente con una forma de pensar que parecía estar al amparo de una individualidad que contrastaba con la pluralidad implícita de cualquier forma de pensar. Era como si al pensar en conceptos que parecían irreconciliables me encontrase con una contradicción ética asociada al ser de toda existencia redundante. O como si se me ocurriera hacer una copia de mí mismo y solo encontrase la paradójica mudez de no poder decir una palabra. Cualquiera, la más nimia e intrascendente que no conducía a nada. O como si ya fuese demasiado esperar algo, y prefiriese entonces mudarme al campo aceptando que en esa individualidad tan consecuente con la soledad o el aislamiento acostumbrado nada iba a cambiar para que pudiese ser diferente del anonimato intransigente de mis ciudades.
Esa ausencia de normas que verticalizaban la incomunicación de mi primitivo lenguaje. Ya sé, siempre estábamos solos; no podíamos más que estar con nosotros mismos; aunque estuviésemos trabajando con otras personas, como en clase o en los quiebres del recreo. Vos decías que siempre podíamos entretenernos, estar haciendo algo, cualquier cosa que nos convoque; pero que había un momento en el que esa individualidad dejaba de pertenecernos, como ya no nos pertenecían los objetos de nuestros recuerdos, las calles y los pasajes de tierra o la inmensidad aparente de un barrio que se volvía férreo, persistente. Era por eso que te decía que siempre nuestras decisiones oscilaban en una contradicción ética.
A Juana le causaba gracia, porque cuando yo volvía a una argumentación íntima, semejante, enseguida me preguntaba: "¿Un pez sigue siendo pez o deja de serlo cuando lo llamamos pescado?" Era gracioso. Divididos por una arbitrariedad que no nos pertenecía, parecía más sencillo responsabilizar a alguien más. Aunque nunca cayéramos en esa trampa aparente que la acrítica existencia hacía suya sin considerar que las mujeres eran las únicas referentes.
Entonces yo le hablaba a Juana de una luz en la lejanía; de los árboles que ocultaban una casa en medio de la inmensidad de un campo que había cambiado con el mismo vacío que habían traído nuestros abuelos haciendo de una cosa otra completamente opuesta. Nuestros abuelos que habían decidido vivir en las ciudades y habían cambiado el concepto de naturaleza para poder cambiar el concepto de sociedad; porque si en el siglo XIX, el gaucho simbolizaba indiferencia, violencia, la lejanía encarnada en una persona que constantemente se alejaba, hostigando su alteridad manifiesta, ahora era parte de una humanidad que lo consideraba humilde, afable, solidario, dando más de lo que cualquier otra persona esperaría encontrar si la realidad seguía mostrando sus diferencias.
No, ya no teníamos el mismo lenguaje; la misma forma de nombrar similitudes y diferencias. Siempre te dije que a veces no podía ir en contra de una naturaleza que me llevaba a agredir aquello que en alguien ya no encontraba. La imposibilidad de pertenecer que volvía extraordinarias las tardes y las mañanas cuando ya todo pasaba. Mientras pasaba y no tenía recuerdos para reírme de una confusión que Juana me contagiaba.