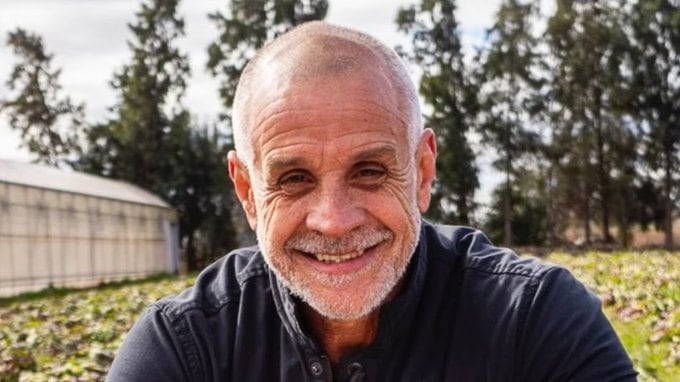Novela pionera de la literatura gay colombiana
Se edita por primera vez en Argentina Un beso de Dick, de Fernando Molano Vargas
Escrita en los 90, en plena epidemia de sida, Un beso de Dick (Blatt & Ríos) narra una historia de amor y de duelo entre dos jóvenes futbolistas, con más ternura y escenas de felicidad que de tragedia.