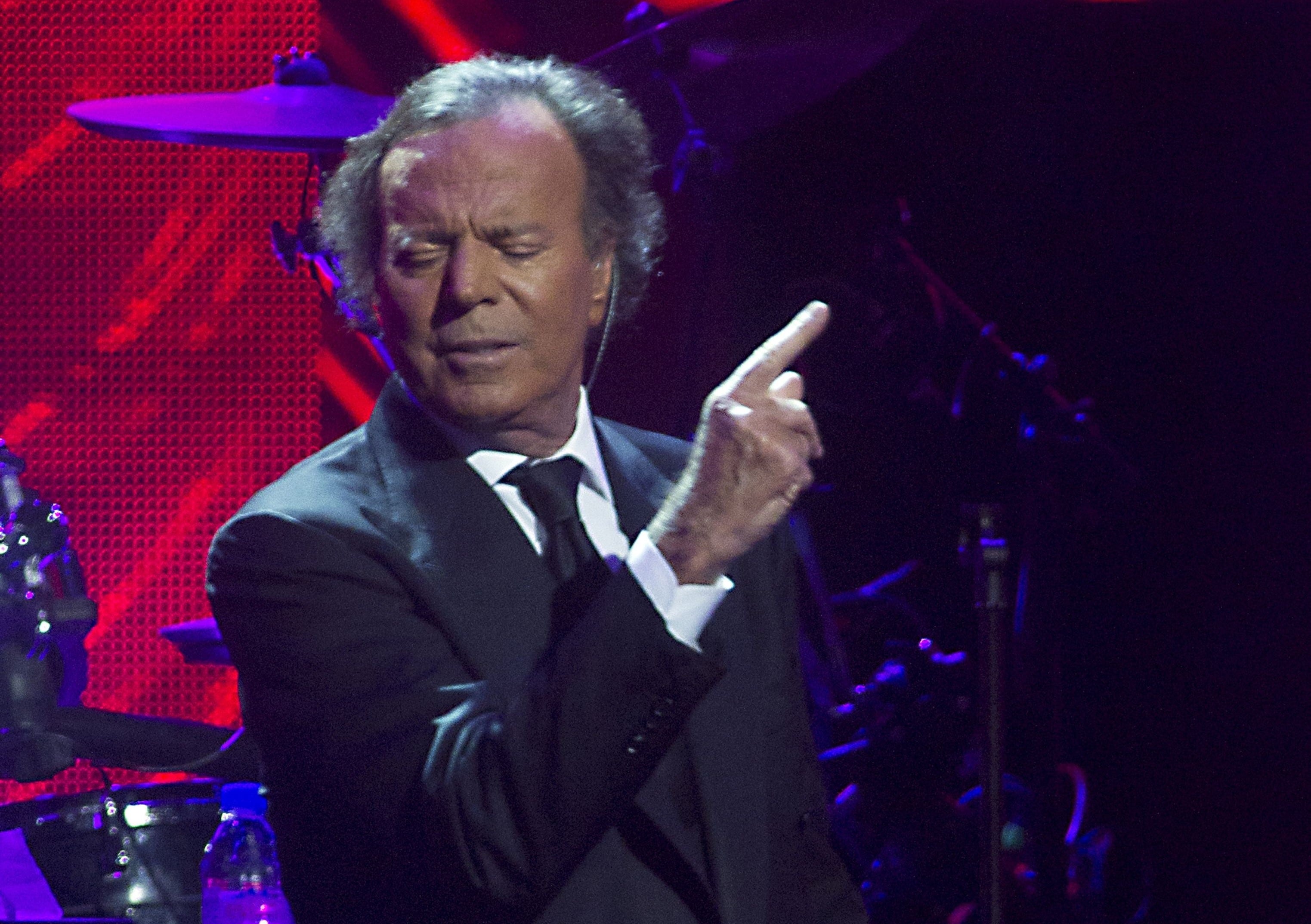El columnista de Página/12 tenía 78 años
Murió José Pablo Feinmann, escritor y filósofo de lectura imprescindible
Como para coronar un año nefasto para la trama cultural argentina, con las muertes casi simultáneas de Juan Forn y Horacio González, ayer murió José Pablo Feinmann, el filósofo, escri