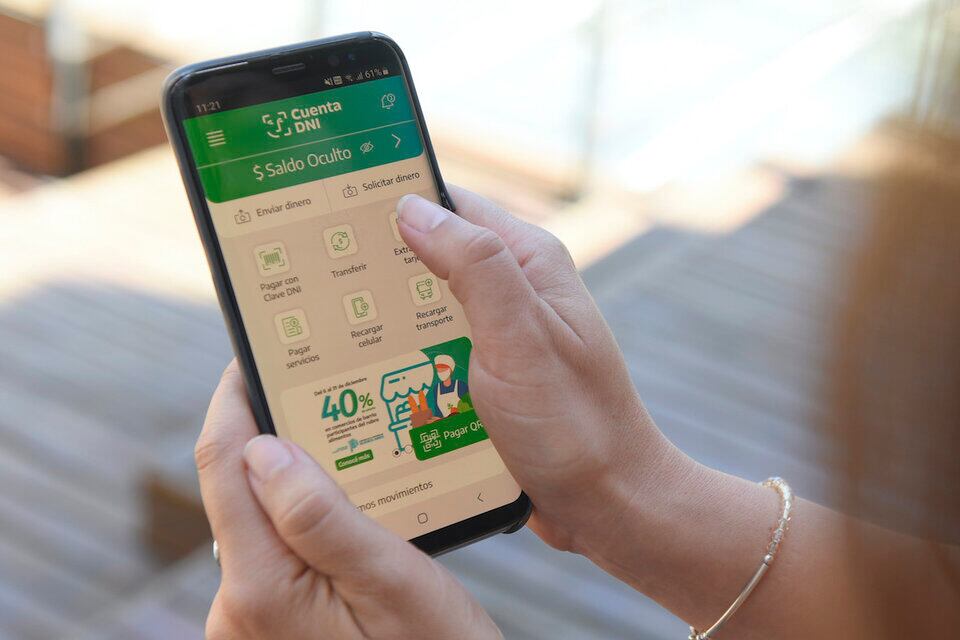Nahuel Pérez Biscayart se luce como protagonista en el Festival de Cannes
Sorpresa y media en la alfombra roja
El actor argentino encabeza el elenco de 120 battements par minute, del francés Robin Campillo, y se anota como candidato al mejor actor del festival. A su vez, la actriz y dramaturga Lola Arias tiene una presencia tácita pero determinante en otro film del concurso oficial.