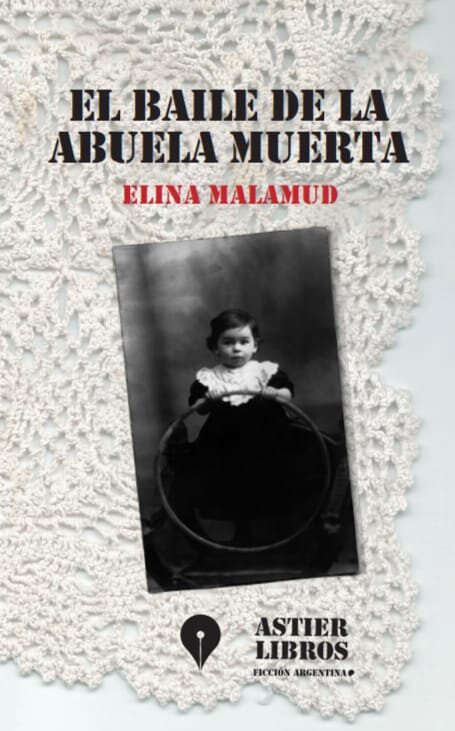Se trata del relato de dos familias que curiosamente llevan el mismo apellido: Lifschitz. Una familia es de Bielorrusia, la otra, originaria de Besarabia. Ambas sufrieron los avatares políticos de esa región del este europeo, muy frecuentes en función de las guerras y los cambios de dominación. Es también la zona -y esto es más trascendente- que sufrió, tal vez en mayor medida que ninguna otra, las consecuencias de la Shoá, la eliminación de la población judía, objetivo desgraciadamente bastante logrado. Esa es, en principio, la materia de El baile de la abuela muerta, la novela de Elina Malamud, un trabajo de memoria. Aunque en general se asocie la memoria con la narración oral, los relatos del viejo de la tribu, la reunión grupal, la experiencia comunitaria. Por otra parte, los teóricos de la novela suelen decir que el autor está siempre solo con su novela. No es el caso de Elina Malamud que está con toda esa inmensa familia, esa polifonía de todos sus personajes. Y nosotros, aunque estemos leyendo esta novela aislados en un escritorio, no estamos tampoco solos porque nos acompañan todas las ramas de la familia Lifschitz y nos atrapa esta historia surcada, desde el principio al fin, por dos de los grandes temas del siglo XX: uno es el judaísmo, el otro es la revolución.
Estos temas son encarados por la autora con una mirada cotidiana que siempre incluye a la política, pero como algo que no es necesario enfatizar. Aunque hay momentos en que la referencia es explícita: cuando se produce la ruptura del Bund, el partido de los judíos marxistas, que termina separado de la Internacional Comunista o se generan los episodios de la Semana Trágica en Buenos Aires que golpean directamente a una familia que todavía no está plenamente asentada en el país. Cuando habla de su madre, Malamud hace referencia, a veces irónica, al racionalismo de la Tercera Internacional. En otros casos, hay referencias al socialismo, sin aclarar a qué corriente se refiere, como si quisiera albergar a todos los que luchan, sin distinción. La autora es una persona comprometida con los grandes problemas del siglo y con la historia de su misma familia, atravesada desde su nacimiento por la política. Pese a ello son los episodios de la vida cotidiana, esos pequeños temas de toda familia, los que constituyen la carnadura del texto.
Decía Isaac Deutscher -el teórico marxista, gran biógrafo de Trotsky- que los grandes pensadores judíos, partiendo de Spinoza, fueron un poco herejes. Ubicados en el cruce de épocas, influencias y culturas, se veían tentados a superar los límites de su propio pensamiento. No podían resolver esa contradicción entre la vocación universal del pensamiento judío y el hecho de que el judaísmo era también la religión de un solo pueblo. Esa tensión que según Deutscher vivió Spinoza y vivieron otros muchos de los grandes pensadores judíos europeos hasta Freud, está también presente en el relato de Elina Malamud.
Esta dualidad entre un monoteísmo con vocación universal y la afirmación de un pueblo elegido, seguramente, se vivió de manera menos contradictoria cuando los judíos eran un pueblo perseguido, rechazado. Un pueblo que despertaba la solidaridad. Creo que en muchas partes del mundo esto se vive hoy de otra manera. Ya no es solamente esta contradicción teórica entre la vocación universal de una cultura que hizo un aporte extraordinario al pensamiento de la Modernidad. y un pueblo que necesariamente se refugiaba en sí mismo, como todo pueblo perseguido.
Desgraciadamente en nombre del judaísmo se han cometido en estas últimas décadas tremendas agresiones y grandes crímenes y el Estado de Israel está muy lejos de todo aquello por lo cual lo judíos y los que no somos judíos nos sentimos identificados. Esa cultura era la tradición del pueblo del libro, el pueblo de la memoria que se obligaba a leer las Escrituras como modo de afirmar su identidad. Ahora ha aparecido esa misma cultura bajo la forma del Estado cuya política belicista y agresiva poco tiene que ver con lo que valoramos de la tradición del pueblo de Israel. Afortunadamente, no son pocos los que, en circunstancias tan difíciles, y también en la Argentina son difíciles, siguen levantando las banderas que hicieron universal a la cultura judía y de alguna manera siempre convocaron a los hombres de buena voluntad para sostener ese espíritu solidario en todo el mundo.
El libro de Malamud es también un modo de mostrar que con todos los temas se puede hacer un buen libro o lo contrario. Porque una historia familiar es, muchas veces, algo que se mira con respeto porque, ¿cómo no respetar el sentimiento de pertenencia a una familia, la importancia que se le da a la relación con los seres más íntimos? Pero no necesariamente esos recuerdos generan un libro interesante. De algún modo, quien se decide a escribir sobre su familia, que es como escribir sobre sí mismo, se pone en un lugar central y corre el riesgo de olvidarse del resto. En cambio, Malamud ha tenido la virtud de hacer una preciosa historia, donde se valoran las diferencias en el microcosmos de los Lifschitz y en la comunidad más amplia, los pequeños gestos, las pequeñas historias. Y al mismo tiempo ha ubicado esa historia en el marco general de lo que ella piensa y quiere para el mundo.
Quiero asociar esa mirada a las pequeñas cosas con algo que dice la autora en las primeras páginas. “Dios está en todas las cosas y también en las más pequeñas”. Walter Benjamin sostenía algo parecido cuando señalaba que todo momento puede ser el de la redención. Cualquier fragmento de una historia, de un pensamiento, de una experiencia de vida, puede, de pronto, ser más importante porque puede ser el momento en que se produce esa constelación entre pasado y presente, de la que surge una clave de redención.
Hay mucha investigación detrás de este texto, la autora hurgó en sus recuerdos y en los de sus parientes, analizó los documentos familiares y visitó las zonas de las que son originarias ambas ramas de los Lifschitz. Pero este no es una investigación académica ni un trabajo erudito, porque sólo en el terreno de la ficción podía contarse esta historia. En este formato literario logra que las vacas vuelen para destrabar un nudo de la narración o justificar las apariciones de la abuela muerta que está más presente en el libro que cualquier otro personaje.
Cuando Elina Malamud narra esta historia de un momento tan difícil en la historia de los judíos y de la humanidad, antes y después de la primera guerra mundial y la Revolución Rusa, su mirada, que no es pesimista pero tampoco puede ser eufórica, está teñida por toda la experiencia del siglo XX, hecha de cultura y de barbarie, de revoluciones y totalitarismo. Sabe también que este siglo XXI se presenta todavía más amenazador. Quizás por ello, en esa confianza en las pequeñas cosas, se refugia también la esperanza en un mundo mejor que la autora sostiene de modo empecinado, aunque sin estridencias.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2017-03/eduardo-jozami_0.png?itok=WELOw7js)