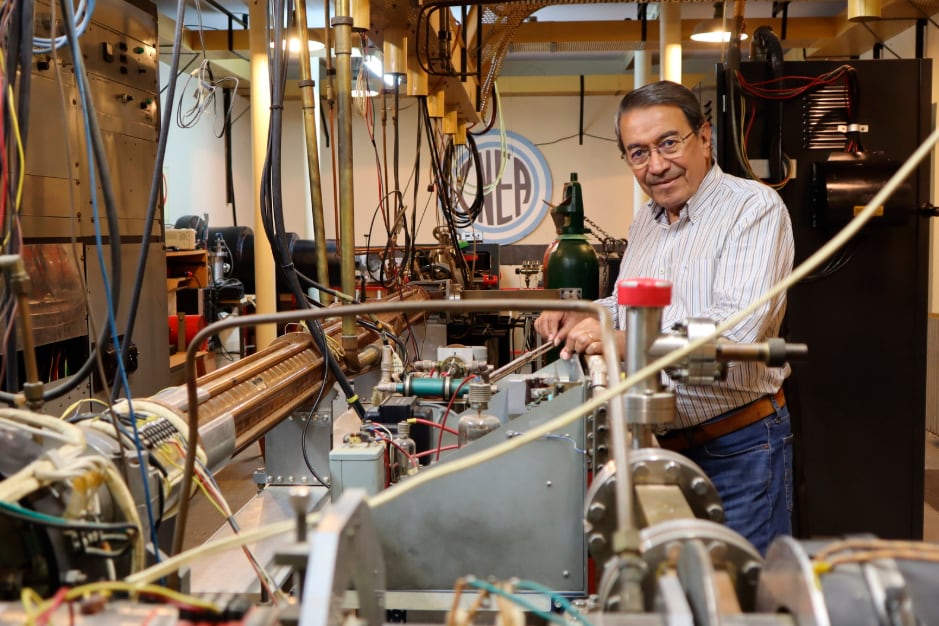El sello Debate acaba de publicar "1000 años de alegrías y penas"
Las memorias del artista y activista chino Ai Wei Wei
En su libro de memorias 1000 años de alegrías y penas, el artista y activista chino Ai Wei Wei rastrea los orígenes de su creatividad, sus ideas políticas y la historia de su país. Este fragmento repasa sus años en Nueva York, la influencia de Warhol, su trabajo como artista callejero y la amistad con Allen Ginsberg.