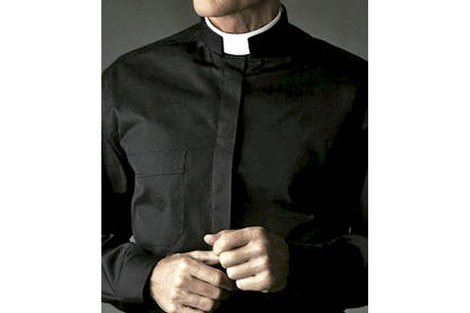La encontró mejor que la última vez que se acostaron, y le dolió. Veinticinco años habían cambiado a todos, aunque se repitieran unos a otros que estaban iguales, empeñándose en cariños que se sentían obligados a sentir, en piropos sin correlato en la realidad. Se contaban dudosos éxitos, se abrazaban con una ternura que el tiempo había ablandado.
Él, que había peinado el flequillo más envidiado de la clase, padecía ahora entradas a los costados de la frente. El buen tino para las inversiones lo hacían el único millonario de la promoción ’94, pero se sabía una piltrafa en una camisa Burberry al lado de ella y su vestido ordinario. Simple, sensual, tan igual a como era. Qué bien le sentaban las arrugas que mostraban que había vivido, tal vez amado, seguramente reído.
-Estás igual, mejor incluso- le dijo. Dudaba si abrazarla o darle un beso.
-¡A todos dirás lo mismo! -y lo abrazó, aniquilando dudas y distancia. Siguió:
-Me resisto a decirme más vieja, pero los años me pasaron como a todos. Me favorece la penumbra, tengo el mismo peso, pero también dos décadas y media más…
-Mirame a mí, aunque diga el tango que veinte años no es nada, ya veinticinco … Realmente, vos estás más linda que en mis recuerdos, Alma.
-A eso sí, que estoy más linda, me lo digo todos los días —rio.
-Y no te mentís.
-Ya no miento, Dante —dijo y golpeó su copa contra la lata de cerveza de él.
Debería estar contento por volver a verla. Había pensado en Alma más de lo que hubiera querido. Solía soñar que se encontraban en alguna calle de Barcelona, adonde él había llegado huyendo de la crisis del 2001 y había creído que era feliz. En sus sueños, Alma vestía el guardapolvo. O reía desnuda en el sofá en el que se amaban con torpeza adolescente, cada vez que los padres de ella se atrasaban en la confitería con los pedidos, Guillermo entrenaba fútbol y los dos se reunían para estudiar. Pero no estaba contento.
Guille y Alma habían sido novios en el secundario. Eran la pareja modelo de Tandil: ella llevaba dulzura a los vecinos, repartiendo la repostería familiar en bici, y Guille era la promesa del fútbol local. Iría a jugar en un club de Buenos Aires; le había propuesto a Alma mudarse juntos. Ella quería estudiar arte. La preparación física para ascender de promesa a goleador exigía tiempo y esfuerzo cuando las hormonas pedían placer, que Alma exploraba con Dante, quien no aspiraba más que a la herencia paterna.
-¿Qué tal Barcelona?
-Adorable, como siempre.
-¡Claro! Caminar con Gaudí, Miró, andar por donde anduvo Picasso, tomarse unas copas en la rambla… La conozco por fotos, pero casi siento que anduve por allí.
-Cuando quieras te hago de guía. Serías bienvenida al ático de un tipo solitario…
-Jamás dejé Tandil. Ah, sí, hice un viaje a Salta en la luna de miel. ¿No te casaste?
-Sí, pero me divorcié hace años. ¿Y vos? ¿Así que pudiste volver a empezar?
-Empecé y sigo firme. Con Tony, orfebre de la catedral. Yo acompañaba a la abuela a misa y él arreglaba siempre los santos. Nos enamoramos. Gabriel nos casó. Mirá, la semana pasada celebramos bodas de cuarzo, un hito para Tony, que además es escultor.
-No entendí…
-Así son las bodas de dieciocho, y las de veinte son de porcelana -volvió a reír.
Él fingió reír también. No había sido buena idea ir al reencuentro, menos volver al lugar de la muerte de Guille. La memoria traicionaba; disimuló con frases tontas ante el grupo que actuaba como si aquella noche no hubiera sido trágica. Con esa pilcha te levantás todas las minas, dijo uno. Tenés pinta de campeón, dijo otra. Mal no me ha ido, fue su muletilla.
Hubiera sido mejor ser el gran ausente, se convenció. Pero ¿cómo negar a Gabriel, gemelo de Guille, su presencia en el homenaje a la memoria del muerto? ¿Cómo no ir si los tres habían sido inseparables? ¿Cómo decir que no a los mails y cientos de whatsapp? Además, estaría Alma. Apenas volviera a Barcelona saldría del chat del secundario. Siempre le pareció que eran mediocres y no había sido amigo de ninguno, con excepción de Alma, Guille y Gabriel, que se estrenaba obispo y había organizado el reencuentro.
Ninguno sabía que Alma y Dante habían hecho más que tareas en las tardes. No sabían que cada vez se prometían que sería la última y que no cumplieron justo en el cerro La Movediza, veinticinco años antes, último día de escuela. Fue cuando Guille se suicidó tras encontrar a Alma y Dante desnudos. Corrió y Dante fue detrás, sin saber para qué. No prometería renunciar a la chica. Estaba tan enamorado como su novio y ella no tenía dueño. Guille intentó volver a la cabaña y delatarlo como traidor. Le dio la espalda, Dante lo empujó; dijo a Alma que estaba oscuro, que no lo vio. Gabriel lo encontró en la mañana, cien metros abajo. Para Alma, fue desilusión; para todos, la presión de ser el Bati-tandilense. No tenía pasta de campeón, dijo uno; Guille no quería irse y dejar a Almita acá, dijo otra.
Cuarentones, regresaron a honrar al muerto. Solo Alma y Dante sabían qué había visto Guille antes del fin y juraron no decir nada. Alma desconocía que Dante sabía más.
-Dante, te agradezco tanto por venir, ahora sí podremos cerrar el duelo por el Guille. Él te adoraba, sabés que hubiera dado la vida por vos -dijo Gabriel.
-Bueno, no sé si era para tanto… En todo caso, era mutuo.
-Lo sé, lo será. Me lo dijo mientras los órganos le reventaban. ¿Sabés que su última palabra fue Dante? -reveló el obispo, mientras el resto cambiaba fotos de hijos.
Dante y Alma creían haber sido los últimos en verlo con vida. Todos lo lloraron aquel día. Ahora no. Nadie hacía un minuto de silencio por el muerto, excepto Gabriel.
-¿Antes de suicidarse? -quiso saber Dante después del silencio.
-No, cuando ya había caído. Eran noches en las que yo no podía dormir porque debía decidir entre el seminario y la abogacía. Volvía caminando de lo que creía que era hablar con Dios, a solas, y vi el bulto. Por los gemidos, pensé que era un animal, pero era el Guille. Murió entre mis brazos y opté por la sotana. Ojalá mi fe lo ayude a ir al cielo.
Gabriel entró al refugio y alguien comenzó a tocar la guitarra. Se formó una ronda que cantó a Gieco y luego a la Negra, en el orden en que lo hacían en las fogatas de la secundaria. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar… Dante buscó la mirada de Alma, que seguía riendo mientras mostraba el dedo con el cuarzo engarzado. Gabriel reapareció como obispo: traje negro, cruz en el pecho. Se tomaron las manos y rezaron.
Fue luego del padrenuestro que Gabriel invitó a decir algo a la memoria del hermano. Las dijeron primero quienes habían jugado al fútbol con él, luego los tímidos de los recreos; siguió Almita, pero Dante no. No estaba. Le habrá sonado el celu, dijo uno. No tiene pinta de fiel, dijo otra. La música siguió, como las fotos, mientras el obispo se quitaba el atuendo religioso para volver a las piedras que guardaban el último paso del hermano. Sonrió cuando vio los cuadros de Burberry al borde del vacío; su instinto jamás le había fallado. Fue como si la mano de Dios guiara la suya en el empujón, la misma que escribió No me ganó nadie, solo la culpa detrás de la tarjetita de presentación de Dante. Los coyotes (o los ángeles, pensó el obispo) harían el resto. El día volvió a amanecer mientras dormían.