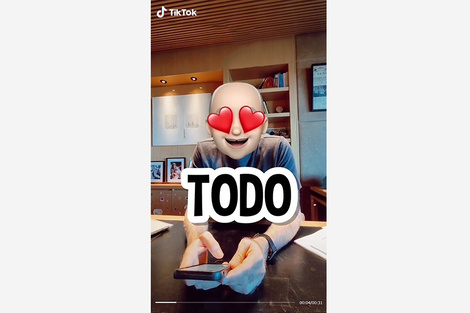Hace unos días visité museos de arte, y más allá de las cosas buenas que encontré, se me dio por pensar lo difícil que es ser revolucionario hoy. Me refiero a la capacidad de revolver, subvertir, cambiar, trastocar, incordiar, tanto en el arte como en la vida. Incluyendo la política.
La (casi) imposibilidad de un arte revolucionario es lógica. Desde que Duchamp plantó el mingitorio en el centro de la escena pasó más de un siglo. Hoy, esa irreverencia es natural, incluso infantil. Con el paso de los años, la vanguardia se vuelve tendencia y lo revolucionario moda o imitación.
Eso le comentaba a un amigo una noche. “Y qué sería revolucionario hoy”, me preguntó él. “Tinder”, dije yo, luego de pensarlo un poco. “Tik Tok, los memes”, continué. Me miró como si yo estuviera delirando.
Es obvio que no hablo de las revoluciones de las reivindicaciones sociales, las que nos iban a dar el control de los mecanismos del mundo para vivir mejor y que no resultaron como creímos. Será por eso que un día nos quedamos sin revoluciones a la vista, y entonces las empezaron a hacer los otros y con otros objetivos, claro.
“Es que hoy no hay revolución posible sin tecnología”, completé ante mi amigo. Tinder, Tik Tok o lo que sea, no solo revoluciona nuestros hábitos, gustos y deseos, y cambia la forma de vivir y pensar, además reconfigura el mundo a gusto del que tiene la sartén por el mango y el mango también. Eso es revolución, por mucho que no nos guste.
Esto no significa que el arte haya perdido sentido. Sabemos que no. Pero su capacidad de sublevar, de marcar nuevos caminos, se ha vuelto tracción a sangre en comparación a todo impulso proveniente de la tecnología.
A diferencia de las otras revoluciones, esta, a la que asistimos como espectadores o meros consumidores, parecería ser sin teoría. O al menos sin teoría a la vista. Se asemeja a las revoluciones del siglo XIX para atrás, donde la gente salía a romper cabezas y luego se escribían los libros. Acá, la oligarquía tecnológica salió a romper (controlar, abducir, cambiar) cabezas sin pensarlo demasiado. Podían hacerlo y lo hicieron. Así de simple.
A nosotros nos quedaron las teorías sin las revoluciones y ellos están haciendo una revolución sin teoría. O en todo caso sin teorizar.
Por más que uno pueda participar posteando, en esta revolución no controlamos nada. No revolucionamos nada. Podemos tuitear pero no encender ni apagar las llaves de estas “herramientas”. La censura que ejercen sobre los temas rusos lo confirman con certeza absoluta. Podemos opinar hasta un límite que imponen los “dueños” de la revolución. Es un nuevo estalinismo o macartismo, ejercido a distancia, con caza de brujas pero sin Gulag. O con caza de brujas y Gulag simbólicos. Suena así: “su posteo infringe nuestras normas comunitarias”.
El arte, mientras tanto, sigue cumpliendo su función. Será visto, con agrado o no, por puñados de gente. Quizá subleve a uno que otro espectador. Si tiene éxito la verán cinco, diez, cien mil personas con el paso de los meses. Mientras, cien mil personas interactuarán ante un meme bien hecho… en un minuto.
Pero uno es arte y el otro no, Chiabrando, dirán ustedes. Ah, sí, pero eso hay que explicárselo al espectador/consumidor. Es muy difícil explicar (vale la pena intentarlo) por qué una instalación es arte y un meme no. Más difícil es explicar por qué un cuadro malo sería arte y un meme bueno no. O por qué un meme no sería arte y un collage de Duchamp sí. Porque Duchamp era un bromista, además de un revolucionario. Mandar un mingitorio a un concurso de arte es un meme pero sin el apoyo de la tecnología.
Ya sé que está el asunto de la técnica, pero en el arte contemporáneo la técnica no tiene importancia. Eso nos enseñó Duchamp, entre otras cosas. Además, no estamos hablando de arte sino del carácter revolucionario del arte. De revoluciones.
Los que están haciendo esta revolución nos tratan bastante bien, a decir verdad. Es que nos necesitan para que podamos asistir al espectáculo, pagar y aplaudir. Ellos sí que han tomado los medios de producción. De las fábricas ya eran dueños. Ahora se han apoderado del discurso y han creado Tinder (ponele), el lugar donde los solitarios del mundo van a mendigar amor o compañía. Hablame de poder, hablame de revolución.
Por eso este poder abandonó las calles. O nos dejó las calles, si lo prefieren. En este esquema no las necesitan. Pueden hundir casi cualquier impulso ciudadano con media docena de fake news o haciendo actuar a una de sus herramientas institucionales, del estilo del FMI. O pueden ofrecernos un descuento difícil de resistir, un Black Friday, justo el día en que teníamos que salir a marchar.
Esta nueva revolución, además, sobrepasa conceptos como democracia o dictaduras. Ni discuten esas opciones, que para nosotros son vitales. Ellos, igual harán su revolución, gobierne quien gobierne.
¿Qué hay luego? Nada. ¿Cuál es el paso siguiente de esta revolución? Esto pero más rápido. Por qué alguien cambiaría una fórmula tan eficiente. Desde ahí nos venden, nos vigilan, nos guían en nuestros deseos. Nos censuran. Si hasta son capaces de empatarnos con la mujer u hombre que más nos conviene. Hablame de revolución.
Estás pesimista, Chiabrando, me dirán ustedes. Pero no. En una nota de hace pocas semanas yo decía que este presente es mejor que el pasado. Y lo es porque en esta época nos necesitan vivos, con dinero y colaborativos. Antes tampoco manejábamos los medios de producción, para ser realistas. Y aún tenemos algunos antídotos. Aún.
Además, siempre puede suceder algo que cambie las cosas imprevistamente. Una pandemia, por ejemplo. Ah… Pero eso ya sucedió y todo sigue igual o peor. Bueno, a no bajar los brazos, que mientras hay vida hay esperanza.