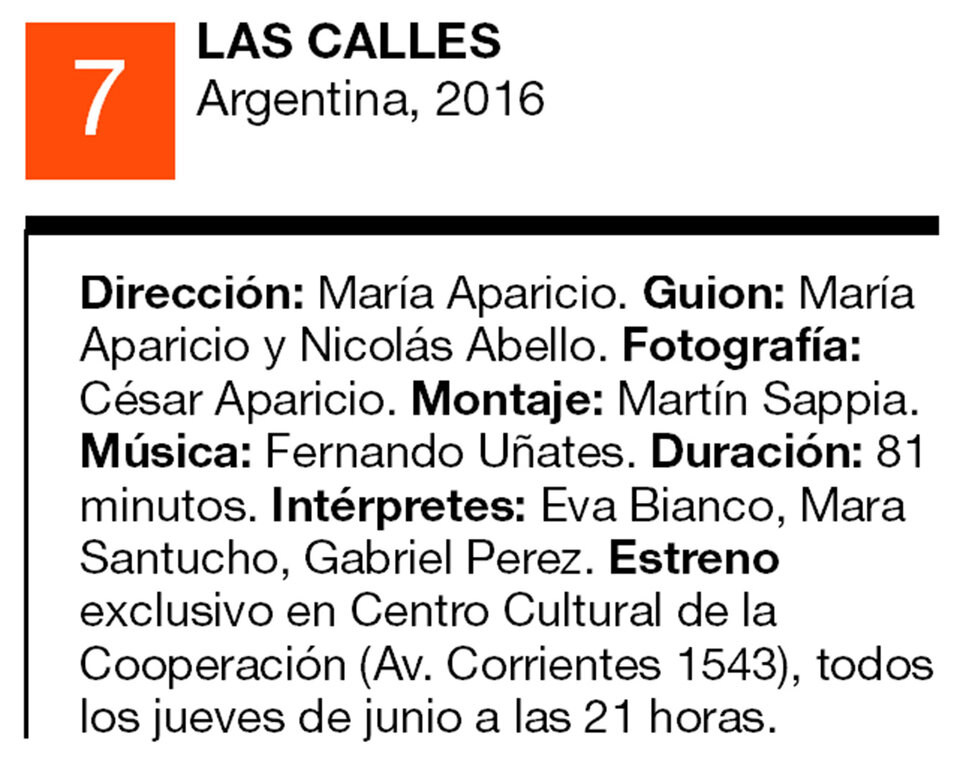Los rastros de lo real están impresos a fuego en cada rasgo ficcional de Las calles, primer largometraje de la jovencísima (nació en 1992) realizadora cordobesa María Aparicio. Y viceversa, ya que la materia con la cual fue edificado cada plano de la película descree de esa falsa máxima que afirma que la distancia entre uno y otro universo es tan enorme como inviolables sus fronteras. Una serie de placas sobre el final confirma algo que el espectador pudo haber intuido durante la proyección: en la localidad de Puerto Pirámides, provincia de Chubut –donde habitan alrededor de 600 habitantes– las calles no llevaban nombre hasta que un proyecto educativo de la única escuela secundaria de la zona terminó en una ley sancionada por el municipio. “Poniéndoles nombre a las calles de mi pueblo” fue un largo proceso de cinco años que culminó con una votación popular en el año 2010; ahora cualquier turista o visitante ocasional puede recorrer las calles Cacique Inacayal, Peones patagónicos o Facón Grande, entre otra treintena de bautizadas arterias.
A propósito del proyecto, el escritor e historiador Osvaldo Bayer –quien tiene una fugaz aparición en la película, en una escena donde una partida de generala se mezcla con la charla amistosa al calor del vino– escribió en 2009, en las páginas de este mismo diario, que se trató de “la más democrática de las acciones que se pueda uno imaginar. Toda una actividad comenzada por la docente Eugenia Eraso y acompañada desde un principio por otros docentes y las autoridades municipales”. La actriz cordobesa Eva Bianco es la encargada de darle forma a un alter ego posible de Eraso, al tiempo que otros actores y actrices –Mara Santucho y Gabriel Perez desde el frente profesional, a quienes se les suman varios habitantes de Puerto Pirámides sin experiencia actoral previa– se ocupan de recrear, reinventar y reproducir cada uno de los pasos de esa investigación educativa finalizada hace ya cinco años.
La estructura formal de Las calles es ciertamente atípica: en lugar de optar por una configuración documental –ya sea en su vertiente tradicional o relativamente lejos de los usos y costumbres–, Aparicio reconstruye desde la ficción las charlas previas entre la docente y los alumnos y las entrevistas a los lugareños que dieron forma a la posterior elección comunal. Pero tampoco lo hace a partir de la simple ficcionalización, desde ese ubicuo formato del “basado en hechos reales”. El resultado es por demás estimulante, aunque no todos los segmentos se revelen igualmente intensos o relevantes. Lo cierto es que la mayor impronta social en ese particular accidente geográfico del sur de nuestro país, que se fue vaciando lentamente en los años 70 y 80 hasta que el turismo de verano logró revertir la tendencia, es la pesca submarina, el marisqueo a profundidad, que un veterano buzo describe en detalle –con sus placeres y dolores– y un matrimonio afincado en la Península Valdés desde hace muchos años confirma como una tradición transmitida de generación en generación, una particular “empresa familiar”.
Quizás el logro más destacable del film, que participó de la Competencia Latinoamericana del Bafici el año pasado, sea la paciente organización de un relato que logra transmitir sin demasiado esfuerzo el entramado comunitario, las líneas invisibles que unen la vida cotidiana de los vecinos de la región y también las de las viejas generaciones con aquellas más jóvenes. El día a día de un sitio que, como se afirma en más de una ocasión, está poblado por habitantes nacidos en otros lugares del país que han hecho de ese trozo de mar y tierra patagónicos su lugar en el mundo. Y todo ello sin caer en excesos antropológicos o en el paisajismo con ballenas y lobos marinos como tópico visual recurrente.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/diego-brodersen.png?itok=_CpIciD5)