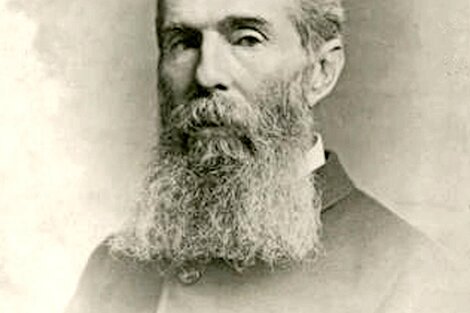“Y allá voy y aquí vuelvo yo para sólo así poder volver a ir”, escribe Rodrigo Fresán en “Melvill”, su último y extraordinario libro. Y yo, en el “Diario de lecturas”, anoto: “Marzo 1, Florida Garden, 17.30. A medida que voy leyendo “Melvill” también le escribo a Rodri. Nuestros mails funcionan como esquirlas teórico-críticas (sic): “Tu libro, porque no me animo a denominarlo técnicamente novela, y volveré sobre este asunto -un libro iconoclasta y anárquico, como escrito en trance místico, esa respiración bíblica que por rachas exhala “Moby Dick”- y quién nos garantiza que ese libro es exactamente una novela por las mismas razones que no lo es “Melvill”, que resulta a un tiempo, todo el tiempo que dura su experiencia de lectura, biografía de un padre, autobiografía de un hijo, confesión, tractatus literario filosófico (un manual de glaciología, ciencia que se ocupa del hielo tanto en lo físico como en lo emocional) y además, estampas de costumbres y cuadro de época, abundantes notas al pié, composición alucinada de alguien que habla solo”, le digo en el mail, “un monólogo de un idiota lleno de sonido y de furia y tendré que remitirme también a Faulkner, en este caso, el libro mono/lógico como síntoma de locura, transcripción poseída desde el corazón mismo de una la literatura pseudopódica, prodigioso y pródigo en citas encubiertas, transliteración, traducción maníaca de lo que le pasa por la mente a quien escribe cuando escribe y cuando no, en ese silencio de la escritura, cuando no supura una línea, la página blanco ballena, instante abismo que induce a dos opciones: el suicidio o embarcarse, como propone Ismael, héroe narrador de la novela leviatánica de Herman Melville, quien es, ni más ni menos, el hijo que intenta escribir -¿ajuste culpabilizador y culposo de cuentas?- la historia del padre que supo cruzar el hielo del Hudson”.
En respuesta Fresán me advierte: “Entiendo lo que decís del "ajuste" con el padre, pero juro que para mí este libro está escrito a futuro. Es decir: trata de mi temor de ser ese padre o de acabar siendo ese padre. Espero que no”.
A esta altura se me puede reprochar la transcripción de un diario personal, por más que se trate de uno de lecturas. Merezco aclararlo: nadie sabe en qué consiste un libro hasta que se sienta a escribir sobre él. Y este es mi caso. Especialmente a medida que me interno en “Melvill”, así, sin “e”, porque así se apellidaba el padre del padre del cachalote, la “e” vino después, pero no voy a espoilear cómo fue eso. Si escribo sobre “Melvill”, escribo por el estupor dichoso que me causa este libro clasificable como inclasificable: elegía, poema en prosa, relato de aventuras, novela psicológica –si se la entiende como estudio del alma– drama paterno filial y, a la vez, análisis familiar, colección privada de fetiches del autor, sus predilecciones intelectuales y también, por qué no, manifiesto contra la modernidad, devocionario del clasicismo y más todavía, intervención en el canon de la literatura norteamericana (Bloom, donde esté, habrá de perdonarte, Rodri) mientras Paul Auster lanza una monumental, exhaustivísima y agotadora biografía de Sthepen Crane, el de “La roja insignia del coraje” y, como si todo esto que digo -descriptivo aunque suene ditirámbico- no fuera suficiente, caricaturiza el hiperdemocratismo ampuloso de Whitman, la astucia de Mark Twain y merodea con suspicacia elegante la relación conspicua de Herman Melville con Nathaniel Hawthorne (no es casual que ellos crearan dos héroes del secreto que devendrían clásicos: Wakefield y Bartleby ). Al meterse con los fundadores de esa literatura, “Melvill” propone desaforado una provocación (ni tango ni rock nacional: marineros borrachos entonando canciones de los Beatles). Por algo hace unos años, la familia de John Cheever nombró a Fresán su albacea en lengua hispana: ahí tienen las ediciones de Cheever anotadísimas con ese puntillismo nabokoviano con las mariposas.
Y la provocación va derecho al canon argentino desplazándose al canon anglo, movida que cuenta recientemente con sólo dos antecedentes imperdibles: “La mujer que escribió Frankestein” de Esther Cross, quizás una de las menos estridentes y más sutiles escritoras de por acá (lean también esa joyita que es el cuento “El traductor de Conrad”) y también la exuberante “El último Hammett” de Juan Sasturain, ejercicios narrativos entre la reverencia y la mimetización (lo uno por lo otro). Contra lo que se pueda pensar, no es desde adentro que se lee mejor el adentro. Así las cosas, Fresán lee, como leyó siempre, la realidad, la “historia argentina” desde la incomodidad (ese cuento del soldado de Malvinas que quiere ser prisionero inglés porque sueña con llegar a ver a los Rolling, y sí, un molesto Fresán al desilusionar la mala fe progre y chauvinista). Pero, por qué este leer/nos desde afuera y escribirse mirando desde otra parte. En sus diarios Kafka era claro: los escritores mediocres son los que imitan los modelos locales.
Pero además “Melvill”, en su borgismo, resulta juguete agradecido a la literatura y tiene eso que le debe “Historia Universal de la Infamia” a “Vidas imaginarias”. Esto, la “parte” motriz del artefacto, o si lo prefieren, su juguete que, arriesgo, es rabioso. Si bien la narración portentosa de un padre fracasado, que arrastra derrotas económicas, una homosexualidad sutilmente encubierta y una tendencia al boicot y la autodestrucción permanente, que en uno de sus arrebatos de inspiración demencial cruza el hielo, el río Hudson congelado, y más tarde, poco menos que moribundo, arrastrará a su hijo en la misma travesía, los dos, padre e hijo caminando el hielo. Al hijo, Herman, habrán de acosarlo fantasmas que son y no los mismos, y la desgracia le arrancará dos hijos. Pero, al caminar el hielo, no quiero adelantarme: primero un paso, después del otro, primero una página, luego la otra, exigiendo una lectura atenta, el ritmo de esa caminata sobre el hielo. Pues bien, esta sería la trama para aquellos que se conforman con la historia y no les interesa la forma, que cuente de una vez de qué viene este libro, pero me gustaría adentrarme en la parte subterránea, la parte política.
“Yo te adoro al igual que la bóveda nocturna”, lee Silvio Astier en Baudelaire en el felizmente célebre robo de la biblioteca escolar en “El Juguete Rabioso”. Es decir, Arlt se para en Baudelaire al igual que Borges se para en Schwob: ambos eligen no mirar hacia atrás sino hacia afuera. Es decir, traicionan la tradición. Traición que, al ser leal a otra literatura, la angustia de las influencias los hace encontrarse en otra parte, y se salen de los modos nacionales para denunciar tácitamente la pacatería de quienes escriben mirándose el ombligo o el del vecino.
Mail va, mail viene, Fresán me escribe preocupado desde Valvidriera, Barcelona, porque España está enviando armamento a Ucrania, mientras Rusia masacra Kiev y es posta que la humanidad no aprende nunca del pasado. Nos sentimos extraterrestres en nuestro fervor escritural. Entonces Fresán me escribe: “Borges, puesto que debemos resignarnos a la fatalidad de ser argentinos. Al menos nos queda el consuelo de que nuestro tema es el universo”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Guillermo-Saccomanno.png?itok=FxgqGrae)