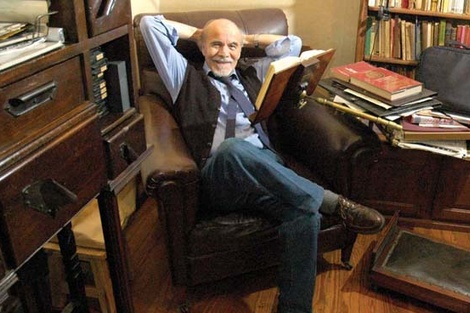Abelardo Castillo escribió poesía toda su vida. Muy temprano, sin embargo, decidió que esa sería su fiesta secreta: una ceremonia personal, de encuentro consigo mismo, que no requeriría de publicación ni de otras miradas. Acaso porque entendía —con Paul Valéry— que la larga elaboración de una pieza literaria es sobre todo una empresa espiritual de reforma de uno mismo o, dicho con sus palabras, que “crear una pequeña flor es trabajo de siglos”. Por ese motivo su poesía ha sido hasta ahora prácticamente desconocida, salvo por algunos pocos poemas que circulaban entre sus lectores casi como una contraseña. Junto con esta decisión, Castillo habló muchas veces de la posibilidad (¿el deseo?) de que los poemas se dieran a conocer cuando él ya no estuviera. Recibimos entonces este libro como la invitación a esa fiesta, que ahora se abre a sus lectores, una celebración que nos permite ampliar el diálogo con su obra y descubrir su notable voz de poeta.
Este volumen reúne poemas escritos a lo largo de sesenta años. No todos los poemas sobrevivieron, hay que decirlo: una cantidad enorme —según ha dicho muchas veces el autor— fue destruida en su juventud, cuando Castillo se propuso dedicarse enteramente a la prosa. Pero la poesía es tenaz y siguió visitándolo siempre, hasta sus últimos días.
La fiesta secreta —título muy temprano, de cuando Castillo estaba en el servicio militar y tal vez anterior— incluye desde los poemas escritos en la adolescencia que sortearon su impiadosa crítica hasta los más recientes fechados en los años dos mil. Es así que, sin proponérselo, este libro resulta también una autobiografía o puede ser leído en esa dirección. Como sus Diarios, estos poemas posibilitan el acceso a una escritura secreta, pero quizás aún más profunda o franca, no tanto porque el poema sea un espacio de intimidad para el autor —que lo era—, sino porque es en la literatura, y especialmente en la poesía, donde Castillo indaga con mayor hondura los temas centrales de la existencia y donde consigue expresar aquello que no es posible decir de otra manera. Lo ha explicado él mismo haciendo propias las palabras de Pablo Neruda: “Si me preguntan qué es mi poesía debo decirles: no sé; pero si le preguntan a mi poesía, ella les dirá quién soy yo”. Y es aquí, en su obra poética, donde hallamos la respuesta más verdadera.
Ordenados cronológicamente, los poemas de La fiesta secreta atestiguan las distintas etapas del escritor como si sus páginas fueran un “espejo que tiembla” capaz de mostrar las múltiples caras de Abelardo Castillo a lo largo de su vida. El yo poético construido en estos textos admite ser identificado con el autor y reconocerlo en su juventud en San Pedro, a través de un conjunto de poemas fechados en 1952, cuando Castillo tenía solo diecisiete años, ya había estrechado amistad con el poeta sampedrino Aníbal de Antón y empezaba a fundar esa ciudad como su patria, aquella primavera sagrada de la que hablaba su admirado Rainer Maria Rilke y que volverá a aparecer como un eterno retorno en otros poemas (y cuentos) como en el bellísimo “Tiempo de gramática y de tiza”. Lo encontramos poco después escribiendo poemas en Olavarría, donde hizo el servicio militar; y desde luego es posible seguir su rastro por Buenos Aires (una muestra: el entrañable poema dedicado a la “Estatua de Florencio Sánchez”, antiguamente emplazada en la esquina de Chiclana y Deán Funes, o “Los dioses”, donde retrata sin atenuantes el lado más oscuro del espacio urbano). Asistimos además a las experiencias cruciales de su biografía: el amor (“Cuando cae la noche”, “Última palabra”, “Sylvia”); el alcohol (“Fotografía de Malcolm Lowry”, “Días con huella”); el miedo “A la locura”, esa “señora de andar por los rincones” “hermosamente horrible”; o el trato con esa “vieja nodriza”, la muerte, en “Homenaje”. Con el correr de los años, leemos poemas que dan cuenta de sus convicciones ideológicas, puntualmente fechados por episodios histórico-políticos como el ataque a Playa Girón (“Bahía de Cochinos”) o la invasión a Santo Domingo (“Reuter”).

Hay dos preocupaciones insoslayables que atraviesan la obra entera de Castillo y que recorren también sus poemas: el diálogo incesante con la literatura y las reflexiones existenciales -filosóficas y religiosas- que aparecen en poemas como “Noúmenos”, donde el sujeto poético intuye los misterios del mundo al fundirse en la intimidad de los objetos (“¿Quién no ha oído latir de pronto un mueble en medio de la noche”?), o en “El orante”, en el que el yo se desdobla para dar cuenta de la fe que alguna vez lo habitó (“En el exacto centro de mí mismo / hay un hombre que reza, cada noche”). Desde estos dos pilares escribe su obra poética Castillo: desde su propio corazón tallado por la lectura de Edgar Poe, Unamuno, Borges, Vallejo, Rilke, Darío, Mario Jorge de Lellis, Verlaine o Lowry, entre otras influencias decisivas que aparecen directamente citadas o aludidas en estos poemas.
La variedad de tradiciones en las que abreva el poeta y el extenso período temporal en el que los poemas fueron escritos imprimen naturalmente una rica y compleja diversidad de tonos y temas. En cuanto a los recursos compositivos, es clave destacar el manejo virtuoso de las formas clásicas, como los sonetos de factura impecable que abundan en este poemario (“La rosa y Einstein”, por nombrar uno de ellos), así como el dominio del ritmo en los poemas de verso libre, el uso certero de las pausas y de los encabalgamientos que tienden a expandir el sentido, y la disposición espacial con la que Castillo arma una figura singular para los poemas en prosa, como “Marzo” o “La poesía es una chica seria”.
Más allá de la variedad, los poemas de La fiesta secreta tienen una materia común. Del primero al último, cada uno guarda en su centro un latido, el pulso de la necesidad de ser dichos, la convicción y la coherencia de un hombre que sabe que “la poesía no es una manera de escribir, es más bien un modo de vivir, de percibir el mundo”.
El sentido de la literatura, ha dicho Castillo, es imaginarle un sentido al mundo. Tal vez por eso una de las grandes preguntas que atraviesan este libro es la cuestión del tiempo. Ya en los poemas escritos en plena adolescencia —cuya madurez no deja de deslumbrar— se observa esta preocupación. En “El péndulo”, el soneto rubendariano en alejandrinos de perfectos hemistiquios, el tiempo oscila “seguro, inatajable” como una guillotina, inexorable “como la vengativa medialuna de un sable”. Otros dos poemas, inspirados en Poe, indagan en la temporalidad: “Mellonta Tauta”, cuyo título tomado de un cuento de Poe significa en griego “en un futuro próximo”, imagina lo que está por suceder —y no se puede dejar de notar la pavorosa actualidad de la advertencia—: un mundo desolado, en el que “lo asesinamos todo” y en el que ya no hay “panes y pájaros”. En “El poder de las palabras” -el título también se lo debemos a Poe- otra vez nos encontramos ante un mundo sombrío: “cuando el arco voltaico / del Sol salte en pedazos y ocho minutos / más tarde se anochezca la risa de la gente”. Pero esta visión implacable y lúgubre del tiempo es mitigada por otro movimiento: en los versos finales de cada uno de estos poemas hay una chispa, una posibilidad de fulgor, un gesto de esperanza: “sobre vejez y ruinas hay alguien que levanta / bloque a bloque la arcada del porvenir y canta” (“El péndulo”); “tendrás un hijo mío / lo sé ver alto y bello entre los astros” (“Mellonta Tauta”); “acá en la Tierra / se oirá tal vez un pájaro / que romperá a cantar en la tiniebla” (“El poder de las palabras”).
Ese brillo redentor es la fuerza creadora, ese impulso contra toda razón que -junto con su poder destructivo- también define lo humano.
La materia común que intensifica la unidad de estos poemas también se puede rastrear en relación con la totalidad de la obra de Abelardo Castillo. Son muchos los puntos de contacto. Por ejemplo, la posibilidad de leer estos poemas en paralelo con sus Diarios: en principio, en clave autobiográfica, como ya se señaló; pero además es factible rastrear las notas que registran el momento de escritura de algunos poemas (“Ayer por la tarde bosquejé un poema. Hoy los versos me anduvieron persiguiendo. Quizá lo termine”, dice el 20 de septiembre de 1957, aludiendo probablemente a “Noúmenos”; “En 1970 no escribí absolutamente nada, o sí, un poema borgiano”, apunta consignando la escritura de “La rosa y Einstein”). También hallamos los pasajes que testimonian la mirada exigente sobre su propia escritura: “He decidido renunciar definitivamente a todos mis versos de la adolescencia. La seriedad con que me tomaba a mí mismo en aquel tiempo sería auténtica —era auténtica—, pero no poética”, anota en 1958, y más adelante relata: “no sucedió paulatinamente, en distintas quemas de papeles, sino que fue una decisión súbita y, por lo que veo, bastante lúcida y autocrítica”. La continuidad entre los Diarios y los poemas se ve reforzada por el hecho de que Castillo fechaba la mayoría de sus poemas. Uno de ellos, incluso, lleva por título la fecha en la que fue escrito, casi como si se tratara de un diario: “14 de noviembre de 1953” parece anticipar esa escritura íntima de los Diarios (que comienzan -tal como se han dado a conocer a sus lectores- en 1954): “En ocasiones / pienso / si la vida / (mi vida) / no es más que esto / ir consignando fechas / ir apuntando nadas / y recordarlas con tristeza / luego”.
En relación con la obra narrativa, también encontramos correspondencias. Los versos “La oficina, el tranvía, la corbata / los zapatos lustrados, el buen día” (“Oficina”) parecen describir el escenario en el que va a tener lugar la repentina rebelión del señor Núñez en el relato “Also Sprach el señor Núñez”, ambas obras de principios de los años sesenta. Otra consonancia se puede percibir en el poema “Las otras puertas”, cuyo título coincide con el del primer libro de cuentos de Castillo, por lo que es posible leerlo ahora como una suerte de prólogo que advierte sobre los inquietantes umbrales que conducen a “Los mundos reales”, esa ampliación de la realidad a la que se llega a través de la literatura. Esos pasadizos que conducen de la prosa a la poesía y viceversa se condensan genialmente en “Ondina”, ese texto breve que participa tanto de la cuentística como de la obra poética al haber sido incluido por el propio Castillo en su libro de cuentos El espejo que tiembla y en La fiesta secreta. Por otra parte, es imposible no relacionar algunos de los poemas escritos en los años setenta con las novelas El que tiene sed y Crónica de un iniciado: “Tiempo de verano”, “Verleniana” o “Días con huella” son “poemas malditos” cuya voz hace recordar a Esteban Espósito, ese personaje dipsómano capaz de combinar la ternura y la miseria con una lucidez temible y fascinante a la vez.
Abelardo Castillo ha dicho que todo escritor verdadero escribe o ha escrito poesía, al menos en sus comienzos. Estos poemas, estas palabras ardientes que sirven para conjurar el olvido y resguardar lo humano, son el fuego que está detrás de esa obra magnífica y total que conforman todos sus libros. También ha dicho que la poesía es el más alto lenguaje que tiene el ser humano para comunicarse. El poema es abismo, naufragio, indagación profunda. A ese vértigo se entrega el poeta. El acto de escribir es un acto de fe, un arrojo salvaje para expresar lo que el poeta ve, lo que ama y pierde, la experiencia y el pensamiento, aquello que intuye en la soledad de la noche: “contra el pecho desnudo / el viento”, el sonido del “universo como un llanto”, el río anochecido, los astros solitarios, los fantasmas negros del alcohol, el recuerdo de la plaza de un pueblo.
En el universo de Castillo, escribir es confiar en el poder físico de las palabras, es un acto cargado de futuro, como levantar bloque a bloque la arcada del porvenir, como cantar en la tiniebla.