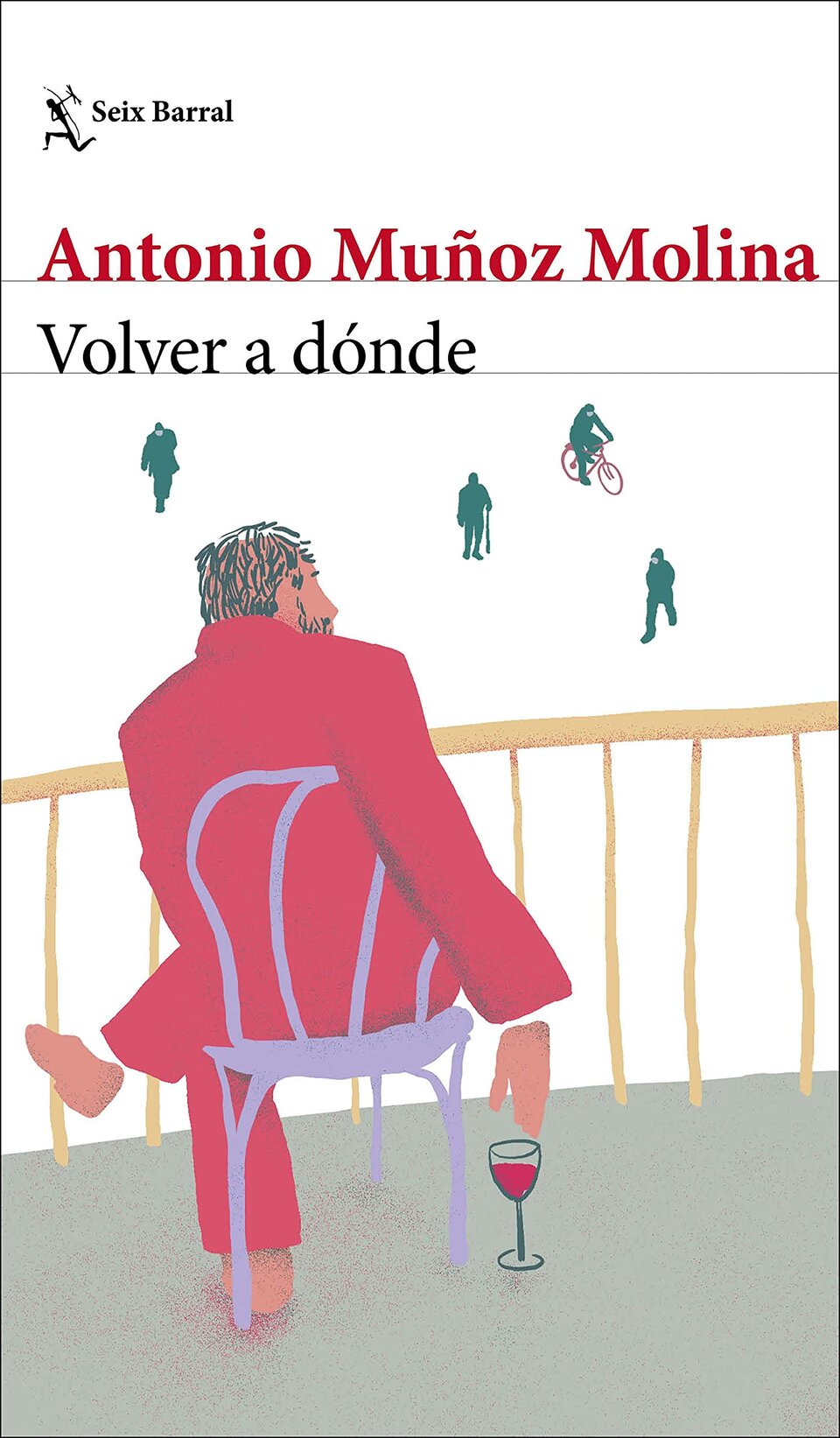Junio, 2020. Ahora es cuando tengo ganas de salir a la calle. El estado de alarma que acaba de ser abolido continúa vigente en mi espíritu. El mundo de después, sobre el que tanto se especulaba, ha resultado ser muy parecido al de antes, salvo por el incordio añadido de las mascarillas. A media mañana, en el calor seco y candente de Madrid –“un horno de ladrillo babilonio”, decía Herman Melville del calor de Nueva York- el tráfico es el mismo de otros veranos, quizás con un grado mayor de encono, porque la temperatura sube cada año, y porque los conductores de coches y de motos parecen ansiosos por compensar el tiempo perdido, la gasolina no gastada, los cláxones no apretados con gustosa violencia durante meses de silencio. Este mundo de después, igual que el de antes, está habitado por adictos al ruido, al motor de explosión y a la quema de combustibles fósiles. El aire de esta calle en la que hace nada se oían los gorriones huele casi palpablemente a gasolina. En un atasco un conductor ofendido por algo se baja de su furgoneta, llega a zancadas al coche que tenía delante, intenta abrir la puerta y como no puede da puñetazos en la ventanilla. Por fin logra abrir la puerta: sujeta con las dos manos la camisa del conductor, que se defiende a puñetazos poco efectivos, porque el agresor es mucho más corpulento. Se dicen a gritos cosas terribles. Las dos caras enrojecidas de furia y de sudor y tapadas a medias por las mascarillas están muy cerca la una de la otra. En ese momento el tráfico empieza a moverse: ahora el conductor agresivo tiene que volver a toda prisa a su vehículo para eludir la furia de los que pitan contra él. Uno y otro sacan la cabeza por la ventanilla y continúan gritando y agitando los puños mientras conducen.
Aunque ahora pueda quedarme en la calle todo el tiempo que quiera procuro volver cuanto antes al refugio de mi casa, atronado por el ruido, por la violencia de la ciudad inhóspita. Sin la menor necesidad una brigada de operarios asistidos por excavadoras y por un camión cargado de alquitrán humeante están renovando el asfalto de un lado de la calle. Primero lo levantan con la pala dentada de la excavadora y después clavan en él las puntas de acero de los martillos neumáticos. En el calor ardiente los operarios llevan cascos de obra, guantes muy recios, gafas protectoras, mascarillas, pero no cascos para los oídos. El pavimento de la acera tiembla bajo las pisadas. Como han cortado el acceso de una calle lateral los coches atascados levantan un gran clamor de cláxones. Este es el mundo al que había tanta prisa por volver.
APLAUSOS Y CACEROLAS
Inconfesablemente, hay cosas de las que siento nostalgia. A la caía de la tarde salgo al balcón y miro uno por uno los balcones y las ventanas a los que se asomaban a diario esos vecinos a los que unió durante más de dos meses la fraternidad del aplauso. Algunas de esas ventanas ya están tapadas por las copas de las acacias en las que por entonces aún no habían brotado las hojas. Las miro y me acuerdo bien de cada una de las personas que se asomaba a ellas: la anchura de la calle marca una distancia en la que no llegan a distinguirse bien los rasgos, pero sí los tipos humanos, la edad, hasta el carácter. Detrás de las figuras se atisbaba la intimidad distinta de cada vivienda. Si alguien no aparecía una tarde ya nos preocupábamos. Quien abría su ventana o se apoyaba en la baranda de su balcón saludaba con la mano, uno por uno, a los vecinos del otro lado de la calle; la señora mayor de pelo blanco que era la primera en aparecer, siempre uno o dos minutos antes de las ocho; las tres chicas con aspecto de compartir un piso de estudiantes, que se hacían selfies, ponían música y bailaban; el hombre de la barba y el pelo canosos y su mujer, los dos con un aire de progresistas veteranos, de haber sido jóvenes en los últimos setenta; la pareja más joven que a veces sacaba a la ventana un altavoz y ponía música, ella con el pelo muy corto, rubio pálido, siempre con una sudadera de capucha; la otra señora mayor que salía al balcón con un abrigo y unos incongruentes leotardos rojos; las dos hermanas de cierta edad que se asomaban perfectamente peinadas y vestidas, como arregladas para salir, con pañuelos estampados al cuello. Según pasaba el tiempo, seguir saliendo a aplaudir era una señal de vehemencia en la defensa de la salud pública; también indicaba que uno pertenecía al grupo de los aplausos de las ocho, no al de las cacerolas de una hora más tarde. Las ventanas que se abrían a las nueve estaban bien cerradas a las ocho, y de ellas colgaban banderas españolas con crespones negros. Pero para un oído musical también había una belleza en el sonido de las cacerolas: era, sobre todo con cierta lejanía, un clamor metálico como de música gamelán indonesia. También, esa hora del atardecer, a mí me despertaba asociaciones acústicas: era a esa hora cuando volvían del campo los rebaños de ovejas y cabras en los atardeceres de verano de mi infancia, levantando nubes de polvo por los caminos. En el primero de todos los atardeceres de Don Quijote de la Mancha suena el cuerno de un pastor que lleva de recogida una piara de cerdos. Hasta el balcón de mi casa de Madrid llegaba certeramente una memoria de veranos remotos. Al final del día había algo de tristeza en las fuerzas cada día más menguadas de los que seguíamos saliendo a aplaudir. Ya estaba permitido salir a dar paseos, y mientras nosotros aplaudíamos mucha gente iba descuidadamente a lo suyo por la calle, impacientes por adoptar cuanto antes una normalidad que aún no existía. Nuestros aplausos se escuchaban menos porque éramos muy pocos y porque ya había mucho más tráfico.