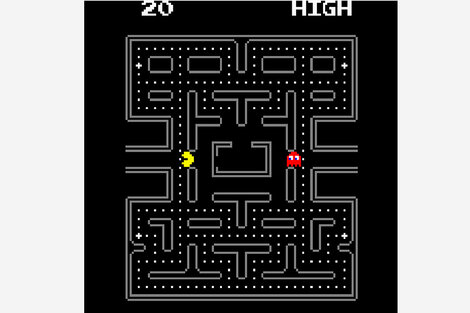Una chica llora en la vereda de enfrente. Una mujer la abraza. La chica no se deja del todo: sus brazos cuelgan paralelos a su propio cuerpo hasta que el izquierdo aletea y le permite llevar su mano a la altura del barbijo; tampoco se lo saca del todo y el rectángulo negro queda suspendido como un aro excesivo. La mujer que abraza no cede: se aferra al cuerpo inmóvil de la otra. El edificio detrás de ellas impone su sombra en ese fragmento de vereda. Nunca lo había contemplado a esta distancia: los árboles suavizan la fachada, ayudan a pasar por alto el dolor que toma forma en los cuerpos detrás de esas paredes. Las manos de la chica hacen el esfuerzo de palmear la espalda de la que abraza: se mueven en una errancia rígida, un poco mecánica, parecida a la de las cosas que no encuentran su lugar.
Es mediodía. A unos metros, lxs chicxs que han salido del jardín se trepan a las rejas, deambulan al sol. Pequeños puntos azules inquietos dibujan una coreografía orgánica que se repite de lunes a viernes: la espera de lxs otrxs, ese tiempo muerto que se llena de gestos que se vuelven ritual. A la sombra, la mujer que abraza se ha convertido en la que abrazaba. Se pasa las manos por la cara como si se lavara con agua invisible. No llora; la chica, ahora, tampoco. Las dos comparten el tono de una expresión: los ojos bien abiertos; la boca, cristalizada en una mueca: ni abierta, ni cerrada. Nada es del todo. Se quedan de pie, una al lado de la otra, con los brazos en stand by y la mirada puesta en los árboles del boulevard.
El día que murió mi padre, creí que mi cuerpo tampoco sabía bien qué hacer. Algo se hacía pedazos adentro mientras el mundo conocido mutaba con ferocidad. Con las horas, lo sentí acoplarse a los movimientos de lxs otrxs y yo me quedé, durante mucho tiempo, fuera de él. No había lugar para mí entre los escombros. Frente a la funeraria había una plaza: de a ratos, mis ojos creyeron que era posible ver el dolor a la distancia, observarlo sin que me tocara. Ese día, el sol brillaba igual que hoy aunque era octubre y un calor húmedo trepaba por las paredes y me enrulaba el pelo.
Unos cuerpos suben la escalinata; otros, la bajan. Frente a las dos mujeres, más cuerpos se mueven en diversas direcciones. Uno cruza la calle y se sienta en un banco al sol. Tose. Mira el celular. Se saca el barbijo. Vuelve a toser. Enciende un cigarrillo y, como en un espejo, otro cuerpo sentado en otro banco, repite el gesto. Quisiera tener un cigarrillo para romper la simetría. Extiendo la espera, la despliego como un mapa de movimientos espectrales; en un minuto o dos, mi cuerpo debería ejecutar una serie de acciones: levantarse, caminar hasta el cordón, verificar la ausencia de peligro —como si fuera posible—, cruzar y caminar hasta el punto de destino. Allí se abrirá otra secuencia, más o menos incierta, porque la posibilidad de interacción introduce mil variables que sería inútil calcular. Mi cerebro, de todos modos, se empecina en señalar el derrotero que juzga más conveniente: traza una línea sinuosa que esquiva toda la sombra y desafía cualquier economía geométrica. Vos creés que la distancia más corta entre dos puntos es una espiral, me decía mi madre. Bueno.
Las mujeres siguen ahí. Parece que van a moverse pero no. Es mi cuerpo el que se mueve. Mis ojos descansan en la sombra que sé que no va a esquivar. De cerca, ven lo mismo que pudieron percibir a la distancia. Pienso en la brusquedad con la que el cuerpo de mi padre dejó de estar vivo, en la velocidad con la que el mío empezó a moverse al ritmo de los otros, tan distintas al estado de suspensión en el que permanecen las dos mientras paso frente a ellas. Avanzo sin volver a mirarlas, me permito distraerme con el cambio de panorama aunque ya, nunca del todo.