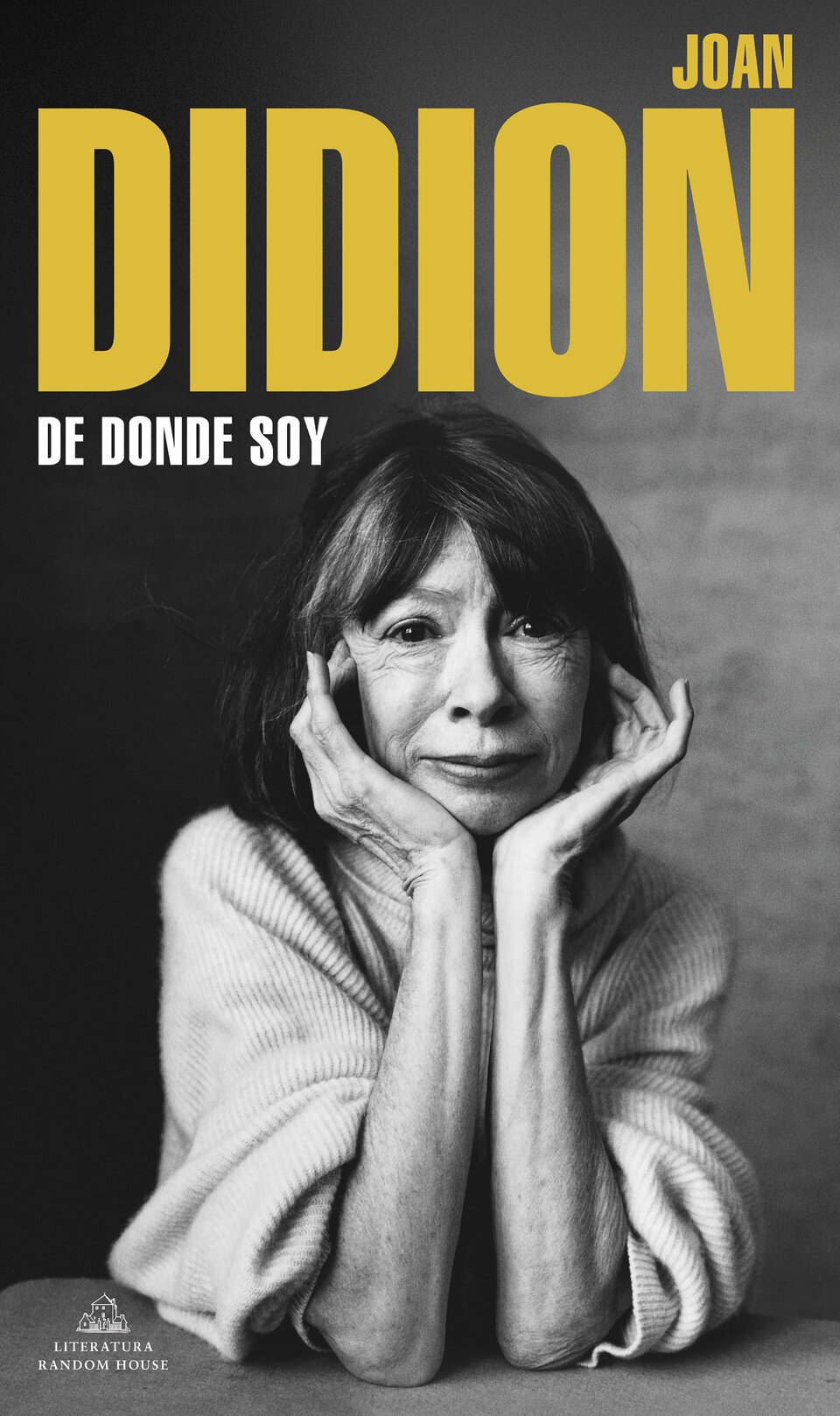Mi madre murió el 15 de mayo de 2001, en Monterrey, dos semanas antes de cumplir los noventa y uno. La tarde anterior yo había hablado con ella por teléfono desde Nueva York y ella me había colgado a media frase, una forma de despedirse tan característica de ella –destinada principalmente a que quien la llamara se ahorrara dinero en lo que ella todavía llamaba “conferencias de larga distancia”– que hasta la mañana siguiente, cuando me llamó mi hermano, no se me ocurrió que en aquella última ocasión ella quizá hubiera estado demasiado débil para mantener la conversación. O quizá no solo demasiado débil. Quizá demasiado consciente de la importancia que podía tener aquella despedida en particular.
Tras la muerte de mi madre me encontré a menudo pensando en las confusiones y contradicciones de la vida de California, muchas de las cuales ella había encarnado. Por ejemplo, mi madre despreciaba al gobierno federal y sus “ayudas”, pero no veía ninguna contradicción entre este punto de vista y su dependencia del estatus de reservista de mi padre para usar libremente a los médicos y farmacias de la Fuerza Aérea, o para comprar en los economatos y almacenes de cualquier instalación militar que tuviera cerca.
Pensaba que el verdadero espíritu de California era el individualismo sin restricciones, pero llevaba la idea de los derechos individuales a unos extremos mareantes y a veces punitivos. Ciertamente buscaba una apariencia de “severidad”, una palabra que ella parecía considerar sinónima de lo que más tarde se llamaría “criar a los hijos”. Durante su infancia en el norte del valle del Sacramento, había visto a hombres ahorcados delante de los juzgados. Tras el asesinato de John Kennedy, insistió en que Lee Harvey Oswald había tenido “todo el derecho” a asesinarlo, y que a su vez Jack Ruby había tenido “todo el derecho” a matar a Lee Harvey Oswald, y que si se había dado alguna ruptura del orden natural, había sido por parte de la policía de Dallas, que no había ejercido su derecho de “pegarle un tiro a Ruby allí mismo”. Cuando le presenté a mi futuro marido, mi madre le informó de inmediato de que sus ideas políticas le iban a parecer tan de derechas que la iba a considerar el “arquetipo de la viejecita con zapatillas de tenis”. Aquel año por Navidad él le regaló la colección entera de publicaciones de la asociación conservadora John Birch, docenas de panfletos de llamamiento a la acción, en su estuche. Ella se quedó encantada y le hizo mucha gracia y le enseñó los panfletos a todo el que pasó por la casa aquellas fiestas, aunque que yo sepa jamás abrió ninguno.
Mi madre tenía opiniones contundentes y apasionadas sobre una serie de cuestiones que, si las examinabas, no reflejaban ninguna creencia que tuviera realmente. Se consideraba episcopaliana, igual que su madre. Se casó en la procatedral episcopaliana de la Trinidad de Sacramento. Me bautizó allí. Enterró a su madre allí. Y sin embargo,a los doce años se había negado a ser confirmada en la iglesia episcopaliana: había hecho toda la instrucción y había llegado a comparecer ante el obispo, pero cuando le habían pedido la habitual afirmación rutinaria de algún elemento doctrinal bastante básico, ella había declarado enfáticamente, como si aquello fuera un debate, que se veía “incapaz de creer” que Cristo fuera el hijo de Dios. Llegado el momento de mi confirmación, se había reafirmado todavía más en aquella posición. “La única iglesia a la que podría ir sería unitaria”, anunció cuando mi abuela le preguntó por qué nunca iba a la iglesia con nosotros.
–Eduene –le dijo mi abuela, en tono suave y lastimero–. ¿Cómo puedes decir eso?
–Tengo que decirlo, si quiero ser sincera –dijo mi madre, la dulce voz de la razón–. Porque no creo que Cristo sea el hijo de Dios.
Mi abuela se animó, viendo una oportunidad para zanjar el asunto.
–Entonces no pasa nada –dijo–. Porque tampoco hace falta que nadie se crea todo eso.
Solo en los últimos años me he dado cuenta de que muchas de aquellas opiniones que mi madre proclamaba en tono dramático eran defensivas, su propia versión de los “principios, metas y motivaciones establecidos y asentados en la vida” de su bisabuela, una barricada para protegerse del temor profundo a la ausencia de significado. Siempre había habido vislumbres de aquel temor, que yo había pasado por alto, atrincherada en mi propia barricada. Ella no entendía qué sentido tenía hacer la cama, por ejemplo, porque “simplemente vamos a volver a dormir en ella”. Tampoco veía para qué quitar el polvo, ya que el polvo regresaba. “¿Qué importa?”, decía a menudo, para poner fin a la discusión de si alguna conocida tenía que abandonar a su marido o de si alguna prima tenía que dejar los estudios y hacerse manicurista. “¿Qué importa?”: dos palabras que llegaron a helarme hasta los huesos, las mismas que decía cuando yo insistía en preguntarle por la venta del cementerio. El primer Viernes Santo después de que se muriera su madre, ella iba conduciendo por el campo con una amiga de Sacramento. En el sitio donde pararon a comer no tenían pescado en el menú, solo carne. “Di un bocado y me acordé de mi madre y me dieron ganas de vomitar”, me contó cuando llegó al cabo de unos días a mi apartamento de Nueva York. Su madre, me dijo, jamás comería carne en Viernes Santo. A su madre no le gustaba cocinar pescado, pero compraba un cangrejo y le partía la cáscara. Estaba a punto de sugerirle que en pleno viaje de carretera por el interior del país habría sido difícil conseguir que te sirvieran cangrejo de Dungeness con la cáscara partida, pero antes de poder decirle nada vi que estaba llorando. “¿Qué importa?”, dijo por fin.
La tarde después del funeral de mi madre mi hermano y yo repartimos los pocos muebles que le quedaban entre los nietos de ella: los tres hijos de mi hermano y Quintana. No quedaba gran cosa: durante los últimos años mi madre se había dedicado a ir regalando sistemáticamente lo que tenía, devolviendo regalos de Navidad y abandonando pertenencias. No recuerdo qué se quedaron los primos de Quintana, Kelley, Steven y Lori. Sí que recuerdo lo que se quedó Quintana, porque llevo viendo esos muebles desde entonces en su apartamento de Nueva York. Había un baúl de madera de teca labrada que había estado en el dormitorio de mis padres durante mi infancia. Había una mesilla de bordes labrados procedente de mi abuela. Había, entre la ropa de mi madre, una capa italiana de angora que había llevado desde que se la regaló mi padre una Navidad de finales de los años cuarenta.
La verdad es que la capa de angora me la quedé yo.
La recordaba llevándola la primavera anterior, para la boda en Pebble Beach de la hija menor de mi hermano. La recordaba llevándola en mi boda, en 1964, envolviéndose en ella para ir en coche desde San Juan Bautista a la recepción de Pebble Beach.
Guardé todo lo que no quería que se tirara –cartas, fotografías, recortes, carpetas y sobres que aquel día no pude reunir tiempo ni ánimos para abrir– en una caja de gran tamaño.
Unas semanas más tarde la caja llegó a mi apartamento de NuevaYork, donde se quedó en el comedor sin abrir aproximadamente un mes. Por fin la abrí. Había fotos de mí en 1936 en la playa de Carmel, fotos de mi hermano y de mí en 1946 en la playa de Stinson Beach, fotos de mi hermano, de mí y de mi conejo en la nieve de Colorado Springs. Había fotos de tías abuelas y de primos y de tatarabuelos a los que solo pudimos identificar gracias a que a nuestra madre, la noche antes de morirse, se le había ocurrido decirle sus nombres a mi hermano, que los había apuntado en la parte de atrás de los marcos. Había fotos de mi madre a los dos años visitando a mi abuela en 1912 en Oregón. Había una acuarela sin enmarcar de mi abuela. Había una serie de cartas que mi padre le había escrito a su padre en 1928, desde un trabajo de verano con una cuadrilla de albañiles en las afueras de Crescent City, en las que mi padre le preguntaba, en una carta tras otra, si por favor podía recomendarlo a un conocido que se encargaba de las contrataciones para la Feria Estatal, una súplica que por lo que sé fue en vano.
Y lo sé porque una vez quise que mi padre hiciera la misma llamada por mí.
Mi madre me había dicho que me olvidara de preguntárselo, porque “es igual que su padre, en Sacramento todo el mundo coge el teléfono para conseguirles trabajos a sus hijos en la Feria Estatal, pero tu padre y su padre no lo harán nunca, se niegan a pedir favores”.
También había cartas escritas por mí, cartas que yo le había escrito a mi madre desde Berkeley, desde que empecé a ir a cursos de verano en 1952, para ganar créditos entre el instituto y la universidad, hasta que me gradué en 1956. Eran unas cartas desconcertantes en muchos sentidos, incluso desalentadoras, pues por un lado me reconocía a mí misma y por el otro no. “Nunca había estado tan deprimida como cuando volví aquí el domingo por la noche”, decía una de las primeras cartas, de verano de 1952. “No paro de pensar en Sacramento y en qué estará haciendo la gente. Me ha llegado una carta de Nancy, ella también echa de menos Sacramento. Han visto El rey y yo, Where’s Charley, Ellos y ellas y Pal Joey. Mientras estaban allí, una mujer se suicidó tirándose por una ventana de delante del Waldorf. Nancy me ha contado que fue terrible, que tuvieron que limpiar la calle con mangueras”.
Nancy era mi mejor amiga de Sacramento, que estaba viajando con sus padres antes de empezar en Stanford. Nos conocíamos desde los cinco años, cuando habíamos estado en la misma clase de ballet en la escuela de danza de la señorita Marion Hall. De hecho, en la caja procedente de casa de mi madre había el programa de un recital de aquella misma clase de ballet: “Joan Didion y Nancy Kennedy”, decía el programa.”’Les Petites’”. En la caja también había muchas fotografías de Nancy y de mí: haciendo de modelos de ropa infantil en un desfile de moda benéfico, vestidas con corsés idénticos en un baile del instituto, de pie en el césped de delante de la casa de Nancy el día de su boda, Nancy con un vestido blanco abullonado y las damas de honor con vestidos de organdí verde claro, todas sonriendo.
La última vez que vi a Nancy fue en el club Outrigger Canoe de Honolulu, durante la Navidad de la crisis de los rehenes de Irán. Estaba en la mesa de al lado, cenando con su marido y sus hijos. Reían y discutían y se interrumpían igual que sus hermanos y sus padres y ella se habían reído y discutido e interrumpido a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, cuando yo cenaba en su casa dos o tres veces por semana.
Nos dimos un beso, tomamos una copa juntas y nos prometimos que estaríamos en contacto.
Al cabo de unos meses Nancy moría, de cáncer, en el hospital Lenox Hill de Nueva York.
Le mandé el programa del recital al hermano de Nancy, para que se lo reenviara a la hija de Nancy.
Hice enmarcar la acuarela de mi abuela y se la mandé a la siguiente en edad de sus tres nietas, mi prima Brenda, que vivía en Sacramento.
Cerré la caja y la metí en un armario.
No hay ninguna forma real de lidiar con todo lo que perdemos.
Cuando murió mi padre, seguí con mi vida. Cuando murió mi madre, no pude. La última vez que la vi fue ocho semanas antes de que se muriera. Había estado en el hospital, mi hermano y yo la habíamos llevado a casa y habíamos organizado el tema del oxígeno y los turnos de las enfermeras, habíamos rellenado las recetas de la morfina y del Ativan. La mañana en que Quintana y yo nos teníamos que marchar a Nueva York, mi madre insistió en que le lleváramos una caja metálica pintada que tenía en una mesilla de su dormitorio, una caja en la que guardaba documentos que pensaba que podían tener importancia, por ejemplo una copia de la escritura de una mina de oro del condado de El Dorado que su hermana y ella habían heredado de su padre y de la que ya no eran dueñas. Mi hermano le dijo a nuestra madre que ya no necesitaba la caja, que él ya había sacado todos los documentos que todavía tenían alguna utilidad y los había guardado en un lugar seguro. Pero ella insistió. Quería la caja metálica. Quintana trajo la caja y la dejó sobre la cama. Mi madre sacó de ella dos piezas de cubertería de plata, un cucharón y una cuchara de servir pequeña, ambas envueltas en pedazos de papel de seda reutilizados y alisados. Le dio la cuchara de servir a Quintana y el cucharón a mí. Protesté: ya me había dado toda su cubertería, ya tenía cucharones, ya me había dado cucharones. “Pero este no”, me dijo. Señaló la curvatura del mango. Parecía que mi madre tenía lo que ella llamaba un “cariño especial” a la curvatura del mango de aquel cucharón en particular. Parecía que aquel cucharón le resultaba tan agradable al tacto que lo había apartado y lo había guardado. Le dije que, si le daba placer, debería seguir teniéndolo. “Quédatelo”, me dijo con voz apremiante. “No quiero que se pierda”. Yo todavía seguía fingiendo que ella iba a conseguir cruzar la Sierra antes de que llegaran las nieves. Pero no lo conseguiría.