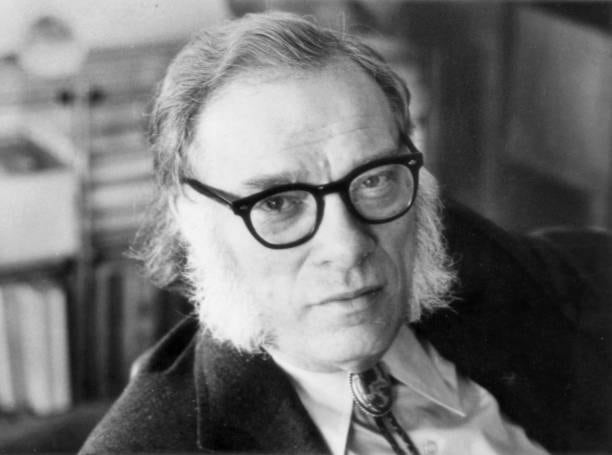Todo lo que no se lleva puesto la crisis
La belleza de las cicatrices
Desde el nacimiento, una marca nos habla de la primera separación: el ombligo. Esa herida original a la que volveremos a mirar para interpretar esa observación en múltiples sentidos. Más tarde vendrán otras heridas, separaciones, pérdidas, dolores imborrables que dejan su marca y resplandecen como cicatrices de aprendizaje. En estos tiempos en que parece que todo tiembla y que no hay lugar para los pequeños dolores, mirar la belleza de las marcas vitales puede ser una estrategia para seguir navegando.