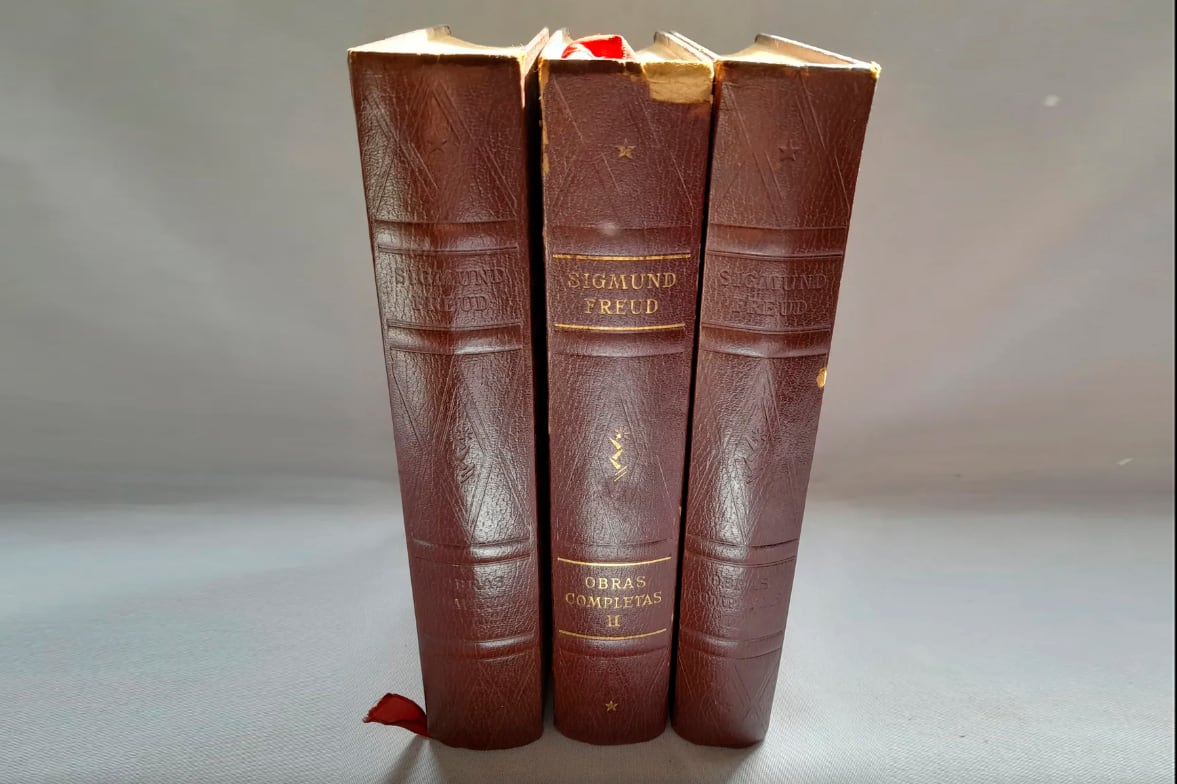El acceso a la conectividad como tarea de cuidado
Una red de wifi propia en Villa 20 instalada por mujeres
Empezó como una iniciativa del Proyecto Comunidad, un grupo de militantes que, instaladas en el barrio, organizan y atienden un merendero y ofrecen capacitaciones laborales. Al principio se instaló un puesto público de internet, después empezaron a sumarse hogares que se multiplicaron con la pandemia. Ahora son 700 las familias conectadas gracias a una antena que instalaron y mantienen de manera colectiva y autogestiva.