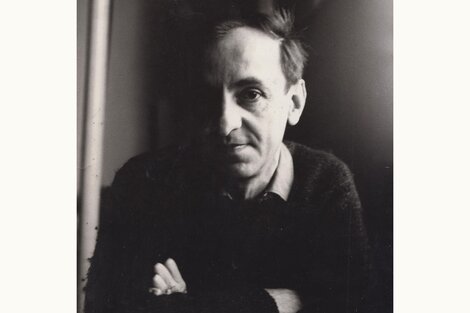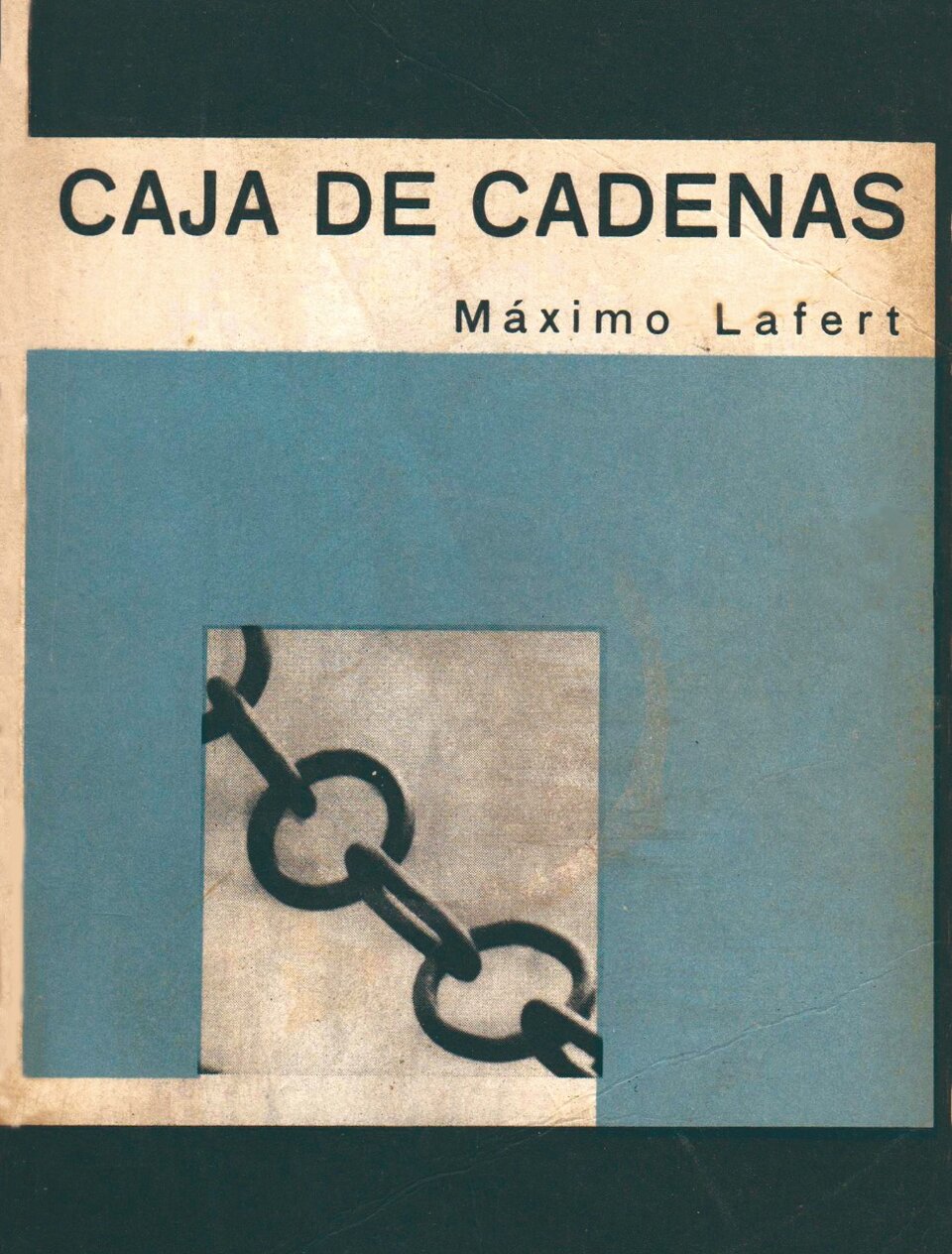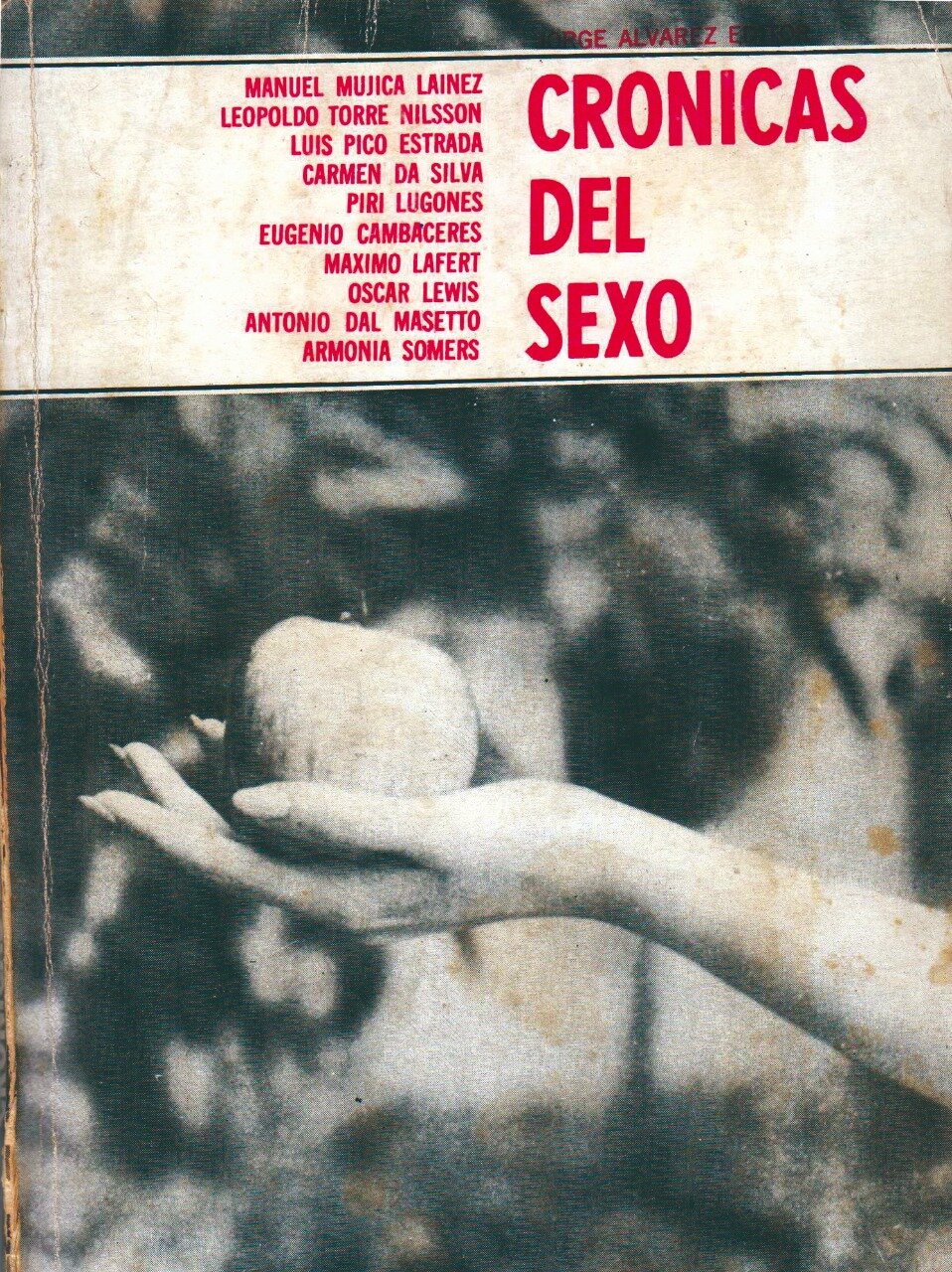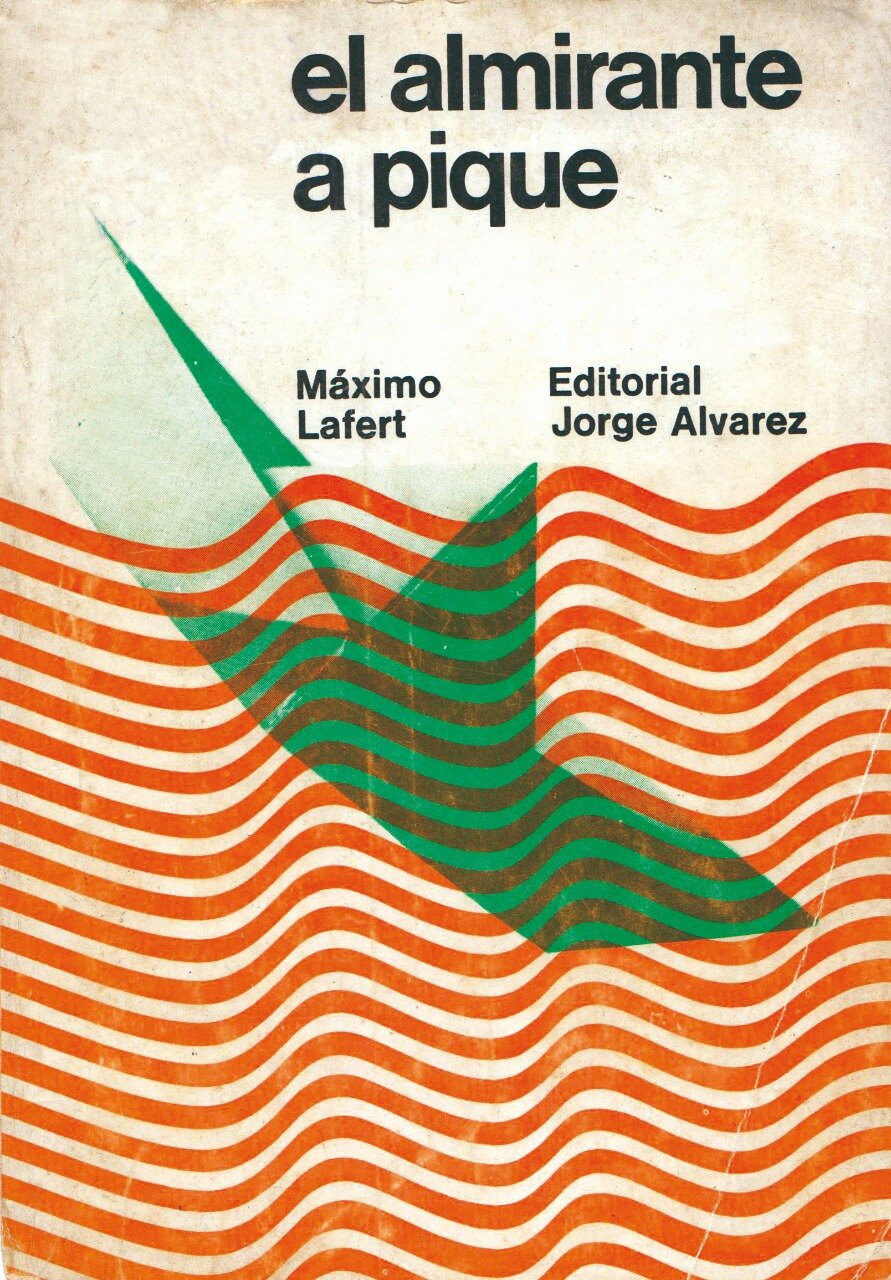A mediados de abril de 1952, el comandante de la base antártica Melchior, teniente Máximo Lafert, se dispuso a limpiar su arma reglamentaria. Como la corredera de la Ballester Molina 11.25 (una .45 semiautomática de fabricación nacional) se le resbalaba por torpeza de su mano menos hábil, apoyó la pistola sobre el muslo izquierdo e intentó retirarla con la derecha. En la recámara dormía un último proyectil.
Fue un olvido demasiado tonto para un hombre egresado de la Escuela Naval de la Armada. Pero Lafert podía esgrimir una justificación: esa misma mañana creyó haber vaciado el cargador contra un petrel gigante que nunca abandonó el vuelo. Lafert no tenía buena puntería. Los hombres a su cargo lo gastaron. El comandante se rió con ellos.
No había muchas cosas de qué reírse en la Antártida. Lafert, lector de los griegos, sabía que la risa es el arte de aniquilar al miedo. Sentir miedo en esa parte del mundo podía ser tan fatal como el congelamiento imprevisto de un dedo del pie. Lafert permitió que sus hombres se divirtieran con lo que había: apostar cuántos segundos aguantaba un hombre desnudo fuera de la barraca o contar una y otra vez las mismas anécdotas de su promoción, la más tarde famosa promoción N° 73 (egresados de 1946), no sólo por haber sido la más numerosa de la Escuela Naval (95 marinos) sino porque en ella la Historia reunió algunos de los apellidos tristemente inolvidables para la Argentina: Massera, Lambruschini, Mayorga, Vañek y otros. A la hora de la cena, cuando el miedo los buscaba, los hombres de Lafert se reían de todos, incluso, del contralmirante Aníbal Osvaldo Olivieri y su torpe discurso al zarpar de Buenos Aires en el “Buen Suceso” el 30 de diciembre de 1951. Olivieri fue quien encabezó tres años más tarde un intento de golpe contra Perón que terminó con el bombardeo a Plaza de Mayo. Después de todo, qué podía importarle a Lafert que sus hombres no respetaran a sus superiores. Él se consideraba un hombre de izquierda y cuando le preguntaban qué hacía un marxista en la Armada, apelaba al humor diciendo que había llegado a la Escuela desde Comodoro Rivadavia (donde nació en 1924) porque su madre lo quería un hombre derecho. Cuando alguien se refería a su carrera militar decía que ni bien pudiera retirarse (había aceptado el viaje a la Antártida porque por cada año de servicio le computaban dos) deseaba “navegar en serio”. Pero le fallaron las cuentas. Aquel atardecer de 1952, a cuatro meses de conocer el extremo sur, su pistola escupió un balazo que le atravesó el muslo y le partió el fémur. Regresó de urgencia al continente. De la aventura se llevó una cicatriz, un pingüino disecado y una carpeta con los borradores de varios cuentos. Tenía 28 años.
“Máximo Lafert no es alto, ni gordo, ni estridente. Maneja un cierto medio tono con encanto, discreción y firmeza. Fue durante 20 años marino de guerra. Ahora, capitaneando barcos mercantes se siente mejor. A bordo trabaja, lee, escribe, apenas roza los puertos”. Así lo describe Julia Constenla en Crónicas del sexo (1965) antología por la cual la dictadura le impuso a su editor Jorge Álvarez una prisión en suspenso de un año. El cuento de Lafert “El juego” junto al primer relato conocido de Pirí Lugones “Homenaje a Kinsey” (incluido también en esas Crónicas) dieron forma al guion de la primera película de Héctor Olivera: Psexoanálisis con Norman Brisky, Elsa Daniel y Libertad Leblanc, entre otros. Escrito por encargo, ese relato no tiene ningún punto de contacto ni en tema ni en calidad, con los 14 formidables cuentos que publicó en 1964 el sello de Álvarez (colección Nuevos Narradores) bajo el título de Caja de cadenas, conjunto de historias de espíritu policial negro donde no faltan crímenes sobre cubierta ni misteriosos barcos amarrados en puertos del Dock, la Boca, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y Puerto Belgrano. Lafert habla del hombre a bordo, de su pobreza, de sus sueños y sus imaginaciones, de ese deseo desesperado por escapar del destino del mar. Apunta, además, contra la burocracia portuaria y los inescrupulosos manejos de capitanes y controladores de cargas. Caja de cadenas llegó a la editorial por recomendación de David Viñas, aunque luego Jorge Álvarez, propio en él, se arrogó el descubrimiento. Dalmiro Sáenz llamó a Lafert, en el prólogo, “magnífico escritor” y acertó al calificarlo “dominador de la magia de la sugestión”. No es poco. Pese al espaldarazo, ese primer libro de Lafert --que cuenta con la peor tapa de los libros editados por Álvarez, ilustrada con una cadenita de bicicletas en lugar de los gruesos eslabones con contrete propio de las anclas-- cayó en el olvido. Apenas se le dedicó unas líneas en “El Escarabajo de Oro” firmadas por Vicente Battista, que lo calificó de “extraordinario”.
¿Qué era (y es) lo realmente extraordinario del libro de este autor desconocido que había egresado de la Armada como capitán de corbeta y que se retiró en 1962 para convertirse en capitán en la Marina Mercante? En los cuentos de Lafert se narra con la lengua del mar lo que incumbe al mar, es decir, se habla con el lenguaje que se escucha arriba de los barcos. No hay impostación, no es literatura de orillas. Lafert viene a responder esa pregunta que el narrador y navegante Juan Duizeide suele hacer cuando se habla sobre la literatura de la navegación: “¿Quién tiene la autoridad para contar las cosas del mar?”.
A partir de 1965, el marino cuentista desaparece del radar literario. En su casa lee novelas policiales, admira la obra de su esposa, la artista plástica Maritxu y cuida de sus dos hijas, Elena y Carola. Intenta escribir una novela basada en sus vivencias con la guerrilla en Salta, pero termina por teclear otra historia: El Almirante a Pique (Jorge Álvarez, 1968). Parodiando al policial deductivo, allí narra la investigación interna del asesinato de un almirante ocurrido durante una práctica el 9 de junio de 1955, es decir, una semana antes del bombardeo a Plaza de Mayo. “Todo es ficción, incluso los almirantes”, dice la primera línea y termina con la descripción de las bombas cayendo sobre Buenos Aires “como avispas”. Los golpistas son retratados como verdaderos inútiles y la investigación arroja un resultado incuestionable: no hay un asesino, todos lo son. Por esta novela Lafert fue obligado a cumplir prisión domiciliaria. “Él era decididamente de izquierda, y aunque al principio adhirió a la Revolución como muchos, años después creyó en la vuelta de Perón”, cuenta su hija, la poeta Elena Lafert.
Después de su detención se embarcó sin importarle el rumbo, recorrió el mundo. Durante la última dictadura, intervino de manera personal para la liberación de jóvenes detenidos; se dice que Massera lo mandó a echar del Comando. Se sostiene también que fue el mismísimo Lafert aquel “marino amigo” que ayudó a Jorge Álvarez a salir del país, tal como le contó el editor al escritor y ensayista Guillermo David, autor del único catálogo que existe sobre esa editorial clave de los 60s.
A los 50 años, Lafert se puso a estudiar economía. Consiguió el título en cuatro años. En tiempos de la Guerra de Malvinas, solía reunirse con su amigo Andrew Graham-Yooll, que lo retrata en sus crónicas como un gran discutidor. Murió en 1992. Su hija conserva inéditos un libro de cuentos y la novela policial Suerte Negra. Dice Elena: “Mi padre era muy culto, inteligente, con sentido del humor. Disfrutaba de las reuniones con amigos. Pero también necesitaba períodos de silencio y soledad. Todavía recuerdo aquella cicatriz en su pierna, de chica me fascinaba, para mí eso era la literatura”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2022-01/lautaro-ortiz.png?itok=YrjkwYjQ)