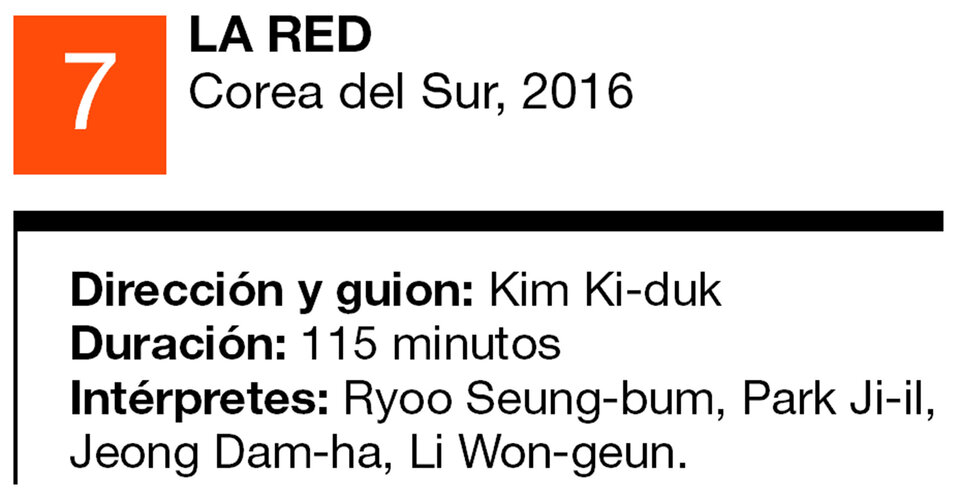Si bien no deja de aspirar a las amplias resonancias de la alegoría, La red representa un ejercicio de contención por parte de Kim Ki-Duk, que como su protagonista –un humildísimo pescador de Corea del Norte– desvía los ojos ante las tentaciones que le ofrece el lujoso shopping técnico-cinematográfico de Corea del Sur, su país, para concentrarse en lo esencial: relato y sentido. No es que La red sea una fábula novedosísima, pero su visión en espejo de esas sociedades presuntamente tan antinómicas no deja de ser provocadora. Y la provocación es, se sabe, una de las marcas de fábrica del autor de La isla y Bad Guy. Pero ahora –caída tal vez la ilusión de provocar a alguien, perdida quizás la fe en el valor de la propia provocación– ese gesto no se lanza a la cara, como podía ocurrir en las películas previas (vaginas cosidas, mujeres apaleadas, colegialas voluntariamente prostituidas) sino que se diluye en la amplitud de la fábula, cuyo arco es tan trágico como suele serlo en el realizador de Hierro 3.
El cine de Kim Ki-duk se movió hasta ahora entre dos polos: el cuerpo y la abstracción. El primero sufre, es herido, en ocasiones mutilado. La segunda es a lo que el cine del realizador aspira. Ambos valores no dejan de estar presentes en La red, pero –tal vez de modo ventajoso– con menor potencia. La historia es la de un pescador norcoreano, Nam Chul-woo (Ryu Seung-bum), que una mañana al alba deja su choza, su esposa y su hija para salir a pescar, como todas las mañanas. Pero no como todas: la hélice de su bote a motor se le traba con la red de pescar y queda del lado de Corea del Sur, sin poder moverse. El río es tan estrecho como una avenida urbana (las enciclopedias no dan cuenta de ningún río fronterizo; vaya a saber) y el botecito alcanza la costa surcoreana, donde el hombre recibe el tratamiento de un potencial espía, oscilante entre los interrogatorios de rigor (en el sentido débil y fuerte de la palabra) y ofrecimientos de trabajo, casa y comida, con intención de “convertirlo”. Lo único que quiere Nam Chul-woo es volver a su vida anterior. Y es hasta aquí donde debe contarse, ya que la trama admite variedad de consecuciones y no sería de buena gente quitarle al lector la chance de descubrirlo por sí mismo.
La red es algo así como una sátira cruel. Siempre y cuando se tenga en cuenta que Nam Chul-woo es antes el agente que el objeto de la sátira, del mismo modo en que –a diferencia de otras de sus películas, de inocultable regodeo– Kim Ki-duk es el testigo y no el generador de crueldad. La odisea de Nam Chul-woo es pequeña y kafkiana, y el pescador es un trágico que se revuelve furioso contra un destino y unos antagonistas que lo exceden, de uno y otro lado de la frontera. Son su cuerpo y su psiquis los que padecen, frente a paranoicos agentes del estado, preparados para dos cosas: enfrentarse con espías del otro lado y quebrarlos, mediante el acoso y la tortura. Alto, apuesto y bien pensante, el vigilante que tiene a su cargo a Nam Chul-woo desentona dentro de este panorama, introduciendo un cierto matiz homoerótico que no halla desarrollo. Estéticamente es bienvenida la
¿circunstancial? despedida del realizador a los vacuos relumbres fotográficos, con unas oficinas de los servicios de seguridad que recuerdan, en su aplastante grisura burocrática, a las que pueblan las novelas de John Le Carré. El plano fijo en el que Nam llega en bote de una costa a otra –ambas cubiertas de tristes pajonales– tal vez constituya, del más inadvertido de los modos, la moraleja de esta fábula. Dos territorios tan próximos (tan próximos que hace poco más de medio siglo fueron el mismo país) y tan irreconciliablemente enemigos.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/horacio-bernades.png?itok=5_dEVYkl)