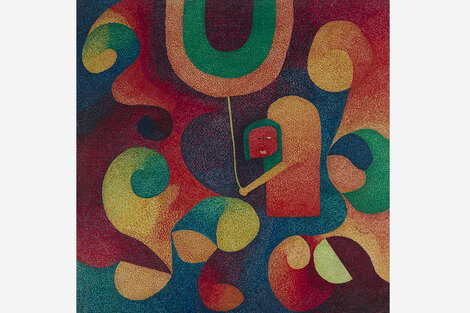Eran días interminables, en realidad, tardes. De esas en las que el tiempo parece detenerse. No se les parecían en nada a las mañana en las que íbamos a la escuela ni tampoco a las noches que pasaban volando o corriendo. Esa era mi sensación porque siempre me levantaba con ganas de un poco más.
Recuerdo esas tardes. Aún me veo ahí. Soy la más chica de tres hermanas. Al lado mío, está sentada Dani. Nuestra única y tan preciada amiga. Con ella pasábamos tardes mágicas que nos hacían volar a tantos mundos diferentes a este. En esos lugares no había adultos gritando ni ordenando. Tampoco adultos ausentes ni presentes. Allí estábamos solo nosotras cuatro en un patio enorme. Ahora no estoy tan segura de si era o no enorme, pero así nos parecía en ese entonces porque ahí podíamos crear, jugar e imaginar.
Los mundos que visitábamos por las tardes eran todos enormes y extensos. Nunca llegábamos a recorrerlo por completo. Llenos de colores y de risas, a veces, también de algún llanto. Yo era la más chica y también la más caprichosa por lo que algunas veces usaba el llanto para conseguir algo y en general, resultaba.
Todas las tardes el patio se convertía en una pista para la rayuela que dibujábamos con piedras que se desprendían de nuestro tapial. Las horas eran aún más interminables cuando el largo elástico nos hacía saltar sin parar. También hacíamos comidas riquísimas que luego servíamos para vender. Bastaban unos tarros, un puñado de césped y ramitas secas. Y si nos animábamos hasta recolectábamos colillas de cigarrillos para hacer nuestras tortitas. Todas colaborábamos en la recolección de ingredientes.
Aún si lo intento, recuerdo la receta.
Primero había que verter la tierra del patio en el tarro con un poco de agua. Luego, revolverla hasta que quedara una pasta homogénea, dejando que toda el agua absorbiera la tierra. Cuando ya no quedaba nada de agua, se podía desmoldar.
Después, solo restaba decorarlas con césped, ramas secas y colillas de cigarrillos. Y ahora sí: ¡Listas para la venta, Señora! ¡No se las pierda, se venden como pan caliente!
Toda la cocina de la tarde transcurría en silencio, o al menos, sin hacer ruido porque las siestas eran sagradas. ¡Con lo lindo que se ponía la vida a esa hora! Nosotras no entendíamos el cansancio, mucho menos las preocupaciones ni que los adultos debían descansar para seguir. Aún así, las siestas eran sagradas.
Recuerdo una tarde de otoño. Corría mucho viento pero no nos importó. Seguimos jugando. No se nos permitía salir a la calle ni siquiera a la vereda. Por eso, el patio de casa se convertía en el taller donde nacía la magia.
Las tardes de otoño eran más silenciosas que las de otras estaciones, como calladas. Solo nos silbaba el viento, que creíamos quería jugar con nosotras porque, a veces, también nos alcanzaba con un puñado de hojas secas como obsequio de amistad.
Por esos días hacía mucho frío para meter las manos en el agua, así que eran tardes ideales para fabricar barriletes de caña y bolsas que íbamos encontrando. A pesar del viento amistoso, nuestros barriletes jamás pasaron el tapial de casa. Por eso pensamos en un lugar más grande y abierto. Y pese a que casi nunca pudimos remontarlos, nosotras estábamos super orgullosas de nuestras obras maestras.
Sin embargo, no todo era fácil y feliz porque había una situación que teníamos que resolver que nos complicaba: pedir permiso para salir. Ninguna quería tener que hacerlo. En la esquina corría más viento y ahí sí podríamos izar nuestro barrilete. Pero teníamos que esperar y rogar que nuestro padre se levantara de su preciada siesta para poder preguntarle. Algunas veces conseguíamos el permiso, otras no. Pero después de todo, ¿quién necesitaba la esquina si nuestro amigo el viento nos esperaba en la terraza? Subíamos a toda velocidad para poder ver nuestras obras maestras tocar el cielo. Cuando ellas lo lograban, nosotras también sentíamos que lo tocábamos. Volábamos junto a ellos y jugábamos con el viento.
Al caer la tarde, entrábamos a tomar la merienda y luego a bañarnos. A esa hora, Dani volvía a su casa para hacer lo mismo.
Eran nuestras horas mejor invertidas. No sabíamos que cada una de esas horas que pasaban se iban descontando de nuestra niñez y que nos estábamos quedando sin tiempo. No sabíamos que esa tarde iba a ser nuestra última tarde de juegos.
Este texto nace en el marco del trabajo que lleva a cabo la ONG Mujeres tras las rejas en el Taller de Escritura coordinando por Claudia Almirón y Rosana Guardalá, en el Penal N° 5 de Mujeres de la ciudad de Rosario.