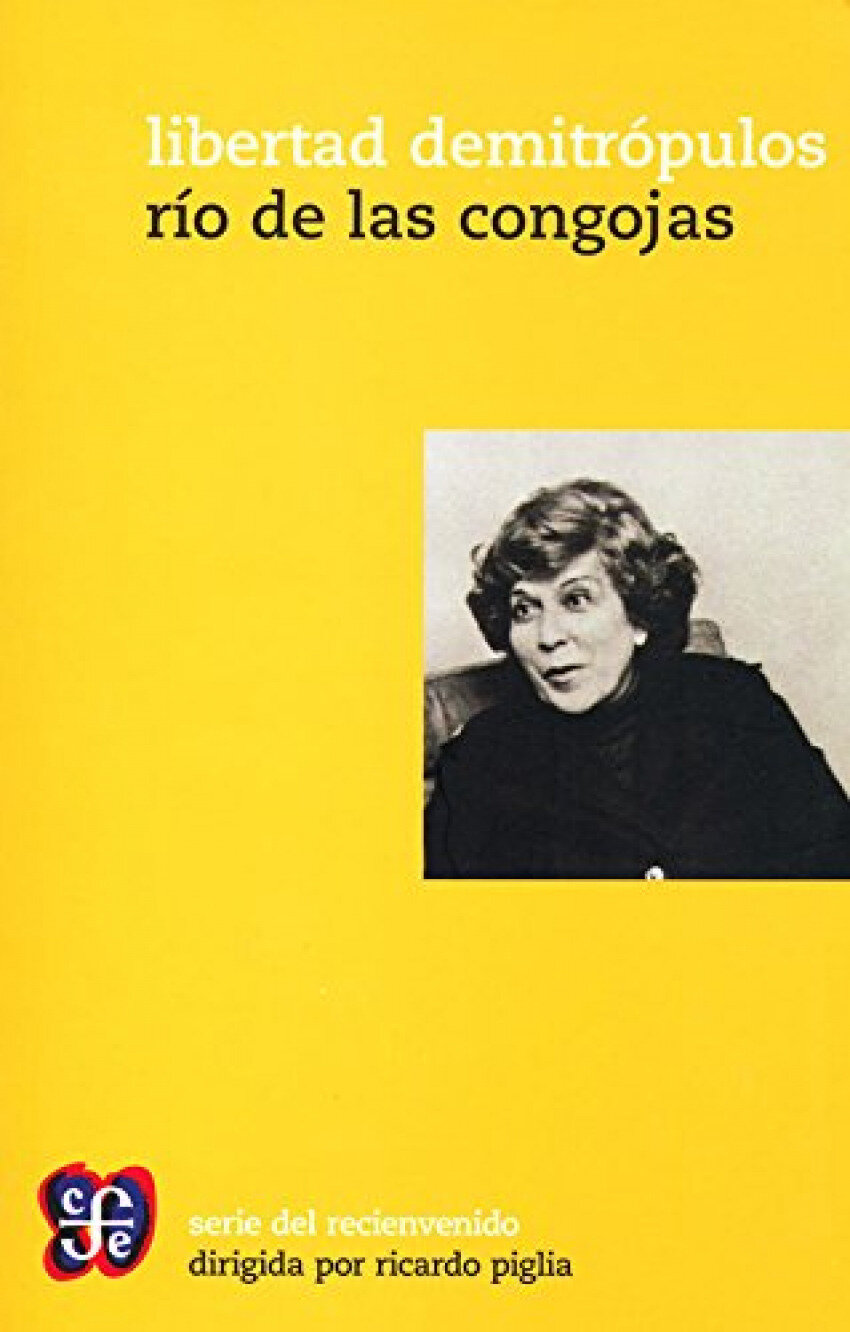Me invitaron a escribir sobre la relación entre la obra de Libertad Demitrópulos y los feminismos en el marco de las jornadas de homenaje a cien años de su nacimiento. Lo primero que pienso es: sus personajes femeninos no sienten miedo, y por eso parecen desafiar una ley del patriarcado, la de enseñar sistemáticamente a las mujeres a temer, para que sean pasivas, para que sean el tipo de “Mujer” que se espera. Además, las protagonistas de sus novelas pertenecen a los bajos fondos de la Historia. Son hijas del barro, el sacrificio y la lucha. Mujeres de origen humilde, viviendo en sociedades que sólo les dejan dos opciones para sobrevivir: casarse o prostituirse. Son personajes que no están en condiciones de creer en la ficción liberal de que se puede elegir, pero, aun así, no renuncian a intentar ser tan libres como puedan. Y muchas veces se convierten en prófugas del sistema que las explota. Como María Muratore, la protagonista de Río de las congojas (1981), su mejor novela.
María se convierte en desertora de sus roles femeninos: deserta de terminar en un prostíbulo, de ser la esposa del mestizo Blas de Acuña, de ser una de las tantas amantes del conquistador español Juan de Garay, e incluso deserta de su apariencia y se disfraza de tipo para huir. Demitrópulos sentía cierta fascinación por personajes históricos muy poco presentes en los libros de historia, como Isabel de Guevara, una de las que, a comienzos del siglo XVI, arribaron de España con la expedición de Pedro de Mendoza, desafiando la prohibición de que viajaran las mujeres. Llegó vestida de varón, mezclada entre los soldados, al igual que otras, que venían siguiendo a sus maridos o eran prostitutas. Conservaban el traje varonil y en los momentos difíciles usaban la daga y el estoque. Al despoblarse Buenos Aires, Pedro de Mendoza emprende su regreso a España y muere en alta mar. Entonces los hombres caen en el desánimo; pero Isabel de Guevara, con algunas de las otras mujeres, se encarga de conducir a los pobladores y remonta el río Paraná buscando La Asunción del Paraguay. Este linaje bastardo de mujeres valientes, de armas tomar, reverbera en Río de las congojas.
En un momento crucial de la trama, María Muratore se defiende con su arcabuz contra los lacayos de Garay, ya entonces Gobernador de Buenos Aires, que pretenden llevarla con él por la fuerza, y mata a un par: ““¡Bestias! ¿Qué se creen que es una mujer? ¿Un armatoste? ¿Una bolsa de mandioca? ¿Cuántas letras se precisan para decir no? (…) En el piso yacían dos hombres al servicio del imperio”. Prófuga ahora del imperio, esta huérfana lograr encontrar un aliado: el Negro Cabrera, un esclavo, anciano cantor que conduce una canoa, “desharrapado, esquelético y enfermo”, que la ayuda a escapar y la comprende porque también él sueña con comprar su libertad: “En un tarrito llevaba las monedas que hasta la fecha había reunido exponiéndolas al peligro de perderlas en cualquier percance del río. La canoa es mi casa —dijo—, cuando junte el dinero volveré a Santa Fe”. Muratore se sube a la canoa de su frágil aliado y avanzan hacia la costa santafesina, con ella conduciendo: “El sol del río iba quemando mi piel; el remar fortificaba mis brazos. El negro, todavía débil, sacaba fuerzas para cantar sus areitos con una voz tan honda y llena de palpitaciones que me hacía llorar”. Duerme viejo, que la vida es corta y el sueño es alimento, le decía ella para calmarlo. Cuando se despiden, María le compra la canoa para seguir su viaje y le paga con lo único que tiene -un anillo que Garay le regaló-. “Ahora compraré mi libertad —dijo contento—, pero tú ¿dónde vas?, mujer y sola. Es peligroso”, y entonces ella le responde: “Vivir es peligrar”. Digna hija de su madre, Ana Rodríguez, de quien se dice: “Perdida la seguridad hasta en el sueño, quiso todavía ganarle una partida más a la vida”.
Las protagonistas de sus novelas producen una suerte de extrañamiento respecto de otros personajes femeninos de la narrativa argentina del siglo XX. Es como si permitieran constatar, a contraluz, el nivel de abstracción que la perspectiva androcéntrica tendió a imprimirles a esas representaciones de las mujeres. Ricardo Piglia supo ver con precisión un fenómeno digno de reflexiones: En Museo de la novela de la Eterna, de Macedonio Fernández, “la historia de La Eterna, de la mujer perdida, desencadena el delirio filosófico. Lo mismo pasa en `El Aleph´ de Borges, que parece una versión microscópica del Museo... El objeto mágico donde se concentra todo el universo sustituye a la mujer que se ha perdido. Curiosamente, varias de las mejores novelas argentinas cuentan lo mismo. En Adán Buenosayres, en Rayuela, en Los siete locos, en Museo de la novela de la Eterna, la pérdida de la mujer (se llame Solveig, La Maga, Elsa, la Eterna o se llame Beatriz Viterbo) es la condición de la experiencia metafísica”. A esto que Piglia señala, se puede agregar que se trata de mujeres ausentes, que no tienen voz propia y que son evocadas a través de la mirada de un narrador masculino que las convierte en objeto de sus propias obsesiones filosóficas; como si hubieran vivido tan sólo para luego perdurar en la cabeza de ellos, para conducirlos a sus grandes visones; como si fueran simplemente “Musas”. En contraposición a ese canon en el cual la construcción de los personajes femeninos parecería supeditada a la necesidad de desplegar el flujo intelectual del mundo interior de los varones, las novelas de Libertad están habitadas por mujeres que narran en primera persona sus humillantes biografías, y revelan la cruda explotación económica y sexual a la que ha sido sometida a lo largo de la historia la población femenina de las clases populares. En particular, Demitrópulos ha sido una escritora especialmente interesada en las historias de las mujeres pobres y/o racializadas, que han sido la mano de obra más barata del imperio y del orden neocolonial que le siguió. Su narrativa se centra en conflictos históricos y políticos en contextos específicos, lejana al modelo de una literatura filosófica y cosmopolita. Y en las voces de sus personajes, apuesta por una poética lírica del habla, que encuentra su fundamento en la oralidad de las clases populares.
TEXTOS EN CONTEXTOS
Los contextos en que transcurren sus novelas son bien reconocibles y escenifican conflictos entre castas o clases: en Río de las congojas, la insurrección fallida de los mestizos contra los españoles que -después de utilizarlos como carne de cañón para derrotar a los indios- no les dieron cargos, ni tierras ni derechos políticos en las ciudades que fundaron en las costas del Paraná. En su siguiente novela, Sabotaje en el álbum familiar (1984), la dictadura de Onganía y el desastre que su política económica produjo en la vida de los trabajadores de los ingenios azucareros tucumanos, que confrontaron con una resistencia sindical. En esta novela, sin embargo, la figura central es Waldina, la madre de Manuel, el militante sindical y justicialista en la clandestinidad. Manuel es uno de los hijos que tuvo en sus viajes por Villazón el esposo de Waldina, y ella lo adoptó como propio y lo crió en una finca en el pueblo jujeño de Ledesma (donde Libertad Demitrópulos nació y creció junto a una mujer parecida a Waldina: su abuela), con otros once hijos e hijas. Así, la trama política se conecta con la figura de esta matriarca jujeña, cuya familia vive a la sombra de un conocido y poderoso ingenio; jefa de hogar y trabajadora incansable, como dice la narradora (su nieta), ya “que Waldina, al fin y al cabo mujer, había hecho demasiado haciendo de peón, mozo de mano, mozo de cordel, capataz, administrador, patrón, padre y madre” -en claro contraste con su marido, un “gringo fanfarrón” que se la pasa viajando, bebiendo y putañando.
Pero acaso el personaje más memorable de este libro sea “La mataca”, una indígena wichi que un cacique le vendió a Waldina por cinco bolsas de harina, y que ha trabajado con ella desde siempre, ayudándola a criar a su prole. Cuando Waldina muere en un accidente, el ingenio -para ampliar su latifundio- presiona a la familia a vender la finca; todos parten y la mataca permanece, sosteniendo todavía la casa y resistiendo en la miseria, en un pueblo que se volvió fantasmal: “Sí, la antigua finca de mi abuela que ella trabajó hasta el momento de su muerte, había sido vendida a los dueños del ingenio en expansión. Estaba convertida en una gran extensión de cañaverales y bostezaba en rancheríos a cuyas puertas asomaban indias como fantasmas terrosos y niños de vientres hinchados que no se diferenciaban de sus perros flacos”. En las últimas páginas, Demitrópulos decide concluir la novela con una escena totalmente arbitraria e inesperada; un final genuinamente imprevisible, donde este personaje secundario cobra otra dimensión. La mataca tiene un hijo, Angelito, que ha nacido a causa de una violación perpetrada por un blanco. Se trata de un hijo racista, que reiteradamente la golpea, la escupe y la humilla, llamándola “india comprada” y “mataca tuerta”. Ese hijo mestizo, que siempre anda borracho, se cae en un pozo. Desde el fondo le pide ayuda a su madre para salir, pero ella se niega: “Que reviente”, dice, “Desprecia a la tribu de matacos, la humilla vuelta y vuelta porque él se siente blanco y cristiano. Pero es mandinga. Salió malo y sin corazón”. Mientras el hijo le grita: “China, perra, india comprada…”, ella se aleja con una gallina bajo el brazo y va pensando -con la forma retórica de una maldición-: “que llore, que se seque, que se pudra, que se muera de sed. Que se haga charqui o chalona. Que se tome su meada y se coma su cagada. Que aprenda a no llamarla mataca tuerta”. Al igual que Muratore, la Mataca responde con un gesto de insubordinación y al mismo tiempo de dignidad. Son mujeres que no pueden elegir y, aun así, no se rinden: maldicen.
LAS CAUTIVAS
En 1994, Demitrópulos publicó el ensayo “La mujer cautiva en la literatura argentina”, donde aporta una mirada feminista sobre ese tópico que ha recorrido nuestra literatura desde sus orígenes, desde las obras de Echeverría y José Hernández, hasta Borges y Aira. Lo peculiar es la manera en que Libertad aborda el tema de las cautivas, como si alguien, por primera vez, se pusiera en el lugar de esas mujeres reales, cuyas vidas estuvieron sometidas a una violencia extrema; allí dice: “El origen del cautiverio de la mujer como prenda de canje, rescate o como objeto del deseo debe buscarse en la secular disputa por la posesión de la tierra desde la llegada de los conquistadores. Fue una experiencia límite vivida por miles de mujeres de la campaña argentina, también un campo de observación del comportamiento femenino en relación con un hecho de violencia en su más alta expresión, ya que se trataba del cautiverio físico, mental, cultural, religioso y moral de mujeres que fueron arrancadas de su contexto histórico y social y abandonadas a su suerte, verdadera muerte en vida”.
Demitrópulos consigue hacernos ver en varias de “las cautivas” -algunas retratadas en la obra de Mansilla- lo de admirable que hubo en su pragmatismo y en su gran capacidad de adaptación al medio en el que tuvieron que sobrevivir, a tal punto que a veces, teniendo que elegir entre intentar regresar al mundo “civilizado” o quedarse en el “desierto” criando a lxs hijxs que habían tenido con los indios, elegían lo segundo. Su mirada capta en este tema una grieta del fenómeno bélico, un flanco donde son las mujeres quienes pagan el precio en el conflicto de poderes: “En el entrevero de una lucha a sangre y fuego entablada entre las fuerzas del poder, ellas quedaban en medio del campo desvalidas, disponiendo apenas de sus cuerpos como único recurso de expresión y transacción”. Marginales de ambas fronteras, las mujeres cautivas dan cuenta, según Libertad, de la poca importancia concedida al género femenino, ya que sus propias familias las dejaban libradas a la vulnerabilidad de los tratados entre las partes, lo que mostraba el escaso valor que la sociedad les otorgaba: “Las cautivas argentinas no desataron una larga lucha como entre griegos y troyanos el rapto de Helena. Miles de Helenas perdieron la vida en el desierto o se resignaron a vivir arrancadas de cuajo de su medio originario. Para ellas no hubo expediciones ni rescates organizados ni arremetidas para liberarlas, solamente esperar que el tiempo borrara sus recuerdos”.
Acaso esa empatía con las cautivas la llevó a contar, en Un piano en Bahía Desolación (1994), la historia de Nancy, una víctima del tráfico de mujeres en la Patagonia de fines del siglo XIX. En otro contexto de alto voltaje político: el fin de la campaña de exterminio indígena llevada adelante por Julio A. Roca y su visita a Punta Arenas, en plena “fiebre del oro”, con la ciudad alborotada por el auge de prestamistas ingleses y los pactos entre el Estado y los colonos europeos que habrían de convertirse en los grandes terratenientes de la región, mientras algunos “cazadores de hombres aprovechaban la ocasión para rematar orejas de onas, a una libra el par, que los hacendados pagaban gustosos”.
Nancy llega a Punta Arenas en un barco desde Liverpool, enviada por su madre, quien tuvo que empezar a prostituirse porque no podía pagar el alquiler y su marido murió de cirrosis dejándoles deudas. Nancy, a sus dieciocho, trabajaba doce horas por día en una fábrica. El capataz la introduce en las fiestas del millonario Míster Sullivan, quien una de esas noches, la viola. Míster Sullivan representa el inicio de la violencia sexual que signa su vida, y es quien convence a su madre de que tiene una gran oportunidad para ella y le presenta a un socio, un empresario de América del Sur, que se encarga de proveer a terratenientes interesados en adquirir mujeres inglesas como esposas. Le promete que en el Sur encontrará un caballero que le dará “su apellido, hijos y una posición desahogada”. Apenas desembarca en el puerto, Nancy descubre que su madre fue engañada y que ella fue vendida a un brutal ganadero de origen austríaco, que la golpea y la obliga a trabajar en su criadero de ovejas y chanchos, hacer las tareas de la casa y satisfacerlo sexualmente. Cuando un peón asesina al ganadero porque éste lo despide sin pagarle su salario, la justicia comienza a perseguirla por ser sospechosa del asesinato y, de paso, el peón la viola para cobrarse la deuda. Su único objetivo en la vida es huir de la justicia y juntar algo de plata para pagar las deudas que le dejaron. En un momento comprende que su única opción es “hacer la calle”, pero tiene el problema de que odia el sexo, porque siempre la violaron, y sólo consigue a los peores clientes: “Nancy La Frígida me llaman en este maldito puerto donde la suerte me trajo. Y en eso tienen razón: no siento nada cuando estoy con ellos”.
Al igual que las cautivas, Nancy es una mujer a la que nadie se interesa en rescatar, ni siquiera el comisario al que le pide auxilio: “Bien recuerda Epifanio a aquella gringa rubia que hace tres meses se emperró como ninguna y lo buscó y lo encontró para que la protegiera del vejete mugriento y pedía justicia gesticulando y discutiendo, y él, re pencas, se quedó tan pancho, distraído, haciendo como que no entendía el idioma cuando sabía que a lo mejor a la pobre mina la esperaba el infierno”. Esas “pobres minas” son las sorprendentes protagonistas de las novelas de Demitrópulos, como se ve también en La mamacoca, una ficción sobre el narcotráfico y el cautiverio femenino en la Triple Frontera durante la globalización neoliberal de los noventa. Donde también hay mujeres singulares y pragmáticas, como La Badaja, una puta que abandona esa vida para unirse a una misionera que comanda una comunidad indígena en el Impenetrable chaqueño, en pleno menemismo.
Cuando ya está a punto de quitarse la vida, Nancy encuentra un aliado, que esta vez no es un negro sino un joven gay llamado Bernardino, que la entiende por haber sufrido él mismo la violencia patriarcal cuando tuvo que huir de su pueblo tras haber recibido palizas y amenazas por su orientación sexual; y le propone trabajar en su bar, en el puerto, pero no prostituyéndose sino haciendo lo que su madre le enseñó: tocar el piano, feliz de tocar y tocar, como abstraída, hasta juntar la plata para volver a su casa. Un ofrecimiento imprevisible que, por un tiempo, la salva, porque en la música esta prófuga encuentra amparo.
FEMINISMO, MUERTE Y VANIDAD
Una vez, en una Feria del Libro, conversando con la investigadora salteña Leonor Fleming, me contó una anécdota: cuando ella era muy jovencita, recién llegada de Salta a Buenos Aires, Libertad le presentó a una de sus amigas feministas, y esta empezó a criticar que las mujeres se maquillaran para estar lindas y gustarles a los hombres. Leonor se sintió un poco incómoda porque a ella le encantaba maquillarse. ¿Cuándo fue esto, a mediados de los 80?, le pregunté. Noo, ¡antes! ¿Antes de la dictadura? Sí, claro, mucho antes… Me resultó encantador enterarme que Demitrópulos se había sentido feminista desde tan temprano. Y por eso, más tarde, no me sorprendieron ciertos datos que fui obteniendo sobre ella -por cierto muy escasos, porque no era una mujer que cultivara las apariciones públicas. “Por muchas razones, pero en especial por razones de salud, siempre me he mantenido bastante retraída. Así que el libro ha caminado solo”, dijo una vez de Río de las congojas; y, cuando, tras haber obtenido por la reedición de esa novela en 1996 el Premio Boris Vian, se le hizo un homenaje, volvió a presentarse como una denodada cultora del bajo perfil autoral: “Nunca rondé los espacios del marketing ni frecuenté las pasarelas sociales ni las luces mediáticas. Soy una escritora solitaria”, y agregó sobre los elogios recibidos: “Estos juicios los tomo con los debidos recaudos, porque no se puede salir tan trabajosamente de las garras de la muerte para caer ligeramente en los brazos de la vanidad”.
De esos datos escasos, quisiera destacar que Libertad Demitrópulos presidió el Primer Encuentro Nacional de Escritoras Argentinas, que se realizó en la Casa de San Luis en Buenos Aires, en mayo de 1985, años en que los feminismos vivían un momento de renacimiento en nuestro país, y años también en que algunas escritoras y críticas comenzaban a pensar el feminismo en la literatura y a cuestionar el lugar relegado de las mujeres en la tradición literaria. No estaba sólo Libertad, sino más que unas cuantas, como Tununa Mercado (una de lxs juradxs que le entregaron el Premio Boris Vian), y algunas de ellas publicarían más tarde en las páginas de la revista Feminaria (1988-2007), una ineludible publicación feminista dirigida por la emigrada Lea Fletcher y de cuyo consejo editor formaban parte la poeta Diana Bellessi, Alicia Genzano, Diana Maffía y Jutta Marx. En esa revista, Libertad publicó un cuento en 1990, fue jurado de un concurso y concedió una entrevista en 1997 (una de las pocas que hay, no más de tres), realizada por Marcela Castro y Silvia Jurovietzky. Y el sello Feminaria Editora publicó el volumen Mujeres y cultura en la Argentina del siglo XIX (1994), para el cual Libertad escribió aquel ensayo sobre las cautivas.
En la otra entrevista disponible, realizada por Alicia Poderti en 1996, decía: “A las escritoras actuales les toca desarmar y volver a dar forma desde su palabra propia, lavar en el papel donde otros han escrito sobre ellas y ocupar esos espacios que quedan en blanco en el discurso masculino, borrar ese discurso prestado, revisar el propio yo”. Además, entre 1995 y 1998 (poco antes de su muerte), Libertad cultivó el periodismo literario en el suplemento cultural del diario jujeño Pregón, donde tenía a su cargo una sección de una página titulada “La ventana”. Es impresionante la cantidad de escritoras cuyas vidas y obras trae a colación en sus textos para el diario, y a partir de las cuales a veces reflexiona sobre las dificultades que atravesaron por ser mujeres; entre otras, escribe sobre Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Manso, Juana Manuela Gorriti, Alfonsina Storni, Delmira Agustini, Alejandra Pizarnik, Victoria Ocampo, Safo, Emily Bronte, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Wislawa Szymborska, menciona a Elba de Loizaga y Gloria Ghisalberti (dos olvidadas poetas argentinas, que se suicidaron) y analiza y elogia las obras de dos narradoras del Norte, Liliana Bellone (de Salta) y Carmela Ricotti (de Jujuy), revelando lo bien que conocía y cuánto se interesaba por una literatura regional que no era leída en Buenos Aires.
Por todos estos motivos, se puede inferir que Libertad no elegía por azar a las protagonistas de sus novelas, sino que acaso podríamos leerlas como una expresión -casi programática- de la elaboración literaria de un tipo de mirada feminista. A partir de materiales de distintos momentos de la historia americana y argentina, su narrativa construye una visión política de la dominación y la resistencia, en la que las mujeres aparecen como aliadas de los más oprimidos, porque ellas mismas lo son también. Sus personajes femeninos son siempre las más subalternizadas, las que lo han sido no sólo en la sociedad, sino también en los propios feminismos. Al mismo tiempo, sus novelas reivindican una América indígena y mestiza y una Argentina federal, desde una perspectiva anti-colonialista e interseccional, mucho antes de que ese concepto académico se pusiera de moda.
Feminista en cuanto a su perspectiva, pero también en cuanto a sus formas. Una literatura que parece un testimonio lírico. Una poética sensible, melodramática, que discute los relatos fundacionales de la Argentina liberal en un tono “menor”. Jugando con la lengua, con la oralidad de las hablas locales, con la poesía y con los géneros populares como la novela de aventuras. Novelas donde las voces se alteran aleatoriamente -en una historia que nunca es lineal- como llevadas por la cadencia caprichosa de los recuerdos en un mundo íntimo. Novelas que mezclan los registros en estructuras desprolijas, olvidando las convenciones por el camino, y que no proporcionan ningún final cerrado. Porque sus protagonistas parecen ir siguiendo las huellas de una larga e interminable lucha, en la que rebelarse o resistir requiere encontrar almas aliadas y saber volverse un poco imprevisible: para no ser lo que se espera, para burlar el destino.
Este texto fue escrito a partir de la invitación a participar en Operativo Libertad, una celebración de la obra de Libertad Demitrópulos a cien años de su nacimiento, que se llevará a cabo en el CCK el domingo 21 de agosto y que contará con la participación de Camila Sosa Villada, Juana Molina, Selva Almada, Dolores Reyes, Matilde Sánchez, entre otros.