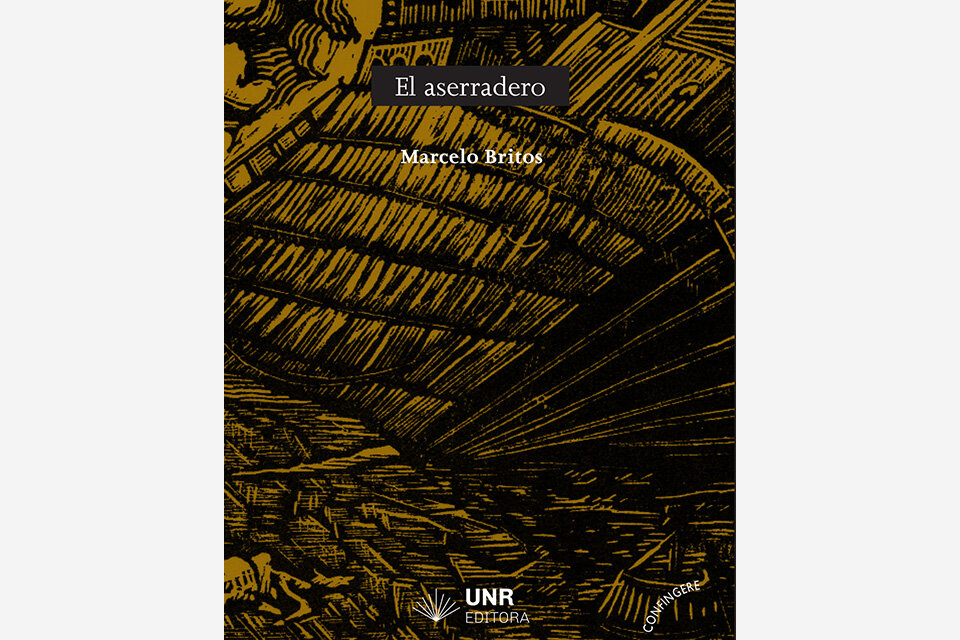Prolífica y con una calidad sostenida, la obra del escritor rosarino Marcelo Britos (1970) se acrecienta con una nueva novela. Publicada este año por la colección Confingere de UNR Editora, El aserradero propone, ya desde el título, una mayor economía estilística, en un relato que no reniega de las pinceladas de prosa poética que venía deparando Britos en libros anteriores y se adentra, esta vez, en una emotiva autoficción intimista.
La memoria del pasado familiar y la gravitación insoslayable de cierto deseo incestuoso retornan desde su anterior nouvelle, La Rote Kapelle (2019), mientras las referencias al pasado cada vez menos reciente de la dictadura militar se reducen a un elíptico pero omnipresente tío ausente -desaparecido por las fuerzas represoras cuando su hija tenía siete años- y a la biblioteca enterrada por él, a la que alude misteriosamente su madre, abuela del narrador. En el relato principal se abren relatos orales signados por la marca de lo increíble: la abuela delira, el padre miente. El recuerdo del padre se reduce a dos rostros: la violencia contra sus hijos y el macaneo mítico. De ahí nacerá un historiador, que es como se define el narrador, profesión cercana a la del autor. La prima deseada, de regreso del exilio, agoniza: un tema que Britos había trabajado en la prosa barroca y morosa de su primera novela, la premiada Empalme (EMR, 2010). Ella se llama Victoria y solo ella levanta el guante de la apuesta imposible: habitar una casa de madera en un entorno agreste rural inhabitable; excavar con las últimas fuerzas en busca de los libros de su padre. Encarna la alegría y la esperanza el hijo del narrador, Chipi, de siete años, quien con su tía y su papá separado formará la familia ensamblada y provisoria que se abocará a la búsqueda y a pasar los días de la mejor manera posible, a la espera del fin.
Hay un sentido del tiempo, del pasado, de la inevitabilidad de la muerte, que se cierne sobre la narrativa de Britos y que aquí alcanza su esplendor. Lo no dicho, las epifanías de un reencuentro que abarca la brevedad de la vida, acotan lo inexpresable más que tratar de asirlo, y así es como consiguen conmover. A todo ello se suma una metonimia, que estructura tanto el discurrir como el narrar: la materia misma de los libros son los árboles. Por lo tanto, hay una biblioteca perdida en un bosque. Esta prosa ya es poesía.
O no tanto, dado que alterna con fragmentarias incursiones en el ensayo humanista y en la memoir. No se trata solo de anécdotas sino de mapas de lectura: las del narrador; los lomos de libros que su prima recuerda y anota en una lista, y el legado del tío que pasará a la siguiente generación pero le llegará tarde, cuando esos documentos ya no logren tramarse con los relatos orales que hubieran compuesto el tejido de la historia.
También hace intertexto tácito con un contemporáneo, ya que la anécdota sobre el libro destruido y recobrado de la Editorial Biblioteca Vigil sobre el fusilamiento del anarquista Joaquín Penina se encuentra en la génesis de otra novela rosarina, internacionalmente premiada: La doble ausencia, de Javier Núñez. Momentos de ternura y de comicidad van puntuando un transcurrir que parece banal pero que no lo es, porque sucede entre los afectos recuperados y la íntima comprensión de la fugacidad del tiempo vital de nuestra existencia. Toda la trayectoria literaria de Britos, como los tres buscadores del tesoro en El aserradero, se tensa quizás hacia la pesquisa de algo que aquí sin duda fue hallado: el logro de comparar y enlazar la memoria biográfica del individuo con los tiempos más amplios de la historia colectiva y de situar cada gota, cada testigo, en el vasto océano de los hechos cambiantes. "En esa crónica de sus primeros años de vida, cuenta (Manuel Rojas) que pasó gran parte de su infancia en Rosario, en una casa frente a la Plaza López. Una cuadra cercada por terrenos repletos de higueras y de zanjas", escribe.
Las sincronicidades cumplen esta función de marca, en un azar histórico que se torna casi novelesco: "Nacimos en mayo, yo el día en que la policía mató a Adolfo Bello en la galería Melipal...". El sujeto ya dialogaba con la Historia en A dónde van los caballos cuando mueren (Aurelia Rivera, 2015), novela sobre la guerra del Paraguay que obtuvo el primer premio del Certamen Sor Juana Inés de la Cruz en México en 2013. El horror del género terror alegorizó la experiencia de la desintegración social de una clase media provinciana en los impactantes cuentos de Nuestro miedo a las tormentas (2020) y el ensayo político se cruzó con los apuntes de viaje en Mickey en Brandeburgo (2018), por mencionar solo algunos títulos de su nutrida bibliografía. Pero esta vez encuentra la nota filosófica justa con naturalidad, dando en el blanco sin aparente esfuerzo, en una deriva amable que va no se sabe cómo desde la charla de sobremesa hacia lo inefable.
Militante al fin, Britos deja sonando una nota no tocada: ¿Cómo hubiera sido? ¿Qué otras posibilidades había? ¿Qué vida hubiera habido sin dictadura, sin desapariciones, sin exilios? Desnaturalizar la falsa necesidad de los acontecimientos, inscripta en los relatos provenientes del poder, es el trabajo del historiador de izquierda. El aserradero, en este sentido, es una novela política. Y también lo es en tanto invitación tácita a la recuperación de los afectos, el ocio, la dicha y el disfrute, tanto de la compañía de los seres queridos como de la lectura. Que en estos tiempos post-pandemia, no es poco.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/BEATRIZ-VIGNOLI--ACG_2427.png?itok=h-HWE32H)