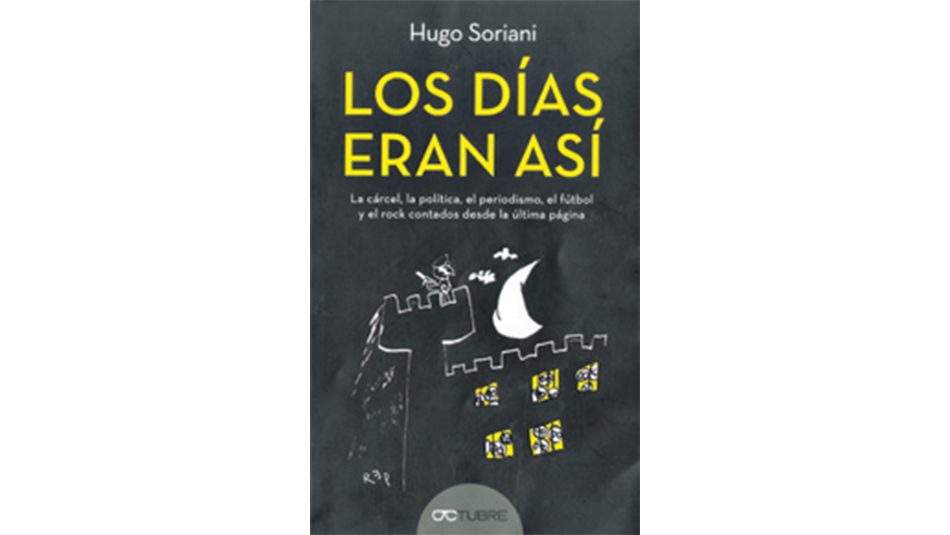Cuando cayó, la lista de lo que le quedaba del lado de afuera no era la de un guerrillero en pleno combate sino la de un joven que recién empezaba a vivir: la carrera apenas inaugurada en la facultad de derecho, la novia esperando un giro en su respuesta, el picadito del domingo en el Parque Centenario, Joan Baez estrenando su primer Buenos Aires en el Luna Park. Porque en diciembre de 1974, cuando se lo llevaron detenido, Hugo Soriani tenía veinte años y había empezado a palpitar la calle casi al mismo tiempo que se metía de lleno en la militancia política. Sin embargo, aquellos eran días en los que la bohemia no iba de la mano con la revolución. Y como no había tiempo para la irresponsabilidad del ocio burgués, tampoco había tiempo para ser joven. A los veinte, entonces, la colimba llegó en forma de alivio impuesto desde afuera: casi un año alejado del funcionamiento del cuadro militante, en el que pudo volver a las calles con los beneficios de la legalidad. Porque si bien no cortaban lazos con la orga, por razones de seguridad los conscriptos tenían que llevar una vida normal dejando de lado las actividades y la formación política. De un día para el otro Soriani salió de la casa operativa en la que paraba y se encontró volviendo a la casa paterna de Almagro, retomando viejas costumbres sin culpa, reencontrándose con las calles del barrio cada vez que saliera de franco. El alivio, piensa Soriani, se debía a que él nunca había sido un militante ortodoxo. Había un lugar en el que la rigidez de la militarización partidaria no podía con él, algo en su naturaleza lo hacía rebelarse frente a esas consignas que alejaban los pequeños goces cotidianos del compromiso político en la lucha por un mundo mejor –y que dentro de su organización, el PRT-ERP, se traducía en lucha armada–. No, la revolución no podía desvincularse de todo lo que también le daba sentido a la vida: el amor, la música, el fútbol, los amigos. Cuando lo detuvieron estaba por terminar el servicio militar obligatorio. Pasaron casi diez años de vida entre los penales de Magdalena, Caseros, Rawson, Devoto. Y pasaron más de treinta, la edad que acaba de cumplir este diario, para que esas historias de cárcel salieran a la calle en Los días eran así. El libro es una recopilación de las contratapas que Hugo Soriani fue publicando en PáginaI12 a lo largo de estos años, y está dividido en tres partes que podrían definirlo de cuerpo entero. La primera, Nunca nos quisimos tanto, da cuenta de los días de dictadura y cárcel; en Banda de sonido, aparecen sus crónicas de recitales, la música que siempre lo acompaña, y en Un mundo de sensaciones, la calle se convierte en la protagonista desde los ojos de un observador que vive para contarla. De alguna manera, este libro no es sólo un homenaje a los compañeros, a los padres y a los amores del camino, sino también a esa obstinación suya que lo hizo aferrarse a todos los sentidos posibles de la vida y que –ahora que lo piensa, o que lo escribe– fue lo que aun estando adentro, lo ayudó a salir.
Dias de militancia
Los días eran así también se puede leer como un libro de microrrelatos (algunos de la primera parte son verdaderos canapés del horror) o de aguafuertes porteñas, es una crónica aguda de época que llega hasta nuestros días, un relato que se detiene a escuchar y a pensar en el lenguaje de los argentinos, anotando cada uno de nuestros sinsentidos con la mirada y el oído de quien estuvo escribiendo, durante años, sin usar pluma ni papel. Libro de muchos estantes, no hay un lugar exclusivo donde poder ubicar a Los días eran así. Porque en cierto sentido, éste es un libro clandestino: un libro de varias identidades donde todas son verdaderas, atravesado por guiños y códigos para quien los pueda compartir. Sin embargo, y a pesar de que Soriani subraye que este es un libro que cuenta a una generación, hay en el ordenamiento de los relatos el trazado de un perfil autobiográfico, una manera de contarse a sí mismo a través de los otros, de los días de cárcel y de los amigos, de los partidos de fútbol y de la música. En la elección de los artistas y de los recitales Soriani va armando el rompecabezas de lo que fue y de lo que dejó, reconstruyendo un perfil de militante y preso político que viene un poco a romper con los estereotipos construidos alrededor de una época de solemnidades contradictorias, en la que, por ejemplo, se discutía si irse de viaje de egresados a Bariloche era éticamente correcto o no: “A mí la organización me prohibió ir a Bariloche. Con los compañeros del colegio veníamos juntando guita desde tercer año. Hicimos varias rifas, bailes, todo lo que se hace. Y cuando llegó el momento de irme, recuerdo que en la organización me plantearon: ¿cómo que te vas? Vos no te vas a ningún lado, ésa es una costumbre pequeño burguesa, la revolución no se va de vacaciones, los compañeros están muriendo, acá hay un objetivo mayor. Todos esos planteos eran normales en la vida militante de los setenta.”
Cuando escribís sobre Cat Stevens hacés hincapié en su conversión al islamismo, en la vida que dejó atrás por ese otro camino. ¿Qué dejaste vos? ¿Qué abandonaste por la militancia?
–A mí la vida se me interrumpió a los veinte. Yo salí a los treinta y pude retomar algunas cosas que otros compañeros ya no pudieron retomar. Además yo pertenecía a un sector social que me daba ciertas facilidades y cierto colchón, yo salí y mis viejos tenían la casa para recibirme, al mes de salir tenía trabajo. Eran todos mis vínculos sociales que intuitivamente, o porque me salió así, yo no rompí como te obligaba la militancia. Yo extrañaba algunas cosas de esa vida normal que los militantes no teníamos, pero nunca dudé de que mi compromiso político estaba vigente y que lo iba a seguir. Pero al mismo tiempo lamentaba lo que me perdía, no era una maquinita que no se daba cuenta lo que estaba dejando de lado. Por ejemplo: me invitaban a las cuatro de la tarde a un partido de fútbol. Bueno, yo a esa hora tenía que ir a una reunión o hacer una volanteada o lo que fuere. La obligación militante le ganaba al ocio, al placer, pero cuando podía, volvía. En eso yo fui bastante rebelde, pero no porque me lo propuse, me salía naturalmente, yo no reprimí mi personalidad nunca y creo que eso que salía natural y espontáneamente de mí fue lo que me salvó. Me salvó haber seguido jugando al fútbol con mis amigos, me salvó seguir escuchando música y yendo a recitales, me salvó poder seguirme enamorando de alguien que no militara. Pero nunca pensé en dejar la militancia, nunca. Nunca. Inclusive hasta como un mandato moral porque ya tenía compañeros muertos en esto y uno sentía que tenía un compromiso también con ellos, más allá de la convicción de lograr un país mejor.
¿Pero a los diecisiete eras consciente del riesgo que corrían?
–Era una semiconciencia, y es algo que pasa en otros órdenes de la vida también. A los 19, 20 años se es muy omnipotente, y cuando ves que se muere alguien cerca tuyo, pensás que a vos nunca te va a tocar. Yo tuve muchas situaciones de peligro, pero la verdad es que nunca sentí que me podían matar, a pesar de que me quedaron en el camino muchísimos compañeros. Estoy hablando del período pre Videla. Después ya no, era una masacre y todo el mundo vivía pensando cómo se salvaba y tenía plena conciencia de la muerte. Es lo que recogí de los compañeros que se fueron al exilio porque sintieron la muerte tocándoles los talones. Esa conciencia de la posibilidad de la muerte yo la tuve recién en cana, porque pensé que en cualquier momento nos iban a matar. Yo estuve cinco años y medio en Magdalena. Cuando a fines de los 80 nos llevan a Caseros, que fue el primer traslado, yo pensé que nos mataban. Hice el “mono” –así se lo llama cuando tirás la frazada y metés todo adentro– pensando que nunca más. Que me mataban, que nos mataban a todos. Nos metieron en un camión celular, que son celdas individuales donde apenas cabés parado, pero la verdad es que es un lujo poder ir mirando todo por la ventanita, yo empecé a disfrutar el viaje cuando me di cuenta de que entrábamos en la ciudad. Porque uno tiene esa fantasía de que si te van a matar, van a hacerlo en un descampado. Entonces, no sé si por la necesidad o lo que fuere, cuando entramos a Buenos Aires, yo dije: ¡no nos van a fusilar! Entonces me puse feliz. Además yo iba parado al lado de la ventanita mirando la ciudad, hacía seis años y medio que lo único que veía era campo, la construcción de Magdalena está en el medio de la nada.
Más días y más noches
Cuando Soriani habla de la cárcel es como si volviese. El detalle se le fija en la retina, es el mismo que modela sus relatos, con ese registro tan intuitivo como sagaz de quien ya desde entonces, y sin saberlo, estaba entrenando la mirada de escritor. Soriani no se cansa de repetir que todo lo que cuenta desde sus contratapas son historias reales, siempre es algo que pasó. Sin embargo, al contar algunas de esas escenas de encierro de varias maneras posibles, se instala en el roce impregnante de la ficción, donde la repetición oficia un cambio sutil de perspectiva, que sin duda podría leerse desde el código de la declaración. Porque aunque a veces puede variar el nombre de algún protagonista, esto evidenciaría más el pudor en la revelación de la propia experiencia, antes que un olvido o distracción. Relatos como declaraciones que no se pisan ni se contradicen, sino que se releen como una verdad inapelable: la del sobreviviente que volvió para contarla.
La escritura de Soriani es una escritura del “dar testimonio” y esa actitud se lee tanto en los textos políticos como en las crónicas de música que rescatan la calle de antes y la de ahora. Así, cuando en 2014 toca escribir sobre el recital de Neil Young en el Campo de Polo, él anota ese privilegio de “salir para contarlo”. Salir de la casa, salir de la cana, salir de noche. Afuera está la vida y por eso este es un libro que transpira calle.
¿Por qué este libro ahora?
–Antes de escribir todo esto, muchas de las cosas que yo quería escribir las contaba. Todos me decían: “tenés que escribir un libro, esto no se puede perder”. No me decían “vos tenés que escribir una contratapa”. Pero en eso siempre fui pudoroso y si no me pedían, no contaba. Porque, además, yo naturalizaba situaciones horrorosas que en el otro producían un impacto que en mí no producían. De repente hablo de cagar en una lata –que fue algo que hice durante años y que ahora es una anécdota cómica, pero para mí en ese momento fue la salvación–, yo contaba esto incluso en clave de humor y los gestos del que tenía en frente eran tremendos. A pesar de que yo sentía esa necesidad de contar, por un lado no quería victimizarme, y no quería tampoco cansar con el tema. Años más tarde, cuando mi hijo iba a la escuela y las maestras se enteraban que yo había estado preso, me pedían que les contara. Entonces empecé a darme cuenta de que había gente de otra generación que quería saber, y que además no- sotros teníamos la obligación de contarlo.
¿Escribirlas te ayudó para entenderte desde otro lugar?
–Sí, absolutamente. Como también me ayuda leer a otros compañeros. Porque además es como dice el Gabo: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”. Es así, siempre por supuesto tratando de no falsear. Todo lo que yo escribo es verdad. Es como yo lo recuerdo pero es verdad, después uno le da un matiz, su sello, una forma de relato. Y en esa contratapa del viaje a la Antártida donde cuento el recital que dio León Gieco, se van hilvanando algunas de las que vienen después y que tienen que ver con el hilo conductor de mi vida, que fue la música, que fue el barrio, que fue la cárcel y la militancia. Por eso es más que un libro sobre la cárcel.
Hace poco, la madre le entregó una carpeta cuya existencia Soriani desconocía. Adentro estaban las cartas que él le escribió durante los diez años que estuvo preso. Ella las agujereó y las guardó por fechas. Las cartas la saludan para el día de la madre, le mienten que está bien, que lee revistas y que come todos los días. Es la letra de un estudiante esmerado, prolija, redondeada e incluso un poco infantil. Ahora esas cartas son un archivo y tienen un valor aún más grande que su primer propósito. Su relectura es una forma de volver a escribir: esas cartas lo ayudan a corregir fechas, algunas construcciones erráticas de la memoria, reconstruir ese diálogo que le continuaba a la visita, el ejercicio de la palabra como trayecto de una esperanza. Su madre, de alguna manera, fue su primera editora. Sin embargo, es al capitán Soriani al que se le dedican varios relatos del libro, tanto que hasta podría también pensarse a Los días eran así como un relato del padre. La figura del capitán Soriani, “un militar al que habían pasado a retiro por gorila”, se construye con la cuota de antagonismo necesaria para que el hijo pueda diferenciarse lo suficiente sin desmerecer al padre y más aún, para poderlo entender. “Con él yo tenía una relación muy íntima, de amor profundo que también trato de reflejar en el libro, porque una de las cosas que me impulsó a escribir es el agradecimiento hacia mi viejo, el haberme dado cuenta después de haber sido padre, de lo que él habrá sufrido en mi ausencia. Y eso no quita la autenticidad de nuestras discusiones políticas, él tenía su opinión y yo la mía, y la mantuvimos hasta el día que se murió. Era un tipo de derecha, antiperonista y gorila que llegó a justificar en las locuras de las discusiones conmigo las peores cosas que hacían los militares. Él no estaba convencido de eso, él lo discutía porque la daba impotencia lo mío, pero frente a sus camaradas me defendía. Decía que muchas de las cosas que yo decía tenía razón, y muchas de las cosas de por qué los jóvenes elegíamos la guerrilla, tenían la culpa los de su generación que habían moldeado el país que habían moldeado, pero eso lo decía frente a sus camaradas y me lo contaba mi mamá.”
Sin embargo, los dos fueron hombres de acción, vos no te inclinaste por el pacifismo. En ese punto, estaban hermanados padre e hijo.
–Yo creo que no, mi viejo no era un tipo de acción, era un tipo que se resignó ante muchas cosas. Se resignó frente a su retiro, pero se resignó desde la ética, nunca quiso pedir nada. Entonces él participó, conspiró contra el peronismo y lo retiraron por eso. Y cuando vino La Libertadora, no supo buscar las oportunidades que se le presentaban para volver, para no tener que golpear puertas. Mi viejo fue un tímido y un ético. Un tipo muy solitario con muy pocos amigos y una situación difícil en mi casa. La relación más profunda y más íntima la tenía conmigo, que si sacás la política, compartíamos todo. Él era el que me despertaba para ir al colegio, o el que me llevaba a jugar al fútbol, el que me aconsejaba, el que me hacía contarle mis noviazgos, mis amores, todo lo que él no había vivido, porque a los catorce años entró en el colegio militar. Él disfrutaba con las historias mías, deportivas, de romance o de travesuras, me llevaba al cine. Al lado mío mi viejo era un pibe que hacia todas las cosas que no había podido hacer en su infancia. Y las vivía intensamente, era un cómplice en todo, un compañero de verdad, un tipo amoroso.
“Perdonen la cara angustiada / perdonen la falta de abrazo / perdonen la falta de espacio / los días eran así”. La letra sigue y es hermosa, y de ese estribillo de la canción de Greco, “A nuestros hijos”, sale el título del primer libro de Hugo Soriani. Tal vez ese pedido de disculpas de padre a hijo se haya invertido en este caso. En algún momento de la charla, Soriani sonríe y se pregunta de dónde habrá salido, con un padre militar y sin mucha motivación literaria ni musical puertas adentro. De dónde su pasión por la poesía, por la lectura, por la militancia de izquierda. Habla de un aire de época, que apenas traspasar la puerta invadía a quien estuviera dispuesto a tragárselo a bocanadas. La respuesta es la calle, y este libro es quién él es. Tal vez por eso también, la última contratapa elegida para cerrar el libro sea la que cuenta el juego de las estatuas. Una contratapa de homenaje al barrio, al padre, y al mismo tiempo anticipatoria: “Muy lejos de imaginar todo esto estaba el Capitán Soriani, cuando camino a aquella escuela de Almagro gritaba Alto y todos nosotros obedecíamos su orden para quedar congelados en el aire, y suspendidos en el tiempo”.