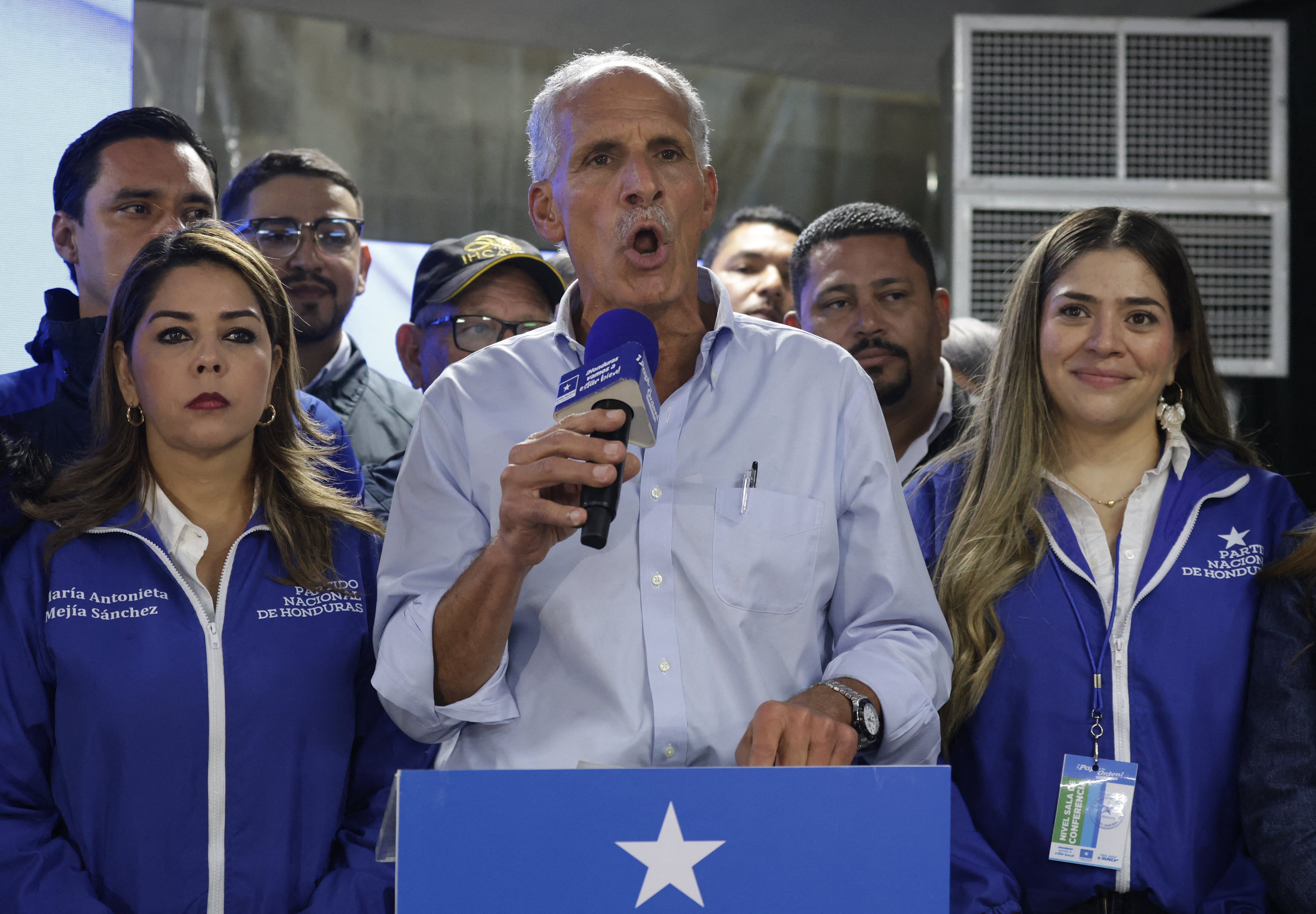MONGOLIA> La Fiesta del Nadam
Nómadas en combate
La ciudad de Ulán Bator es sede cada año de los “juegos olímpicos” con que Gengis Khan entrenaba al ejército de uno de los imperios más vastos de la historia. Nómadas de Mongolia compiten en tiro con arco y flecha, lucha libre y carreras a caballo, evocando la vieja “gloria” de cuando Europa estuvo a punto de ser devorada por Asia.