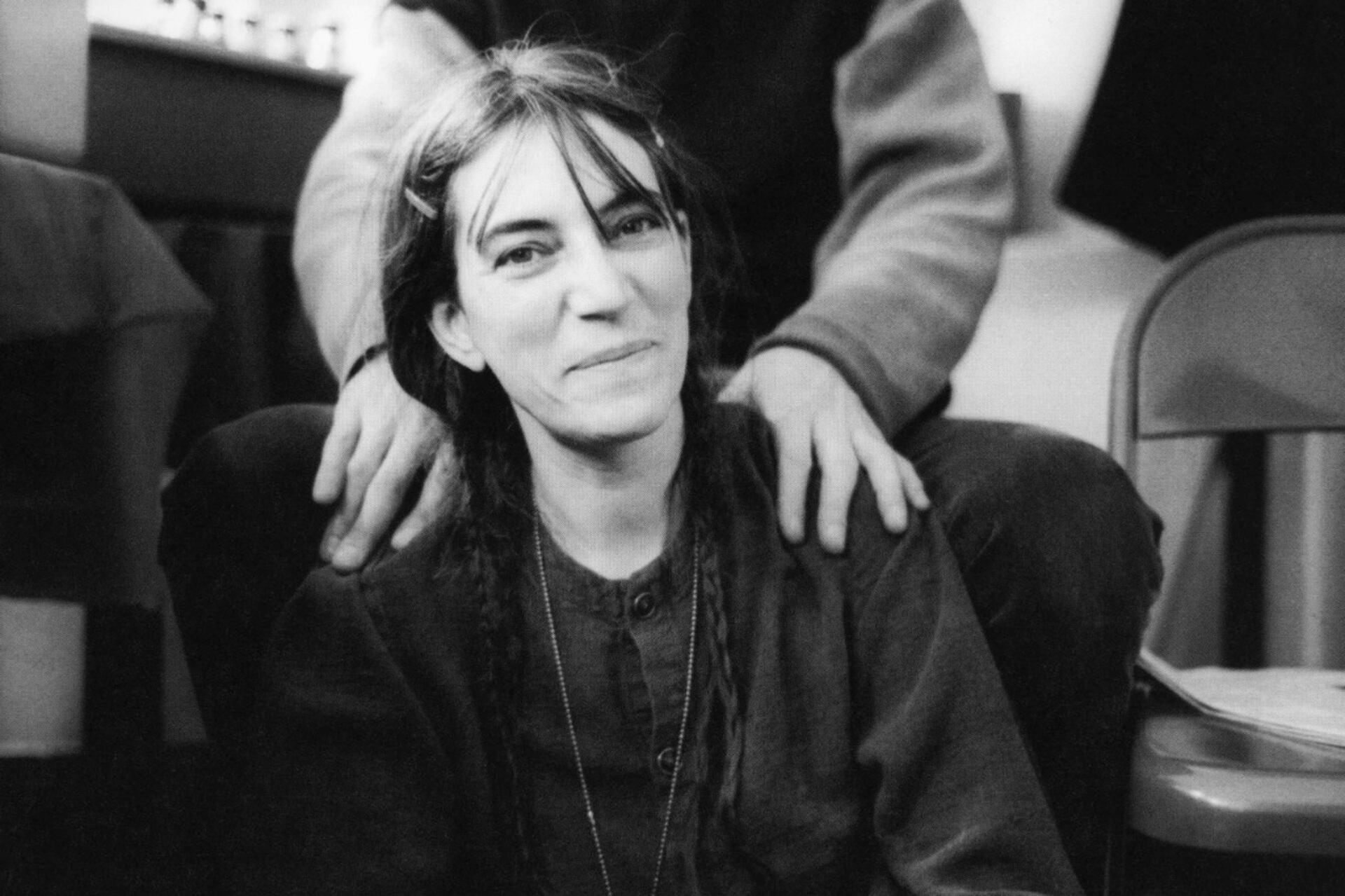Los primeros ocho episodios de la nueva temporada de Twin Peaks muestran a David Lynch en su apogeo
Una explosión de creatividad fuera de norma
Nunca se vio antes en TV un proyecto narrativo tan poco atado a la construcción psicológica de los personajes y a la acción realista. El director de Imperio confirma que su universo onírico sigue siendo más intenso e intransigente que nunca.