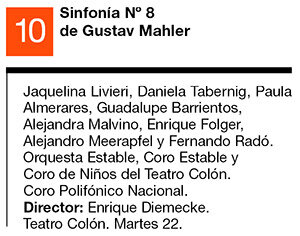La Octava Sinfonía de Gustav Mahler es una obra monumental. Pero no es solo eso. Ya el nombre que el mercado le endilgó –“De los mil”– pone el acento, en rigor, donde no debe. Y no por afanes negacionistas –en efecto no se trata de 1000, pero tres coros más ocho solistas vocales, órgano y una orquesta ampliada constituyen una verdadera multitud en escena– sino porque en la obra priman las sutilezas, algunas de las más bellas canciones imaginables, los contrastes –es cierto, gigantescos– y un riquísimo contrapunto entre líneas cargadas, cada una de ellas, de signficado propio. Y, más allá de la emoción palpable de los solistas, coreutas y orquesta y de la ovación de pie que premió la actuación, si hubo algo notable en la versión dirigida por Diemecke en el Teatro Colón, fue que la espectacularidad no ocultara el detalle y que lo masivo no sepultara lo íntimo.
Escrita en 1906 y estrenada en Munich en 1910, en esta sinfonía que retoma la idea teatralmente humanista de la Novena de Beethoven y la amplía hasta el propio abismo puede escucharse, en todo caso, no sólo la vibración de un mundo cuyas certezas iban cayendo en pedazos sino, también, la de una suerte de protesta esperanzada. Un himno religioso y un texto extraído del Fausto de Wolfgang Goethe (esa otra religión del Romanticismo) se unen en la idea de la redención por el amor y estructuran la sinfonía en dos partes. No hay movimientos pero la concepción del Gran Relato está presente en los retornos de motivos ya escuchados, en sus variaciones progresivas, en una progresión espiralada y en un soberbio manejo de las dilaciones, a la manera del Tristán wagneriano. Es una de las composiciones más potentes y conmovedoras de todo el repertorio, Y es, qué duda cabe, una de las más difíciles de ensamblar.
No alcanza con que todo esté. Ni se sostiene solamente con grandes solistas. Necesita sonar unida. Requiere de una fluidez y de una concentración extremas. En ese sentido, el trabajo de Diemecke resultó ejemplar. Siempre –salvo, claro está, en las apoteosis finales de la primera y segunda parte– buscó los pequeños encuentros entre secciones, la magia de las voces remontándose sobre el tejido instrumental y extrayendo de allí su materia –el tenor y el cello, los solos de violín y las sopranos–, lo camarístico, la voz individual en medio de la multitud. Los dos grandes coros mixtos, el Estable del Colón que dirige Miguel Martínez y el Polifónico Nacional conducido por Darío Marchese, más el Coro de Niños del teatro, preparado por su titular, César Bustamante, tuvieron actuaciones notables, con toda la fuerza y con toda la delicadeza. Los cantantes solistas brindaron interpretaciones de gran altura. La orquesta, segura en todas sus filas, arrasadora en los tutti, precisa en los cánones y fugatos, tuvo un momento inolvidable en el comienzo de la segunda parte: en los pianísimos de los violines, en el sonido homegéneo de sus cornos y maderas, en la puntuación de las cuerdas graves y luego en el canto avasallador de los cellos.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/Diego-Fischerman.png?itok=T30oqylX)