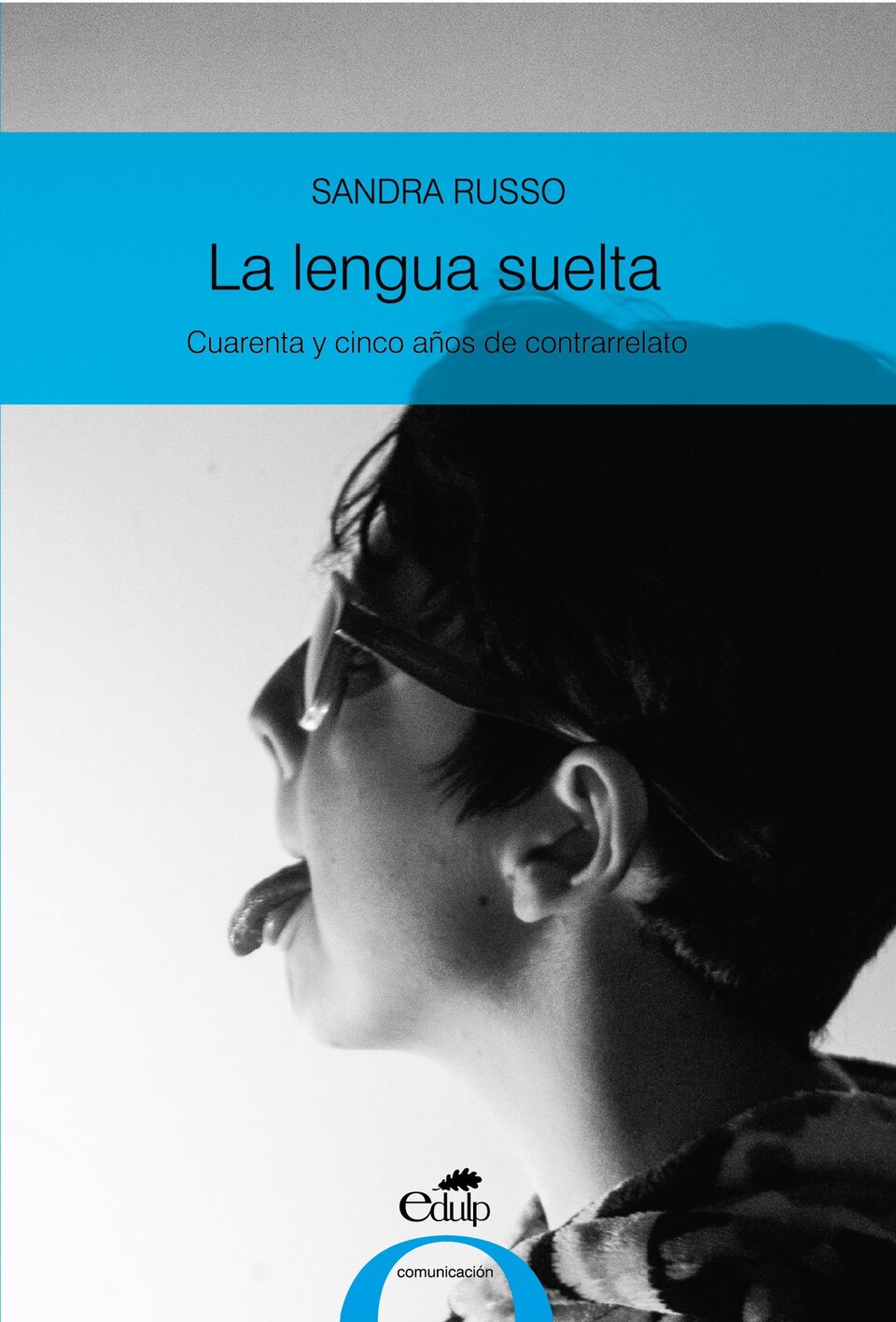Casi al principio, 1977, cuando tenía 19 años y la dictadura machacaba con la campaña “El silencio es salud”, hay una revista barrial de poesía en Quilmes, cuyos integrantes pronto se entreveraron con otros muchachos de la Capital para armar otra revista llamada Periscopio, en la que había notas de cine, música, artes plásticas, “y un poco de política uruguaya, porque había un grupo de pibes exiliados del PC”. Y casi al final está su faena como integrante de 678, el fenomenal programa de televisión que trajinó hasta 2015 y alumbró y sacudió los mecanismos mediáticos, económicos y políticos del núcleo del poder, con su consecuente surtido de secuelas y sacudones. Sandra Russo lleva cuarenta y cinco años trabajando en los medios y ese periplo, con el foco puesto en algunas estaciones, es lo que cuenta en La lengua suelta, el volumen que acaba de publicar la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.
Escribe Russo en la introducción: “Si bien es un corte necesariamente histórico que bien vale por sí mismo, es además mi propio corte vital, experiencial, un recorrido laboral más que curricular, un tanteo más que un plan, por medios contraculturales que dejaron huella —revistas, diarios, programas de radio y de televisión, libros y más soportes— para llevar adelante no sólo una agenda propia, sino sobre todo una carrera periodística profesional pero con parámetros ideológicos y profesionales que nunca coincidieron con las líneas editoriales de los grandes medios. Salvo contadas ocasiones entre las que mediaron años, en los que hubo excepciones: saltos breves de incursión en el mainstream, que sirvieron para reconfirmar que se renovaban los votos por el camino del contrarrelato”.
Un año tardó el proceso del libro, dice Russo en la esquina de Bulnes y Humahuaca, vereda del café y pastelería Naranjo y Flor, barrio de Almagro. “Estoy laburando en el área de investigación de la Facultad de Periodismo de La Plata y tenía ganas de trabajar con la producción de textos –explica-. Este es un momento en el que no hay mucha noción de contrarrelato, académicamente; en los últimos años di varios posgrados universitarios en la UBA, en Moreno, y fui viendo que los pibes estudian cosas que después, en la práctica, no son así. Con cuarenta y cinco años en medios que ya son míticos, como El Expreso Imaginario, Humor, 678, el inicio de Página/12, Radio Belgrano, el Canal 7 de la primavera alfonsinista, todas esas experiencias, me dije bueno, voy a recapturar eso. No quería hacer una autobiografía, de modo que no está trabajado en forma de anecdotario con toda la gente conocida con la que me fui encontrando, que podría haber sido una variante del libro (aunque hay nombres, los mínimamente indispensables). Preferí enfocar desde el análisis cada etapa, a veces desde los públicos de cada época, cuál era el de El Expreso Imaginario, en qué se diferenciaba del de Humor, cómo fue descubrir que ante la censura la estética funcionó como una herramienta muy fuerte… Cómo son los códigos del contrarrelato, que como no tiene una caja de resonancia, se ve obligado a trabajar la complicidad con los lectores. Eso pasó en todos los medios que yo trabajé, porque como nunca hubo recursos de difusión siempre se apela al mecanismo de complicidad con el público, lo que implica que de alguna manera participe del proyecto”.
Eso está graficado, por ejemplo, en los quince minutos diarios que los oyentes tienen en Jugo de limón, el programa que conduce en la radio de las Madres de Plaza de Mayo (AM 530, lunes a viernes a las 20). O en los comentarios al pie de las contratapas que publica sábado por medio en este diario. “En El Expreso Imaginario la sección más importante era el correo de lectores, y ahí empecé a laburar luego de mandar una carta que se publicó”, dice Russo. Era 1979 y en respuesta a esa carta el director, Pipo Lernoud, la invitaba a visitar la redacción en Belgrano: ahí se cruzaría con Horacio Fontova, que dibujaba, con periodistas como Gloria Guerrero y Claudio Kleiman, con músicos que pasaban a conversar. Así conoció a Luis Alberto Spinetta, y al año siguiente sería la jefa de prensa de la gira de Almendra. “Era una revista de culto ya entonces, porque no existía nada parecido en materia estética ni en el abanico temático que desplegaba –escribe-. Abierta a una gran ola que estaba por llegar, que tomaba raíces de la cultura hippie; era la primera en descubrir y ubicar al rock nacional en un espacio en el que confluía cómodamente con medio ambiente, literatura, comic, artes plásticas, poesía, orientalismo”.
Dice Russo que en el oficio aparece muy tempranamente la disyuntiva entre ser “periodista profesional” o “periodista de contrarrelato”. “Es ahí donde tenés que decidir qué querés –plantea-. ¿Te formaste para tener éxito y comprarte una casa en Nordelta, como Fantino? Bueno, además del periodismo tenés que hacer otros favores (se ríe un poco). A eso también hay que aprenderlo. Ahora todos quieren trabajar en televisión, hay muy poca gente que se inclina por el periodismo gráfico. Que está en mucha decadencia, porque está en decadencia la lectura”.
De El Expreso saltó a Humor, 1980: “Aprendí a hacer guiones de historietas, a hacer palabras cruzadas y a proponer mis propios juegos de palabras; aprendí ortografía, porque mis primeros laburos ahí fueron como correctora”, recuerda. “Todo ese ambiente fue súbitamente fascinante pero ajeno, lleno de claves que yo ignoraba (se pronunciaba ‘Breccia’, por ejemplo, con reverencia; ahí conocí la historia de Oesterheld y al Eternauta), pero básicamente aquel volvió a ser un lugar típico, exponencial del contrarrelato, esta vez no camuflado en rock y cultura juvenil, sino en el humor y la historieta, que amplificaba el alcance de los códigos de complicidad con los lectores”. Después, cuando el alfonsinismo empezaba a declinar, empezó a trabajar en este diario, en el que estuvo desde su origen. “Esos primeros años en Página, entre 1987 y el 2000, fueron los más jugosos para mí, el mejor medio en el que estuve –dice-. Fue descubrir el lugar en el que tenía que formarme: el volumen de aprendizaje fue enorme. De Ernesto (Tiffenberg) aprendí mucho: era de una exigencia implacable en las reuniones de edición. Sentía al diario como mi casa, y por eso estuve tantos años: fue la etapa de enamorarme del padre de mi hija, de estar embarazada, de tener a mi hija. Justo cuando me fui a Perfil (1997) falleció mi marido”.
Fue Tiffenberg quien volvió a convocarla, para crear y dirigir un suplemento nuevo: Las 12. “En ese momento me ofrecían una fortuna en la dirección de la revista Luna, en Perfil: era el laburo con el que mucha gente debe soñar toda la vida –dice-. Pero me volví a Página, que fue mi refugio. A Luna me la habían vendido como una publicación de actualidad, pero terminó vendiendo cucharas en la tapa, para armar un jueguito. En fin, sin deseo, ¿qué sentido tiene? Hace poco que me reconozco como una periodista militante, pero es algo que hice durante treinta años sin esa conciencia. Militaba temas, una agenda. Pero no un partido, porque no existía. Recién cuando hubo un partido, y me gustó adherir, fui militante de esa orientación política”. Plantea que empezó a entender más y mejor de política a partir de leer a Néstor Kirchner y a Cristina: “En sus discursos está todo”.
El hito de su trayectoria, dice, fue 678. “Menos tiempo, menos aprendizaje, pero mucha conexión. Y masividad. Que hay que bancársela, no es fácil. Para alguien que viene del periodismo de nicho, ir por la calle y que te pare la gente… O te escupa… Hay que bancársela”. Le reprochan, cuenta, que no le haya dedicado más espacio en el libro a la experiencia: “Conté lo que quise, sin meterme en debates viejos, o ya saldados –dice-. Veíamos los tapes de los informes al mismo tiempo que el público, y en muchos temas no sabíamos cuál era la línea del gobierno, era salir al toro con una idea, y eso era un vértigo enorme. Bueno, éramos un equipo de trabajo, no una unidad básica; tampoco entre nosotros éramos los mejores compañeros del planeta. Se guardaron las formas y nunca hubo quilombos grandes, pero no era un equipo político. Éramos un grupo de periodistas, y vos sabés que los periodistas tienen un narcisismo a prueba de balas”.
¿En serio?
Nos reímos otro poco. “Ahí la manija la tenía la producción”, dice; mucho de lo que se le reprocha al programa tiene que ver con cómo se contaba, los informes con un tono socarrón, de gaste. “Que a la gente le gustaba, pero… Creo que eso se superó. Siempre me hubiese parecido más interesante una charla entre gente informada, interesante o inteligente. Como Caníbales (el programa de C5N) ahora. Pero bueno, PPT tenía el archivo que tenía”. La etapa le sirvió para afirmar “que hay que repensar la idea de que si estás en el gobierno sos oficialista y si no estás sos opositor”. “Porque discursivamente el peronismo nunca fue oficialista –dice-. Y menos el kirchnerismo. Nosotros hicimos contrarrelato en un gobierno al que apoyábamos. Contrarrelato a full. Porque lo oficial en comunicación es Clarín”.
Fueron años bravos, dice; y también que pasó tiempo y que no tiene sentido clavarse puñales. “La pasé mal, me impidió disfrutar del kirchnerismo. Salía a la calle y tenía la K tatuada en la cara. Después de la pandemia sigo con el barbijo; hoy me lo saqué, pero la vida es mejor para mí con barbijo y anteojos, sin que me reconozcan. Por eso no volví a la televisión, aunque tuve dos o tres ofertas. Nunca quise ser conocida; luego de dos meses me fui de 678, y si volví fue por una tarea política. Pero la televisión no me gusta. Y tampoco que te reconozcan por la calle. Me da mucha fobia y no tiene nada que ver con lo que quiero hacer en la vida. Perder el anonimato es un costo enorme”. Fue duro: en alguna ocasión terminó en una comisaría denunciando por hostigamiento a un barrabrava.
Con la contracara de eso termina el libro: cuando el macrismo llegó al poder la ralearon de los medios y entonces, desde diversos puntos del país, le empezaron a llegar propuestas del público del programa para viajar a dar clínicas de escritura. “Yo me tomaba un avión sin saber quién me iba a buscar al aeropuerto, ni dónde me iba a quedar, ni quién financiaba el pasaje, ni cuánta gente iba a inscribirse –cuenta-. No tuve ni una mala experiencia, y te hablo de unas cuarenta. Todo el mundo ponía la mejor, a veces iba a hoteles, otras me quedaba en casas. Fue como verificar que el laburo tenía sentido: este era el público al que me dirigía. Es una comunicación. Y a mí me reconfortó. La cantidad de cosas que hice para pagar las expensas en esos cuatro años. Y la soledad. Porque no me contestaba el teléfono nadie. No era solo el macrismo que nos perseguía: todo el mundo estaba en estampida. Y buscándose los quioscos: ‘En mi quiosco no entra nadie’. Fue una etapa muy dura. Pero yo con mis talleres de escritura, que son muy independientes de la política, sé que hago tres y aparece gente como para comer”.
“Empecé a trabajar en periodismo cuando era adolescente y quería cambiar el mundo –dice, y pregunta-: ¿Te suena? Bueno: sigo igual. Quiero que cambie. Yo me fui de los lugares donde me impidieron insistir con eso, y me quedé en los que me lo permitieron. Y descubrí que tengo como una persistencia increíble en lo que me parece bien y lo que me parece mal. No lo puedo abandonar. Antes que eso, abandono el trabajo. En el libro cuento de un consejo que me dio José María Pasquini Durán: ‘Mirá, tarde o temprano te vas a ir de este diario –me dijo-. Nunca firmes algo con lo que no estás de acuerdo, porque lo único que te vas a llevar es tu nombre, nada más. Para mí fue palabra santa. Hay que estar muy seguro de eso, eh. Porque no es fácil”.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/angel-berlanga.png?itok=QPUvgANm)