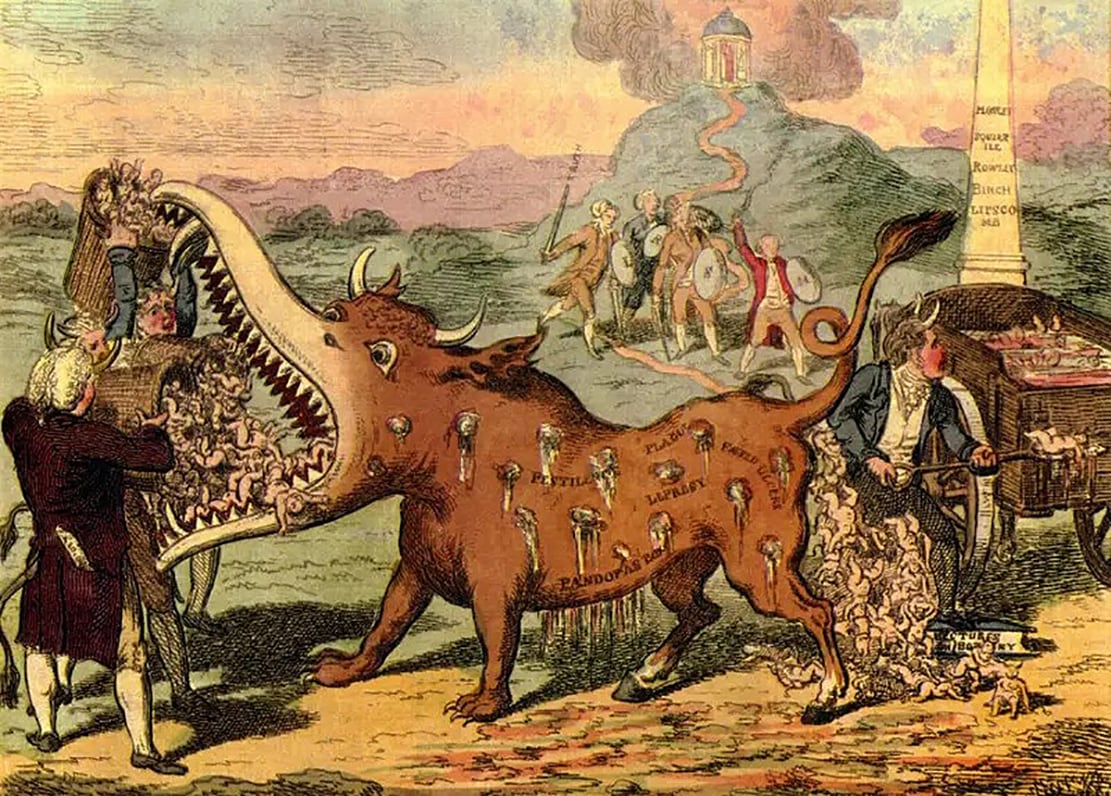Radar presenta un fragmento del prólogo de la flamante biografía del legendario e icónico saxofonista rosarino
"Gato Barbieri, un sonido para el tercer mundo", el nuevo libro de Sergio Pujol
En este adelanto, el autor del clásico "Jazz al sur" confiesa su fanatismo por el Gato Barbieri, repasa la amplia trayectoria del saxofonista y revela que el punto de partida de su nuevo libro fue una entrevista realizada hace ya un cuarto de siglo para las páginas de este suplemento.