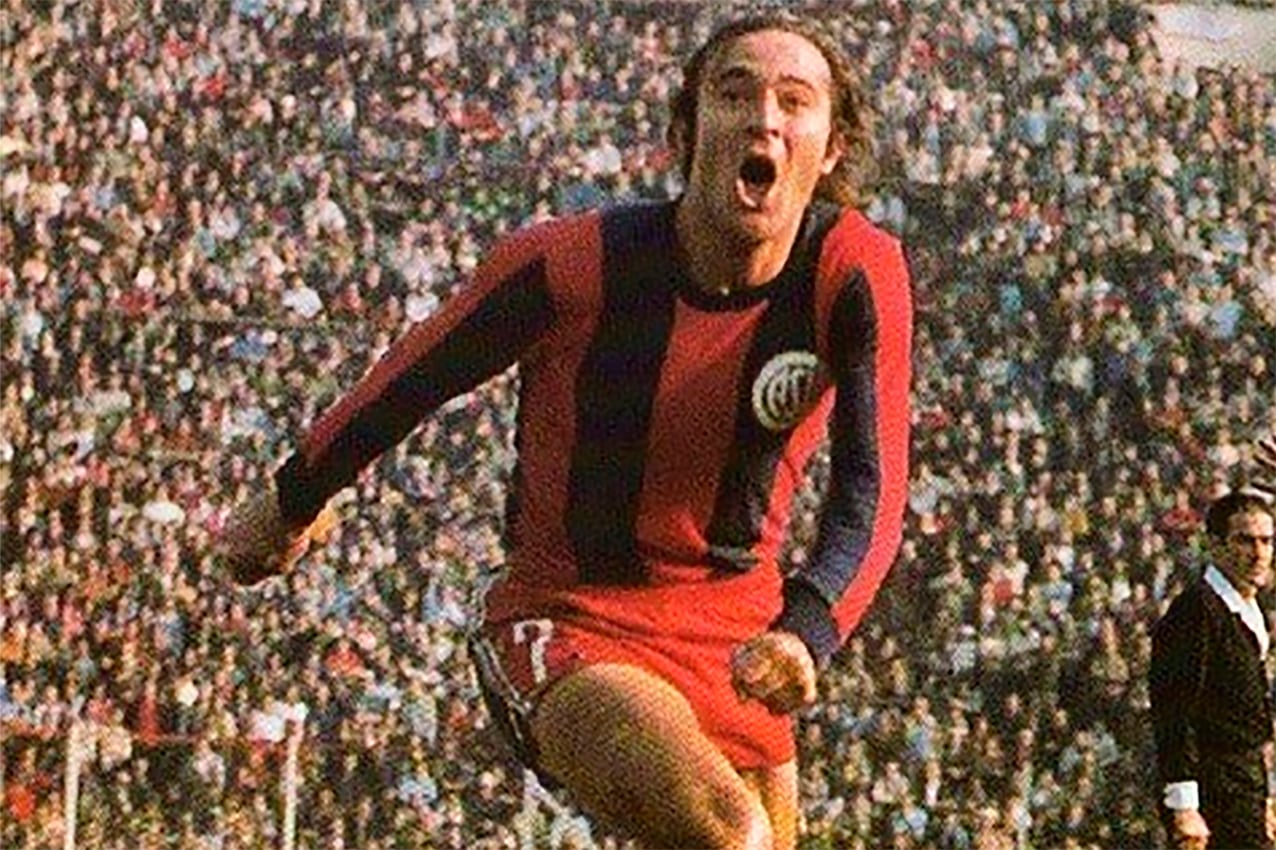FAN > Un ilustrador elige su obra preferida
"Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez", de Claudia Fontes
Nos perdimos. El sol estaba en su mejor momento y nosotros en el peor de los estados: empapados de sudor y con un cansancio que esculpía nuestras caras de odio. Éramos mi vieja y yo.