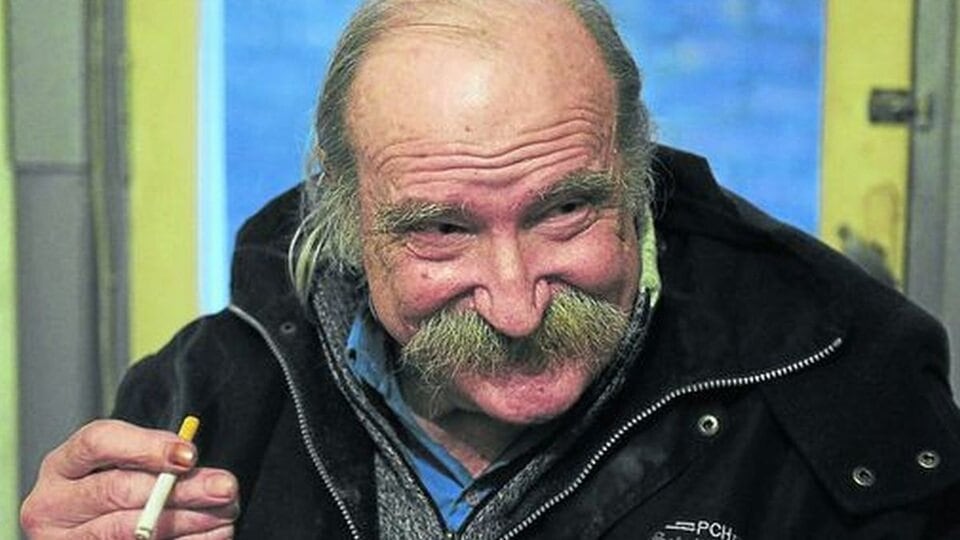"Magníficos rebeldes" de Andrea Wulf, la fascinante historia del Círculo de Jena
En Jena, antigua ciudad universitaria alemana que en 1806 sería destruida por Napoleón, durante los primeros años del siglo XIX se conformó un círculo de extraordinarios poetas, filósofos y ensayistas -Goethe, Schiller, los hermanos Schlegel, Schelling, Caroline Böhmer, Alexander von Humboldt, Fichte, Hegel, Novalis, entre otros- que animarían la vida cultural de toda Europa y proyectarían su genio hacia Francia e Inglaterra. Magníficos rebeldes (Taurus) de Andrea Wulf reconstruye magistralmente la historia del surgimiento del idealismo y el romanticismo alemán en una crónica histórica que va de la Revolución Francesa a la batalla de Jena.