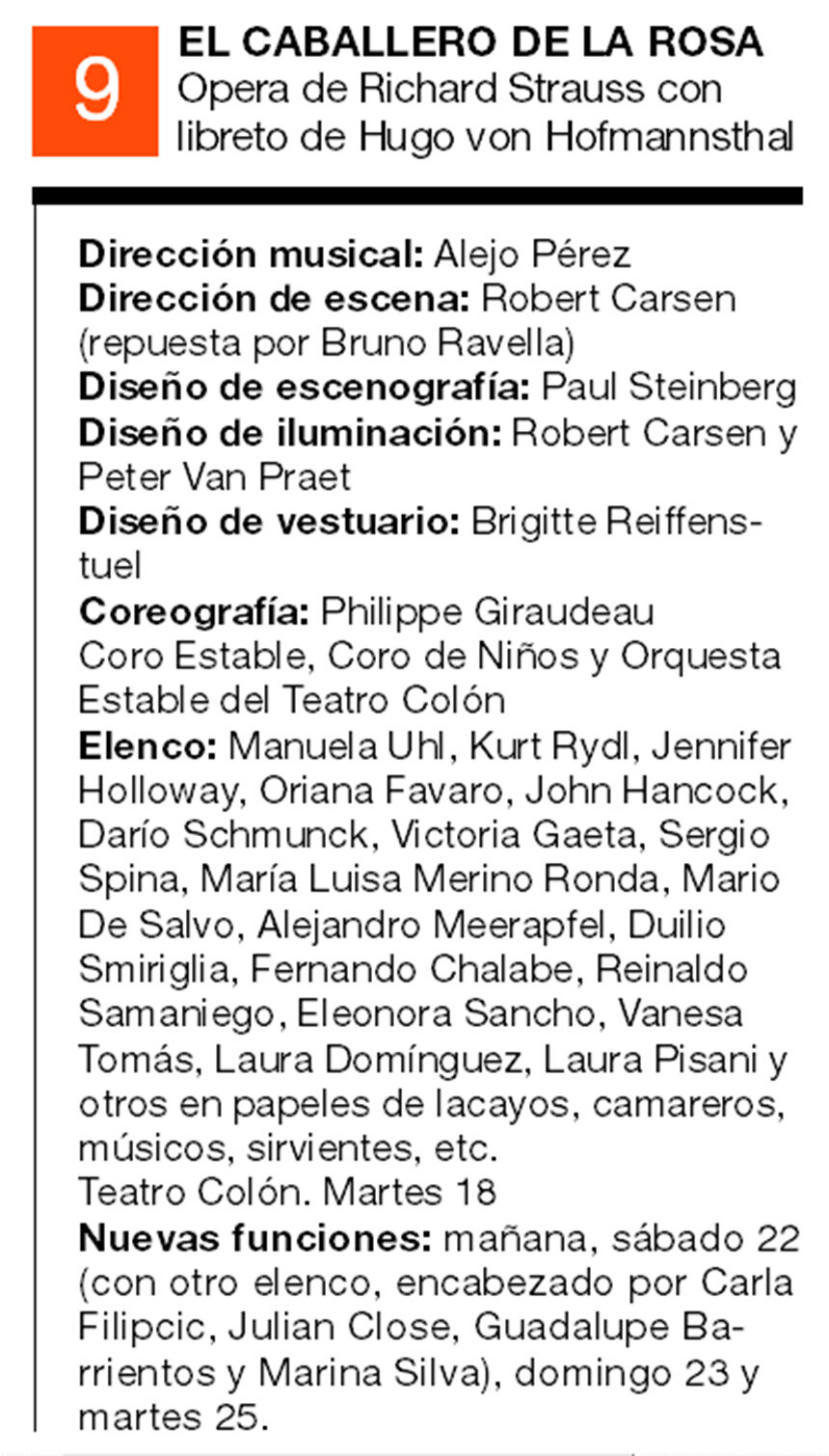Es una comedia vienesa. Y, por supuesto, no lo es. La música está llena de alusiones y homenajes al pasado. Y su tema es el paso inexorable del tiempo. Pero la genialidad de El caballero de la rosa, una de las obras más perfectas, bellas, inteligentes y llenas de sentidos posibles radica, entre otras cuestiones, en la puesta en escena, casi permanentemente, de una segunda mirada. La comedia anuncia el fin de la comedia, de la misma manera en que los personajes se ven a sí mismos y a los demás a través de imágenes siempre distantes. El refinamiento de la escritura es, eventualmente, el correlato exacto de esa distancia esencial que convierte a esta ópera en una de las cumbres del teatro musical de todos los tiempos.
El primer artificio declarado es la elección, como en Las bodas de Figaro de Mozart –para citar el ejemplo más famoso– de una intérprete femenina para representar a un juvenil –y más que interesado en el sexo– personaje masculino. En este caso, además, el recurso se duplica: la mujer disfrazada de hombre –formidable composición de Jennifer Holloway– se disfrazará de mujer para engañar al odioso Barón Ochs. En esta extraña mezcla de situación de enredos y discusión metafísica, la música, por su parte, jamás es literal. Comenta, bordea y hasta discute las palabras. O les sugiere sentidos distintos. Si la decadencia de la aristocracia vienesa, y el resquebrajamiento de sus dorados à la Klimt es un tópico en sí mismo, y si la ambigüedad sexual aparece como deuteragonista inevitable, en este segundo trabajo conjunto de Richard Strauss y Hugo von Hofmannsthal, lo ambiguo se convierte en principio constructivo.
Con una dirección musical de una profundidad extraordinaria, y un trabajo sorprendente sobre la cuestión de los planos expresivos, Alejo Pérez logró, junto con una Orquesta Estable sólida en el conjunto y brillante en las numerosas partes solistas que asoman a lo largo de la partitura, en maderas o en el paralizante solo de violín del final del primer acto, y un elenco de gran nivel, una fluidez, una naturalidad y, al mismo tiempo, una complejidad afectiva memorable. Manuela Uhl, que había sido una gran Crisótemis en la Elektra que el Colón presentó hace tres años, fue esta vez una Mariscala exacta en el fraseo, con caudal y expresividad a la altura de las grandes intérpretes de este papel y, además, otorgó a su personaje la dosis exacta de melancolía y descreimiento –y también, eventualmente, de manipulación entendida como una de las bellas artes–. Kurt Rydl es un especialista en el personaje del Barón -lo ha cantado no menos de 200 veces en distintos teatros del mundo- y lo representó con todos los tics –y también con todo el efecto– de una tradición interpretativa consolidada, unida a un consistente rendimiento vocal. Holloway, la recordada protagonista de Requiem, de Oscar Strasnoy, es una intérprete genial, tanto en lo vocal –su timbre velado, la exactitud de sus frases– como en lo actoral y su interpretación de Octavian fue antológica. La tercera gran figura femenina –aunque lejos del último lugar en importancia– fue Oriana Favaro en una actuación consagratoria. A su bellísimo timbre y a su capacidad interpretativa unió, en su abordaje de la frágil (aunque, como todo en este ópera, no tanto) Sophie, una presencia escénica notable. Y tanto su dúo con Octavian como el trío final quedarán entre los grandes momentos musicales de la historia reciente del Teatro Colón.
Con muy buenas actuaciones de los coros Estable y De Niños, del estadounidense John Hancock en el papel de Faninal, el padre de Sophie, y de un conjunto de comprimarios de rara homogeneidad, los aspectos musicales de este Caballero de la rosa estuvieron, por primera vez en bastante tiempo, a la altura de los antecedentes del teatro. La puesta de Carsen, alguien más destacado por su oficio que por su originalidad o su posibilidad de generar misterio, queda, en relación con la música y el texto, excesivamente fijada en la ilustración y en una acumulación de objetos muy vienesa pero muy poco irónica. Independientemente de la buena resolución de algunos gags –y de la muy mala de otros, como los soldados en el final del segundo acto o la incomprensible escena agregada al final, con una especie de abatido pelotón de fusilamiento–, la dirección escénica y el dispositivo escenográfico desaprovechan por completo las posibilidades de magia que podrían desprenderse de la ambigüedad presente en ese “segunda mirada” con que la obra se construye.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/Diego-Fischerman.png?itok=T30oqylX)