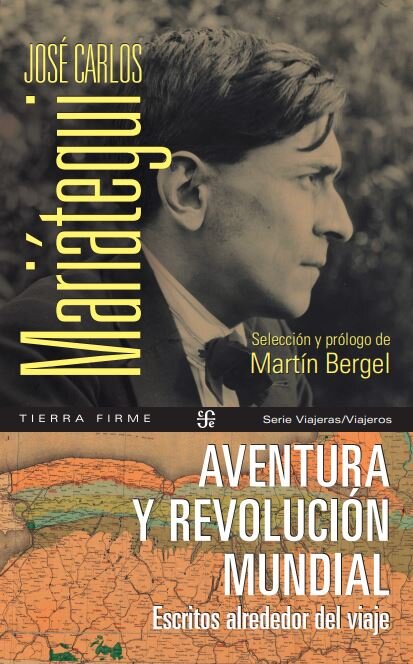Italia es un país exaltadamente sentimental. La nota cotidiana de los periódicos son las tragedias de amor. Las gentes matan o se matan por amor con una facilidad extraordinaria. Cuando se viene de un clima espiritual diverso, no se puede menos que exclamar: ¡Pero aquí toman el amor en serio!
Porque esa es la sensación del recién llegado: que en Italia se toma en serio el amor. Lo que quiere decir que también es su sensación que en el resto del mundo no pasa lo mismo. Y no, por supuesto, a causa de que en el resto del mundo se tomen en serio cosas mucho más interesantes, sino a causa de que, por lo general, ya no se toma en serio absolutamente nada.
En Italia, según algunas opiniones, la frecuencia de las tragedias de amores es una cuestión de posición geográfica. Pero no entremos en consideraciones científicas. Constataremos, más bien, que la tragedia de amor es frecuente en Italia porque el amor es, asimismo, frecuente. No hay en las gentes ninguna propensión particular a llevar su amor hasta la tragedia; pistoletazo o cuchillada. Hay, únicamente, una propensión: la propensión de amar locamente. (Propensión que podríamos llamar cardíaca, si esta palabra no fuera tan exclusiva.). Se mata por amor, porque se ama. Porque se ama apasionadamente, arrebatadamente, delirantemente. Porque, sin duda alguna, las gentes saben amar aquí como no se ama tal vez en ninguna parte. En un amor suelen ver el principio y el fin de su vida.
En estos tiempos podría sospecharse que las tragedias de amor estuviesen en conexión con la turbación psíquica producida por la guerra. Podría suponerse que el espíritu épico anacrónicamente resucitado por la guerra se reflejaba también en el amor. Podría creerse que concomitantemente con otros excesos más o menos morbosos aparecía un exceso dramático en el amor.
Pero no. En Italia se ha amado siempre de esta manera. Hace un siglo. Stendhal adoraba a Italia precisamente por su adorable pasionalidad. El prefacio de La cartuja de Parma, verbigracia, es una apología de la pasionalidad italiana. Stendhal se duele en él de que en Francia las gentes no sean capaces de amar como en Italia.
Italia era, pues, en los lejanos días de Stendhal, tan romántica como en nuestros días. Y, seguramente, más romántica aún.
Y tal modalidad psicológica se manifiesta en todas las expresiones del alma italiana. En la literatura, por ejemplo, influye señaladamente. La novela italiana es una novela a base de amor. Y el teatro es un teatro a base de amor también. Y si se desciende a un género folletinesco e industrial de la literatura, el cinematógrafo, se encuentra, naturalmente, mayor rotundidad y mayor acentuación en esta característica. Las películas italianas son a base de amor solamente. Francisca Bertini es una eterna heroína del amor. Los empresarios y libretistas cinematográficos la obligan a amar sin descanso en todas las formas posibles. Cosa que la tendría quizá muy empalagada si no representara para ella un sueldo anual de un millón de liras y una celebridad de Carolina Invernizio.
Ahora bien ¿Merece el amor ser tan tropicalmente sentido y tan altamente valorizado? He ahí una pregunta que mejor sería no formularse cuando se está próximo a solidarizarse con Stendhal en la alabanza de la pasionalidad italiana. Pues, en verdad, la vida enseña que el amor no representa en ella lo más trascendental, y que mucho menos representa lo único trascendental como les parece a los enamorados en estado febril: más todavía. El amor no es decisivo en la vida. Puede serlo a veces; pero no lo es siempre. No lo es sino por excepción.
Veamos el amor en un libro contemporáneo. En un libro por cuyas páginas la vida pase objetiva, natural y verdadera. En un libro donde no se le mistifique ni se le artificialice. En un libro, además, donde hallemos todos los capitales de una historia humana. Un ejemplo, en Los tres, de Máximo Gorki. Notaremos que el amor tiene en esas tres vidas tangentes de la gran novela una significación más episódica que sustantiva.
Veamos el amor en un libro antiguo. En el libro más perdurable y más altísimo de la literatura española. En Don Quijote advertiremos que el amor ocupa un puesto secundario y que esto no disminuye la humanidad de la obra. El amor del ingenioso hidalgo es una consecuencia de su locura. Don Quijote no enloquece por estar enamorado. Se enamora por estar loco. El amor en el libro de Cervantes está, pues, en la categoría de simple síntoma de un desequilibrio mental. Por otra parte, el amor de Don Quijote no es, realmente, amor. Es una ilusión de amor. Es una autosugestión erótica. Don Quijote no se enamora efectivamente, en ningún momento. Se enamora solo cuando recuerda que un caballero debe estar enamorado y que él ha descuidado tan importante particular. Se enamora por ser en todo tal como los caballeros descriptos en los libros de caballería. Si Don Quijote hubiera leído en los libros de caballería que habían existido muy famosos caballeros andantes sin amor y sin dama, habría dudado muchísimo para enamorarse. Y si hubiera leído que los caballeros andantes no habían menester de enamorarse, no se habría enamorado por ningún motivo. Con lo cual se habría ahorrado la desventura de que los desagradecidos y villanos galeotes lo agraviasen y tundiesen por haberles dado la orden imperiosa de que, en agradecimiento de su libertad, fuesen a contar a Dulcinea la hazaña cumplida por su caballero en su nombre y obsequio. El amor tiene en Don Quijote, como acabamos de ver, además de un puesto adjetivo, un sentido irónico, burlesco y socarrón. Pero, sin embargo, no sería razonable que estas consideraciones enfriasen nuestro entusiasmo de espectadores por la pasionalidad del amor en Italia. Preferible es –aunque personalmente optemos en trances de amor por la moderación y la prudencia- que como Stendhal admiremos y queramos a Italia, sobre todo sus virtudes y excelencias por su capacidad de amar con locura. Porque, después de todo, es necesario que haya en el mundo quien sepa amar con heroísmo y sin ponderación, medida ni apasionamientos. De otra manera, el mundo sería de una aburrida y detestable monotonía espiritual. Y, finalmente, habría el peligro de que, falto de un conservatorio, de un vivero, de una almáciga, el amor sentimental, por lo menos en sus jerarquías heroicas, temerarias y épicas, se extinguiese gradualmente como esas especies zoológicas que enrarecen poco a poco asesinadas por los cazadores, por la civilización y por el tiempo. Y de que un día en que se pensase que no había existido jamás y que los hijos de nuestros hijos, criaturas más escépticas que nosotros, no pudiesen oír sin soltar la risa, que la historia de Romeo y Julieta era una historia auténtica y que había sido posible amar así en la época de sus bisabuelos.