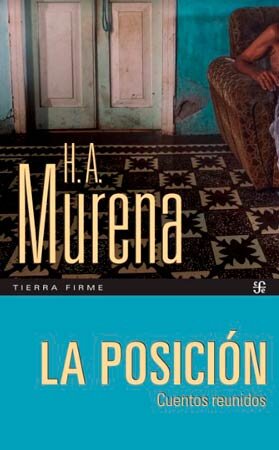Es anecdótico, sí, pero todo parte de una anécdota. Porque una anécdota es el germen de un relato, la unidad mínima, intuitiva, en la cual vivimos cotidianamente. Porque vivimos entre anécdotas, escuchándolas, protagonizándolas, siempre con el fin de poder entender el sentido final de eso que parece mínimo. Es anecdótico, pero parte de la crítica argentina se jugó el día en que David Viñas y Héctor Álvarez Murena se fueron a las manos discutiendo, entre tantas otras cosas, el destino de sus producciones y de la revista que Murena dirigía y en la que colaboró Viñas, Las Ciento y Una. Publicación que carga sobre sí no sólo el peso de la anécdota, sino también el de la extrañeza: pese a que tiene un sólo número en su haber, si uno revisa la lista de los colaboradores no tarda en descubrir dos proyectos intelectuales diferentes que a mediados de los cincuenta podían conformar una misma publicación. El punto en común era la búsqueda de una voz propia tanto en la crítica literaria como en la filosofía y la literatura, algo que para todos ellos era parte del mismo intento por aprender de nuevo a hablar, pero con un lenguaje propio, como el mismo Murena afirmara en la editorial del número uno de Las Ciento y Una, fechado en junio de 1953. Ese “irse a las manos”, después de todo, anécdota o no, era también una metáfora: la expresión argentina, latinoamericana, necesitó poner manos, poner el cuerpo entero, para tomar un rumbo. Esa misma tensión entre voluntad, interpretación, acción y destino trágico puede encontrarse en el pensamiento de H. A. Murena (1923-1975), conocido más por su veta ensayística antes que por su faceta como narrador, rol teñido por los mismos intereses, tal como puede leerse en la reciente publicación de sus cuentos en el libro La posición, otro más de los rescates del FCE de obras de autores de peso que han tenido poca circulación en nuestro mundo editorial. Con textos aparecidos en libros de cuentos anteriores (sólo dos, El centro del infierno, de 1956; y El coronel de caballería y otros cuentos, de 1971) y publicados en diversos espacios como el diario La Nación o la revista Sur, este libro permite sumar un elemento más a esa búsqueda de voz propia que configuró a un intelectual argentino que sirve para pensar el hilo que va de Ezequiel Martínez Estrada a Contorno, que sirve también para pensar la desazón de la burocracia y la alienación propias de la imposición del sujeto burgués como medida para todo lo creado.
De ahí la temática recurrente en los cuentos de Murena: la idea de una “amputación” generalizada como estado del ser del hombre a mitad del siglo pasado, alguien que podría llevar adelante grandes empresas, pero se encuentra víctima de la rutina, de la falta de comprensión o de la mera sinrazón. El libro se llama precisamente La posición al recuperar el título de una de las ficciones más interesantes aquí recogidas, publicada originalmente en la mallorquina Papeles de Son Armadans (n. 73, abril de 1962), cuya dirección corría a cargo de Camilo José Cela. En el texto, un narrador en primera persona parte del recuerdo de su madre para hablar del carácter particular de toda la familia, en una descripción que recuerda ese mismo gesto lúdico que se puede encontrar en otras escrituras del período, como el Cortázar de Historias de cronopios y de famas (también, de 1962). Lentamente, lo raro empieza a emerger en el fondo del relato cuando quien lo cuenta dice que, en su familia, todos los hijos de la ahora muerta progenitora se llaman de la misma manera, Dagoberto, y que la búsqueda auténtica de esa familia, en algún punto, trasladada a él, es la de la verdad en su sentido más pleno. Búsqueda que lleva a considerar que hay partes del cuerpo que es necesario anular: ¿para qué dos ojos si un ojo sólo, en contacto con la verdad, sentiría más plenamente? ¿Por qué dos orejas si un pabellón auricular colocado en la nuca podría ponernos más en contacto con la siempre anhelada unicidad de lo creado? La tensión entre dualidad y “monismo” termina, claro está, en un tono tragicómico cuando el personaje, que camina con una sola pierna para construir un paso más elevado por su singularidad (nunca mejor dicho), tiene que enfrentarse a la pérdida real de partes de su cuerpo. La amputación deja de ser metáfora para convertirse en algo real en una historia que se convierte en indagación filosófica sin dejar de buscar un humor propio (de media sonrisa). El trabajo no hace sino mostrarle al lector que toda búsqueda del ideal por el ideal mismo carece de sentido en la medida en que el pensador, como el protagonista, no se amigue con las vicisitudes de su cuerpo real. El revés de la negación absurda del cuerpo es el suicidio: el cuento “La posición” se contrapone a “Demonios” en donde, a través de Dostoievski, una viñeta narrativa abre la posibilidad de que enseñorearse del sí mismo sólo puede alcanzarse a través de ese supremo acto de la voluntad que incluye cuerpo y alma en la negación. Amputación o suicidio: los dos caminos, uno falso y otro auténtico, que le quedan al sujeto desde la mirada trágica (o tragicómica) de Murena.
EL HOMBRE ES PERRO DEL HOMBRE
Llama la atención cómo, en al menos dos cuentos de los aquí recogidos, Murena encuentra en la figura del perro un doble para el humano, un espejo en donde encuentra reflejada la tendencia tanto a la sumisión ciega como a la necesidad de emancipación. El hombre juega el papel de dios perdido que ejerce una voluntad tiránica sobre la bestia, pero sólo con el fin de poder descubrir qué hermana a las dos criaturas. El resultado de la observación tiende a cierto pesimismo: lo que se encuentra es la falta de brújula y también el deseo ciego de hacer algo para cambiar el orden de las cosas. Hay tres tendencias posibles en este encontrarse en lo animal del sujeto, tres caminos que son los finales que encontramos en los diversos relatos aquí reunidos: o la solución tragicómica, o el cierre abrupto y con un sentido en suspenso (esperable para un autor que defiende la interpretación propia y el encuentro con la nada), o la tragedia más absoluta, la cual resulta tan irreal que termina derivando en símbolo.
El encuentro de animal con humano puede verse claramente en “También mi perro”, en donde un hombre reflexiona largamente acerca de mudarse o no a un edificio en donde no aceptan a su perro. ¿Se deshace de ese aspecto de él, animal, para sumarse al concierto ordenado de la burguesía? ¿O asume la candidez y bestialidad de una criatura que se muestra dependiendo constantemente de él, pese a los azotes que le propina entre reflexión y reflexión? Algo similar se puede encontrar en “Inútil todo”, donde un banquero con proyecciones como pintor decide dejar al arte para darse cuenta, mirando a su perro, la única criatura con la que ha elegido quedarse, que quiere vivir, que quiere ser él más allá de las ataduras de lo normal. Por eso el cuento se corona con un abrazo reflexivo entre sujeto y bestia: la rudeza de la existencia corporal contra lo pretendidamente ordenado del crudo capitalismo. Hay una resolución un tanto más graciosa de esta pregunta por el perro, metáfora de la existencia en sentido pleno (y bruto), en “Ama y haz lo que quieras”, donde, casi kafkianamente, alguien decide hacerse animal para conformar el deseo ajeno.
Eso no lleva a pensar que Murena sea un antecedente de las actuales reflexiones sobre la vida y la animalidad: el perro, como el gato, como tantas otras criaturas que pueblan estos relatos, es ante todo símbolo de una dualidad compleja dentro de la vida humana. Dualidad que se encuentra manifiesta en un texto breve, casi una parábola, llamado “La última cena”, en donde se menciona que Leonardo Da Vinci tomó al mismo hombre como modelo en su juventud y en su corrupta adultez para hacer de dos personajes diferentes del cuadro homónimo, Jesús y Judas. Prima el tono religioso de sus meditaciones: de ahí la importancia de Murena como traductor de autores vinculados a la escuela de Frankfurt, como Theodor Adorno, otro filósofo que usó el giro hacia la sagrado como una forma de escape a la problemática búsqueda laica del mundo de la técnica, el consumo y la depredación.
Como menciona Leonora Djament en La vacilación afortunada. H. A. Murena: un intelectual subversivo (2007), el conocimiento para Murena (tomando sus ensayos, novelas, su obra de teatro El juez, estos cuentos) no opone a un sujeto que debe acceder a un objeto exterior o anterior el cual debe ser “nominado o categorizado”. La vía del conocimiento es el cuerpo, más específicamente, señala Djament, el “tacto”, el cual se manifiesta en la capacidad creadora de metáforas por parte del ensayista, modo posible del escritor, sino su naturaleza última.
La posición funciona así como un notable rescate que permite ver estos intentos por metaforizar, por construir alegorías, por recuperar historias breves que tratan de hacer lo que Murena siempre quiso hacer con toda su producción: tocar al mundo, o rozarlo, al menos, y producir en el lenguaje ese chispazo único del encuentro con lo que nos llama y se esconde, eso que podemos bien llamar, asumido con todo el cuerpo, la verdad.
LA LITERATURA COMO JUEGO TRÁGICO
Entre Heidegger y Adorno, pero también entre el pensamiento criollo y el espíritu alemán, Héctor Álvarez Murena jugó un papel de compleja síntesis intelectual en nuestro país. En sus ficciones hay también un habitar dos mundos: el de la reflexión filosófica que cae en la viñeta literaria a fuerza de buscar ejemplos concretos. Así, emerge una literatura con tonos alegóricos que piensa y no deja de remarcar la pena de existir en un mundo cada vez más ajeno a cualquier tipo de redención.
UN FRAGMENTO DE "EL CAFÉ", TEXTO DE LA POSICIÓN
El café es el ágora. O sea, el campo más humano de la ciudad, porque en él se dirimen cuestiones comunitarias, económicas, estéticas, morales, deportivas, filosóficas, en suma, las abstractas, las que distinguen al hombre como animal político. Porque con el simple hecho de estar allí el hombre ha rebasado ya el círculo de las funciones animales de la familia, se ha atrevido a ese precario y seductor mundo nuevo que le fue dado: la inteligencia. Y también es el más humano porque, a la inversa, en el ámbito intelectualizado de la ciudad, entre el pernicioso afán cotidiano de las reuniones de hombres especializados, en el café el azar asegura siempre la espontaneidad, la instintiva vivacidad del diálogo. A un café no se va a hablar de nada, sino que se va a hablar de todo, y cada uno puede hacerlo de lo que más le apremia, con la certidumbre de que será seguido mientras toque una cuerda también tensa en los otros. Claro que no más, pues la verdad de los intereses naturales sigue rigiendo en la vida mental del café. ¿Y qué manifiesta esa verdad entre nosotros? Porque nosotros vamos al ágora, pero, precisamente, no hablamos. Los cafés son aquí, salvo en raros momentos, la negación del café tal como se lo entiende en sus lugares de origen, entre los franceses, los españoles, los italianos. Entre los argentinos —los únicos americanos que hemos prolongado realmente ese hábito europeo—, sentarse a la mesa de un café es apartarse del río de la vida concreta, pero no para iniciar el diálogo, el espíritu. Entramos en el café para quedarnos en silencio. ¿Desprecio por la vida? ¿Escepticismo? ¿Agotamiento? Son actitudes en las que a veces llegamos a creer, que incluso ostentamos como si fueran profundas, y que permitimos que nos enrostrar como las faltas más ciertas. Pero son ciertas sólo en cuanto sirven a la curiosa necesidad de ocultar lo opuesto: un sentimiento religioso. Porque el silencio, aun cuando nos amordaza leve y trivialmente en el quehacer de cada día, traduce siempre el sentimiento religioso, revela contemplación de lo no natural, la paralización que imponen lo misterioso, la muerte, el dios, aquello de lo que no se habla y que es de lo que nosotros menos hablamos. Es que muchas fuerzas desconocidas se agolpan en este mundo nuevo de América, y la vieja sangre siente el renacer del miedo a las cosas sin nombre, de la religión.
Que el café, con su profano mercantilismo constituya aquí el templo es la pauta de nuestro problema de tener que acomodar nuestros impulsos primarios a un mundo cuya complejidad histórica resulta sobremanera lesiva. Porque: ¿acaso el silencio del hombre del café no sería por cierto mucho más congruente en un templo? Y, sin embargo, una frase así le parecería un absurdo o una broma. La época ha cerrado los oídos para esa comprensión, porque la época ha carcomido los templos. De ahí que ese hombre tenga que rebajar su religiosidad a un café, y perturbar el café con su religiosidad. De ahí que sea un místico sin objeto de adoración, una religiosidad lanzada al vacío. Pero ese sentimiento terminará por encontrar su objeto, por morder el mundo. Lo dice la misma geografía espiritual del café. Porque lo que todos buscamos esa periferia ventanal, a donde se arrastra la nostalgia de esa vida que transcurre al borde, el ansia de comprenderla para poder penetrar en ella sin ser rechazados. La calle es así lo que realmente da sentido al estar en el café, y ese estar existe y se prolonga en función de la calle, de la vida. La otra zona real es la del juego, la de los billares, el dominó y la baraja: el infierno. En ella recalan los réprobos, los que no tienen fuerza para esperar junto a la ventana, y se suman en el círculo cerrado y sin esperanzas de la diversión; los engañados por la experiencia y los adolescentes que esgrimen la experiencia en su forma más drástica como modo de protesta. Es el infierno porque es el café encerrado en sí mismo, un orden clausurado a todo, sin vida, una especie de mundo sin dios. O la ventana o el juego; no hay términos medios: eso dice la geografía del café. Los dos extremos son religiosos —el uno positivo, el otro negativo—, y enuncian una noble materia, una religiosidad sustancial que aunque se invierta no cede, no se debilita. Una materia que acaba por fructificar. Cuando hayamos forjado nuestras palabras para las cosas que laten en la calle, para la vida, cuando empecemos a comprender a las fuerzas que nos rodean, a confiar en ellas.