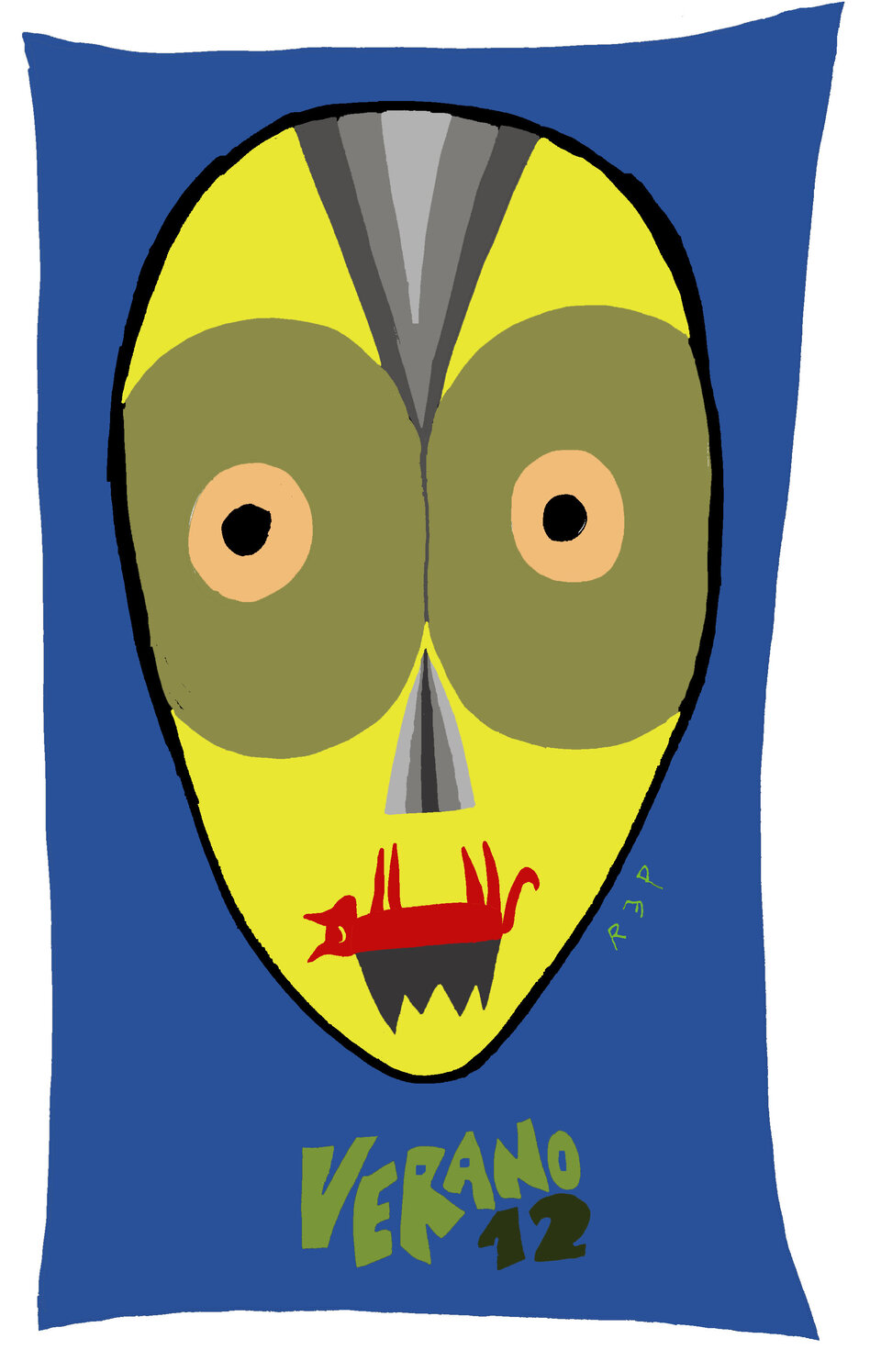El cuento por su autor
Hay cuentos que se desprenden de las novelas como gajos de nuevas plantas. Uno las sacude y caen los relatos que la componen pudiendo tener una existencia propia. Cuántas veces al comenzar a escribir surge la pregunta, ¿esto será un cuento?, ¿será novela?, ¿o simplemente una idea que juega a hamacarse por un rato? En Borges, por ejemplo, encontramos varios temas recurrentes que vuelven a ser contados de distintas maneras. Versos completos mudados a ensayos o conceptos que se desarrollan en cuentos. Su gran amiga Silvina Ocampo escribió un cuento “Autobiografía de Irene” que luego se convirtió en poema de igual título como si la idea original hubiera nacido bicéfala. La lectura es otra, si la forma no es la misma. El salto de trampolín al poema no es igual a remojarse en las primeras frases del cuento.
En mi última novela, Vengo a buscar las herramientas (Corregidor, 2022), fueron enlazándose historias de vida de gente que pasaba sus días en una misma cuadra. Georges Perec lo planteó a su manera en su novela La vida, instrucciones de uso: un mismo edificio implica cientos de historias. En mi caso, la protagonista camina una mañana por la cuadra para pedir ayuda a algún vecino; necesita enterrar a su gato en el fondo de la casa y no tiene la suficiente fuerza para cavar un pozo tan profundo, donde todavía no sabe que hallará una novela… Con la pala al hombro, como soldado de la melancolía, comienza a recorrer la Cuadra, conociendo a sus desconocidos vecinos, sobre todo porque es la primera vez que se levanta tan temprano y las personas en distintos horarios del día suelen cambiar de posición y fisonomía. Luego de entrar en distintos negocios -la depiladora, la ferretería-, huele una fritura incitante de churros y se dirige a la panadería. Allí también buscará ayuda que sin saberlo recibirá bajo la forma del relato de un superviviente. Relato que ahora se convirtió en cuento.
La ciclista de los churros
La Cuadra era un sinfín de aromas. Se entremezclaban unos y otros apenas los negocios levantaban sus persianas. La madre de Juana había salido muy temprano. A esas horas, desconocía lo que pasaba en el mundo. Solía quedarse hasta tarde escribiendo letras que le encargaban distintos solistas. Usaba varios nombres para firmarlas, según el género de la canción. Le llevaba unos instantes asumir los rasgos estilísticos que correspondían al pedido. Pequeño fingimiento de mudanza íntima. La melodía establecía el tiempo. El paso del tiempo durante la noche.
Los olores de la mañana la trasladaron a otras épocas. Una infancia que no era la suya. Ahora era la madre de Juana y tenía una misión que cumplir.
Al salir, sintió un perfume apenas grato. Áspero, dulzón. Cera de depilación. “A contrapelo” quedaba a pocos pasos de su edificio; la dueña de la peluquería solía calentar los tachos en el patio. Miel, azúcar, limón, y seguramente algún ingrediente secreto que amalgamaba tanta simpleza.
La madre de Juana prefirió pasar velozmente delante de la puerta entreabierta. Estaba apurada, su mañana era una urgencia, de otro modo jamás hubiera conocido la mañana. Y tampoco a sus habitantes. Evitó el saludo. La dueña de la peluquería no tenía pelos en la lengua, hablaba hasta por los codos (donde no crece ni un pelo).
Se sumó otro aroma candoroso. El pan recién horneado de “Trigo de oro”.
Lo que huele bien suspende la tragedia. Y ella tenía que resolver la propia: el entierro del gato, último eslabón de una serie de muertes concatenadas quien sabe por qué hilván. Había salido en busca de ayuda. Primera vez en su vida que la pedía. Madre soltera, parecía condenada a la autosuficiencia. Ahora necesitaba cavar un pozo en el jardín. La tierra es dura en las ciudades; sólo había conseguido extraer cinco centímetros. Terrones secos convertidos en desilusión.
Con la pala al hombro y en pantuflas, se paró frente a la panadería. Inhaló. Decididamente, la mañana le mostraba otra vida posible.
Vio al panadero acomodando las planchas de las medialunas. La madre de Juana recordó que estaba en silla de ruedas. Pensó para sí: no podrá cavar el pozo. Quizá la ayudaría de otra manera. Abrió la puerta de “Trigo de oro”, y desalojó una sonrisa improvisada que nada tenía que ver con su inquietud.
-¡Temprano para merendar!, le dijo Eric, buscando el chiste.
La madre de Juana demoró en darse cuenta de que la había reconocido. Ella por las tardes. Raro que fuese la misma para los demás cuando ahora los veía tan distintos a todos. Igual, no eran momento de reconocer a nadie.
Se le ocurrió contestar, como si fuera un acertijo:
-Nunca es tarde para desayunar.
Su comentario se convirtió en autoinvitación.
El panadero le ofreció una medialuna. Crujiente, esponjosa. Del olfato la madre de Juana pasó al gusto, y también ligeramente, se modificó.
-Riquísima.
-Hay mate.
“Un mate en Trigo de oro”. Le sonó a canción. ¿A cuál de los grupos podría interesarle? La madre de Juana escribía sus letras mezclando irrupciones del presente con lecturas de la adolescencia, las únicas que recordaba (no sabía nada de memoria anterior a sus veinte años): el insomnio de Pizarnik con el de Tsvetáieva, gatos de Eliot con perros de Schettini, perfumes exóticos de Verlaine con vislumbres de la India de Octavio Paz. A veces no lograba reconocer las lecturas que se le colaban al escribir. Sabía que pertenecían a lo leído, porque le salían como de tiro, unas con otras, pedacitos de varias. La confluencia era su creación. Por otra parte, sus letras calzaban justo con las melodías que sus clientes le enviaban. A veces tenía que vérselas con partituras de métricas imposibles e igualmente lograba el silabeo, sin modificar la acentuación de las palabras.
Así como en su cabeza la música sonaba con letras, hay quienes leen novelas escuchando las voces. La madre de Juana conocía a un compositor que sólo podía leer de esa manera. Junto con el libro, tenía un cuaderno de música. Cada vez que los personajes hablaban, anotaba en el pentagrama la modulación y los silencios.
En la panadería le ocurrió al revés. Sin música, escuchó la canción:
“Un mate en Trigo de oro”.
Aceptó la medialuna como si fuese una melodía.
-¿Qué te trae a estas horas?
-Una urgencia.
-¿Te sentís mal?
La madre de Juana se quedó pensando. ¿Si necesitaba ayuda significaba que se sentía mal?
-No sé cómo me siento, tengo que resolver un asunto importante.
Eric dudó si seguir preguntando. Era un admirador secreto. Cantaba sus canciones mientras horneaba el pan. No le importaba a qué grupo pertenecían; la buscaba por sus letras. Como ella componía para distintos compositores y con varios nombres, el panadero aprovechaba para disfrutar de la variedad: punk, melódicos, tangos, cumbias. Lo único que le importaba era la letra, su lista de spotify se regía por una sola búsqueda, la madre de Juana en sus distintas acepciones: Postumia, Suicidia, Noahora, Olvidante. Había descubierto que sus nombres artísticos correspondían a una lista de personajes de Macedonio Fernández. El panadero los rastreó en su gran novela, Museo de la Novela de la Eterna, pero en la descripción sólo figuraban tres o cuatro líneas de destino. Eran personajes en potencia que la madre de Juana consideró vacantes para escribir sus propias letras.
-Anoche se murió el gato.
-¿Es una canción?
-No, con la vida no hago canciones.
-La muerte, dirás.
-Es lo mismo.
-¿Y qué vas a hacer con el gato?
-Enterrarlo en el jardín.
Eric la escuchaba con beatitud. No podía dejar de pensar en sus letras. Cada vez que ella separaba los labios, esperaba que saliera alguna. La veía hablar y movía las ruedas de su silla, como si la incitara.
¿En qué podría ayudarla? Eric tenía brazos fuertes. La madre de Juana los veía por primera vez: dorados como el pan. Suaves, cubiertos de vellos pelirrojos. Tuvo un pensamiento absurdo: se los llevaría, tendría esos brazos en su cama para acariciarlos. Los cuidaría como a sus herramientas. Brazos dorados como el pan. ¿A tal punto estaba sola que pensaba en un hombre secuestrando sus partes?
Uno de esos brazos le alcanzó el mate.
-¡Gracias!
-Gracias es para dejar.
-No sé tomar mate.
-Se dice “gracias” cuando ya no querés más.
-Qué raro.
-¿Es tu primera vez?
-No.
La madre de Juana pensó que se refería a la muerte. Tomó un maté y luego extrajo saliva amarga de sus encías.
Se debatía entre las ganas de otra medialuna y la necesidad de conseguir ayuda.
Una collie anaranjada salió del fondo de la panadería. Eric paseaba a menudo tirado por su perra. Ésta llevaba un arnés que sujetaba la silla de ruedas, sabía dónde frenar, conocía a los amigos de Eric en La Cuadra; buscaba los mimos automáticos que éstos le propiciaban. La perra atendía a los tonos y arrimaba el hocico según la conversación. Se daba cuenta dónde estaban los sentimientos. La queja de uno la alejaba, también cuando despotricaban. Pero si alguien manifestaba un deseo o una pena, ella movía la cola colorada, dando golpecitos suaves en las rodillas del anhelante. Andaba a la altura de las rodillas. Era su punto de contacto con la gente. También era donde empezaba la sensibilidad de Eric. Lo había tumbado un redomón, no tenía conexión con sus pantorrillas: imposible comunicarse con la parte inferior de su cuerpo. Ocurrió en lo de su primera novia, hija de peones de estancia. Ella era suave y delicada, Eric jamás pensó en un destino tan rotundo.
Su nombre era una guirnalda de flores. Violeta Rosa Jazmín. Y se vestía como de pétalos, con trozos de telas superpuestas. Había llegado a la ciudad a los dieciséis años, vivía sola y estudiaba ornitología en la Escuela Argentina de Naturalistas. Se ganaba la vida vendiendo churros en las plazas. Ella misma los fritaba y luego hundía en la masa una aguja de coser para rellenarlos con dulce de leche. Salía con la bicicleta a repartirlos. Los vendía de a pares, espolvoreados con azúcar. Y mientras esperaba el llamado azaroso de un cliente, leía a viva voz algún párrafo del capítulo de las aves en la Historia Naturalis, de Plinio el Viejo. Era su forma de estudiar mientras trabajaba.
La primera vez que Eric la vio en su bicicleta, desparramando aroma a dulce de leche caliente, le pareció que salía de un cuento. Difícil reconocerla humana: tez azulina-canasta-libro-capa austríaca. La bicicleta era su nave. En esa época Eric deambulaba por los parques fumando marihuana. La joven respondía a una visión: terrícola que despega del suelo o ángel panadero visitando los árboles. Y si leía, apoyada en el manubrio: golosa lectora de Plinio. Ver una bicicleta así, no era otra cosa que arte.
A pesar de considerarla una ilusión, un día Eric levantó el brazo. Ella se detuvo. Animal que encuentra su presa: lo vio como cliente. Estaba acostumbrada a los fumadores en las plazas. Eran los que más la llamaban. Para “el bajón”, le decían. Churros con dulce de leche, ideales. Se los llevaban a la boca como si siguiesen fumando.
Se hicieron amigos, paseaban juntos en bicicleta vendiendo churros. Ella cocinaba y Eric los repartía mientras Violeta Rosa Jazmín se recostaba en el pasto, leyendo manuales de botánica.
Eric se enamoró –el exceso de amor también es arte- hasta que ocurrió el accidente.
Habían ido a la estancia donde trabajaban sus padres. Por la noche salieron a andar a caballo entre los maizales. A pelo y descalzos. Las riendas bastaban para darse a entender. Ella le había dado su caballo y montaba la yegua de la patrona. Cuando Eric intentó subirse, Calderón –era su nombre- meneó la cabeza. Sintió un calor excesivo al rozar su piel. Sudaba, tenía el pelo crispado. Anduvieron parejos, bajo la indiferencia estrellas. Al llegar a un claro, la luna se reflejó en el agua.
La abundante lluvia de los días anteriores había sembrado charcos en el campo.
Súbitamente, el galope se convirtió en nadada.
Los caballos danzaban bajo el agua. Su amor se volvía mitológico.
A lo lejos, las lechuzas parecían mascarones sobre el alambrado.
Eric contuvo la respiración. La noche se había convertido en la película de su alma.
Miró a Violeta Rosa Jazmín, su triple nombre lo abarcaba todo. Tironeó de las riendas.
Era imprescindible un beso.
Se acercaron a los pastos que indicaban una zona más elevada del terreno.
Calderón no obedecía. Eric reforzó la orden con patada.
El caballo se negaba.
Intentó con la fusta.
Violeta Rosa Jazmín ladeó la cabeza, se encontró con los ojos de Eric, quiso responder a sus labios, arrimó la yegua a Calderón, y entonces éste, con relincho inaudito, levantando las patas delanteras, evitó el encuentro, patinó sobre las traseras y dio una vuelta carnero aplastando al besador. Tullido, Eric no sentía sus piernas.
Se desmayó sin darse cuenta si la había o no besado.
Después de varias operaciones, y con ayuda de la marihuana los dolores cesaron. Ya no fumaba para volar, sino todo lo contrario, necesitaba aterrizar en alguna parte. Su vida proseguía en silla de ruedas. Violeta Rosa Jazmín le enseñó a hacer los churros. La alegría de saberla a su lado, aunque solo fuese recibiendo lecciones, le bastaba para aprender a gran velocidad. A los pocos meses, podía hacer todo tipo de facturas, hasta las vienesas. Cuando ella se iba la Escuela de ornitología, Eric continuaba su aprendizaje por youtube. Estaba decidido, abriría una panadería. Amasaba con amor y quería ser útil. Sus manos eran cada vez más fuertes y empeñosas.
Cada vez que ella volvía, solían besarse largo rato. Como buscando aquel beso perdido.
Eric llegó a considerarla su novia, incluso cuando ella lo abandonó, dejándole una nota:
“Hay pájaros que me prefieren sola.”
No quiso cuidarlo, prefirió enseñarle a sobrevivir.
A la madre de Juana le despertaron curiosidad dos tomos azules ubicados sobre un estante, encima de la mesada donde el panadero disponía las bandejas con las facturas recién salidas del horno. No podía distinguir el título ni el autor. Los ejemplares estaban enharinados, apenas si se veía la editorial: Gredos.
Eric observó la dirección de su mirada. Separó los tomos y los sacudió. Ahora se notaba el ciervo del sello.
-Historia natural, de Plinio el viejo.
A ella le dieron ganas de pedírselo prestado pero la harina la hizo estornudar.
Se sacudió y al levantar la vista, el libro ya no estaba. En su lugar, la mano de Eric le ofrecía un mate. Y sin que ella estuviera preparada para ser protagonista de una escena que sólo formaba parte de una cadena de sucesos buscados en función de la necesidad urgente de encontrar algún brazo que la ayudara a acabar la fosa, la madre de Juana se sorprendió cuando Eric le dijo:
-Tus letras…
¿Cómo sabía el panadero que escribía canciones? Recordó que había ingresado a La Cuadra en horas que jamás la veían, y recibía a cambio la devolución de cómo era vista en los horarios en que circulaba. Era extraño encontrarse con lo que ella misma era en otro momento del día, y que se lo dijeran no solo cuando ya no se sentía la misma sino apurada por convertirse en otra: la que sería después del entierro.
Se preguntó por el qué dirán de sí misma. ¿Cuánto de ella andaba por La Cuadra? Confundida, acomodó la pala en su hombro. Y se puso a cantar.
Improvisaba.
El panadero no sabía qué hacer con esa letra desconocida. No conseguía identificar su estilo. ¿A quién pertenecía esa voz? Era como si un coleccionista se encontrara de golpe ante el creador de las piezas que colecciona, viendo cómo realiza una nueva delante de sus propios ojos, y en ese momento único de autenticidad, dado que está observando las manos del artista -responsable de las piezas de su obsesión-, súbitamente sufre un extrañamiento, no halla en la pieza el sentido de su colección e interrumpe la serie en el momento en que aparece quien encendió la llama de su búsqueda.
De la madre de Juana no se perdía una novedad. Apenas recibía un anuncio de spotify con alguno de sus nombres artísticos, incorporaba el tema a su lista. De tantas búsquedas realizadas, logarítmicamente era un monomaníaco. Tenía casi cincuenta canciones de al menos siete grupos diferentes, y con nombres distintos. El panadero las reconocía a todas como quien reconoce las sábanas de alguna casa donde pudo haber dormido tan solo una noche.
Con la pala al hombro, ella entonó:
Tu lengua es el Sahara retraído en penumbra.
La canción desertó de su boca, mezclada con los Cantos a Berenice.
Eric nunca la había escuchado, tampoco conocía el libro de Olga Orozco.
Se sintió inseguro. Pensó: ¿cómo se llamaría ella a sí misma?
La madre de Juana acomodó la pala. Le pesaba. Sentía ligeramente hundido su hombro izquierdo. No había advertido el flequillo de tierra sobre el borde filoso. La cambió de lado como si fuese una guitarra. O un fusil. Daba igual. Era una lucha armada contra la melancolía.
Eric recuperó la confianza apenas la madre de Juana dejó de cantar. Le ofreció otro mate. ¿Hace cuánto estaría ofreciéndoselo?
Ella apoyó la pala contra el mostrador y recibió el calabacín.
Sorbió como si hurgara. De nuevo el placer de la saliva amarga.
¿Quién la ayudaría? No alcanza con necesitar para recibir ayuda. Se le ocurrió que podía convertir la ayuda en una necesidad de los demás. Debía encontrar a alguien que necesitara ayudarla.
La tierrita acumulada en el borde de la pala cayó al piso.
-Perdón… -la madre de Juana quiso barrerlo, el panadero la interceptó con otro mate.
-A tu pala le falta filo. Quizá el René tenga una mejor.
-¿Quién es René?
-El ferretero de la esquina.
¡Qué confianza para llamarse unos a otros! Le parecía que en la Cuadra se conocían todos. A esa hora, ella era un personaje nuevo.
La hora del entierro del gato.
El panadero la observaba en sus pensamientos. Temía que fueran pesares. Y que saliera otra letra de su boca que él no llegara a entender, ni apreciar. Sintió un escalofrío, recordó a Calderón.
¿Podría enamorarse del panadero?, pensó la madre de Juana. ¿Era amor lo que necesitaba? Le parecía imposible pensar en un sentimiento que había olvidado en el momento mismo en que el padre de Juana las abandonó, antes de que Juana naciera. Se fue cuando eran una, ella pesando casi setenta kilos, con el obligo hacia afuera y calostro saliendo de sus pezones. La dejó ya sabiendo que sería la madre de Juana.
Ahora que había muerto el gato le parecía que estaba hecha para enterrarlo. Para lo que una está hecha, se dijo, mientras continuaba mirando así, necesitada.
No era amor lo que buscaba sino herramientas.
Se le ocurrió pensar: ¿tendrían vellos las piernas del panadero? ¿Cómo habían llegado las piernas del panadero a su mente? Se sumaron los ojos azules del veterinario que le había recomendado un pozo bien profundo debido a la putrefacción, los músculos del encargado de su edificio, la mirada benévola del maestro de geografía de Juana. En lugar de una canción parecía estar componiendo un hombre.
Su propósito era claro y negro: debía cavar el pozo hasta el requisito de su profundidad.
Se había levantado con imperioso afán, preguntándose quién podría ayudarla. En su primera vez del deambular temprano, ¿a dónde llegaría? Si una se despierta en otra parte del día, hay chances de perder la costumbre. Quizá por eso se había puesto a cantar.
-Tu lengua es el Sahara retraído en penumbra...
“¿Será una canción para el gato?”, pensó Eric y le arrimó otro mate.
Ella aceptó y dijo “gracias”, ya sabiendo que agradecer es una forma de terminar.
-¿Querés llevarte unas facturas?
La madre de Juana sintió que estaba de viaje en La Cuadra.
-Salí sin plata.
-No importa, me las pagas en otro momento.
No supo qué contestar, ¿otro momento? ¿Cuándo lo volvería a ver si a esas horas ella no existía?
La perra le lamió la mano. Eric le dijo:
-Ojalá consigas un brazo…Yo no puedo ayudarte sin las piernas.
La madre de Juana no supo si reír o agradecerle nuevamente.
-¿No sentís nada?
-Muchísimo. Todo lo que pasó.
Ella vio la pala y el montoncito de tierra.
-Barro y sigo.
-No te preocupes, la Collie lo limpia.
En ese momento le dio una indicación a la perra que vivamente sacudió su pelirroja cola, esparciendo la tierra por el aire hasta disiparla.
-Otro día vení con la guitarra, la pala no suena tan bien. -dijo sonriendo.
Ya eran la siete, a Eric le gustaba invadir La Cuadra con el recién horneado. La madre de Juana se preguntó quienes vendrían a la panadería a esas horas. Al despedirse le llegó un último aroma, riquísimo: la primera tanda de churros.