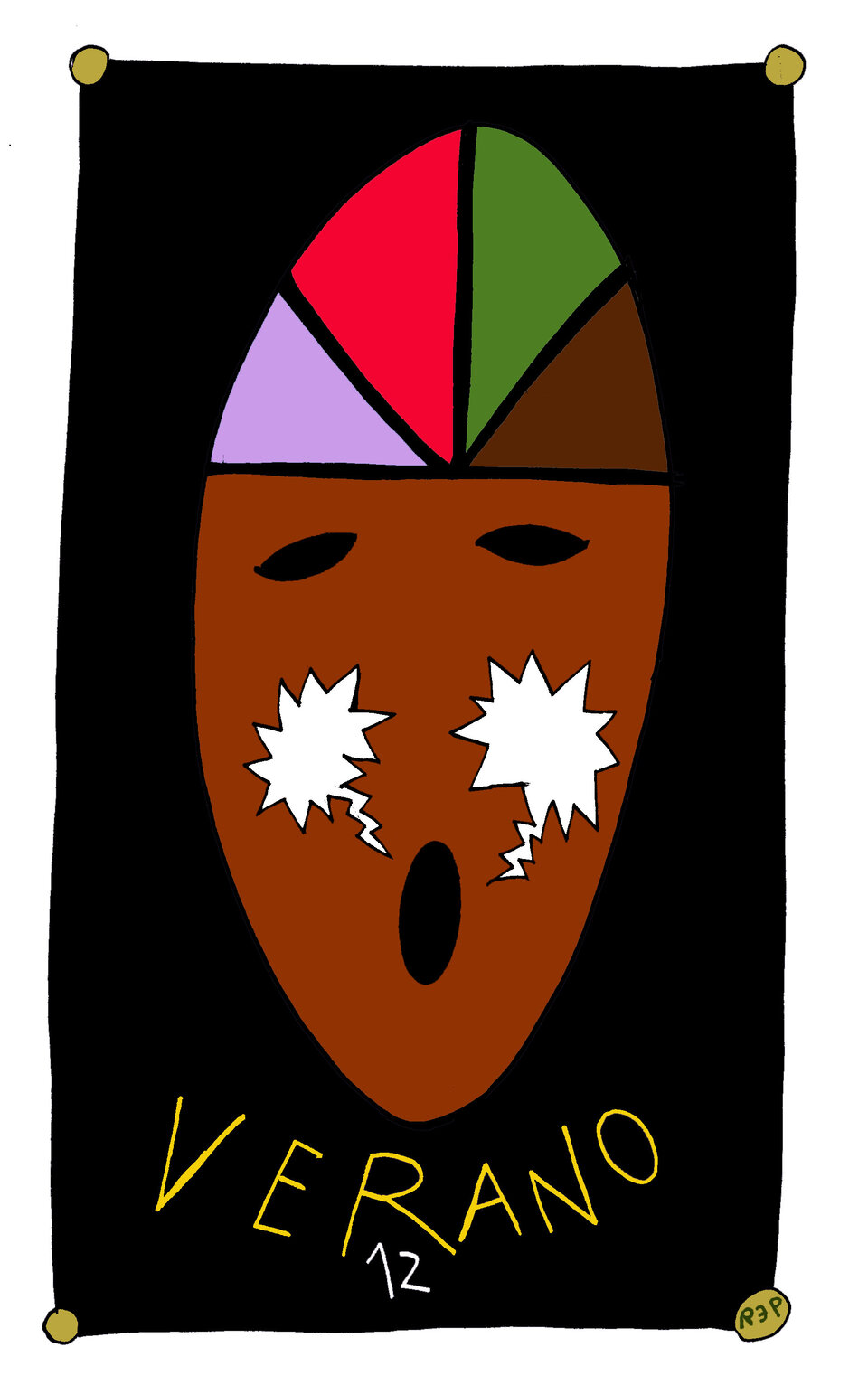El cuento por su autor
Creo que escribí este cuento por mero afán de exorcismo. O, quizás, por pura necesidad: esa porfía de rozar con palabras lo que no se está dejando nombrar.
Me había mudado a una casa nueva, y estaba tan contenta con su galería y con su jardín, pero, tal como ocurre en el cuento, cada vez que salía a la galería, aparecía la voz aguda de una mujer que se quejaba. Advertí que la voz salía de unos respiraderos que daban a la medianera. Era una queja infinita; a ratos exasperada, a ratos letanía: la sentía inagotable, como si esa mujer encarnara una queja nacida desde el fondo de los tiempos. Me estremecía escucharla a diario.
Pero un día ya no estuvo. Por más que saliera al jardín, por más que la buscara: su voz ya no estaba allí.
Una noche, en esta etapa de silencio, de ya-no-voz (o de ya-no-vos), leí un cuento de Isidoro Blainsten: el tío Facundo terminaba metido adentro de una medianera, ya mudo, eternizado ahí, en esa pared.
Escribí este cuento esa misma noche, en la galería silenciada, un poco a modo de exorcismo, como decía al principio; otro poco, a modo de ejercicio de memoria. Tenía para mí, durante la escritura del cuento, que las hendijas eran el espacio de ese llanto que reverbera -aún- desde el silencio.
Hendijas
I.
Su casa tiene dos respiraderos que dan a mi galería. A través de esos respiraderos me llega su voz. La oigo cuando salgo con mi copa, o con mi taza. No importa a qué hora salga: ella siempre está. Me mudé hace dos años y el mismo día de mi mudanza ya estaba allí. Sé que puede parecer curioso, pero en todo este tiempo no hubo día, o noche, en que saliera y no la escuchara. He llegado a pensar que hay una mujer atrapada en esos respiraderos: una mujer que grita, que desvaría, que se lamenta, solloza, insulta, se deshace, desde esas hendijas. Alguna vez he evitado salir al jardín solo para no escucharla.
Compré esta casa porque me gustó la galería: resigné una propiedad mejor ubicada. La mujer de la otra inmobiliaria me lo había advertido: esa casa tiene unos vecinos horribles. Eso dijo. Nunca había escuchado algo igual: que una inmobiliaria hiciera mención a los vecinos como si fueran variables que incidieran en el valor relativo de un inmueble, como una buena vista o una mala orientación. En ese momento soslayé su comentario porque me pareció imposible que conociera a todos en el barrio como para ponderar una propiedad por los vecinos que tuviera. Además, los vecinos pueden mudarse. Y, de cualquier manera, siempre había soñado con una galería como esta; no iba a resignarla: mi departamento tenía un minúsculo balcón con vista al estruendo de las cuatro líneas de colectivos que aceleraban justo en la puerta. La decisión de mudarme a un barrio estaba indisolublemente ligada a mi padecimiento anterior. También es cierto que el día que visité la casa por primera vez distinguí los respiraderos y unos ladrillos de vidrio en ambas medianeras. Estábamos con la arquitecta sesentona y pelirroja de la inmobiliaria y apenas pisamos el jardín nos recibió esa voz estridente que venía de la izquierda. Lo que se oyó entonces no fue gran cosa: dos o tres palabras irritadas, como de final de frase urgida, propias de quien anda disgustado y se queja. No le di mayor trascendencia; estaba absorto con la galería: tenía cuatro columnas de hierro antiguo y daba a un jardín cuadrado, cubierto de pasto, con jazmines perimetrales. Dos zorzales salieron disparados cuando caminamos hasta el fondo. Apenas regresamos a la galería, detuve mi mirada en los respiraderos y en los ladrillos de vidrio de las medianeras. Esta casa era la segunda contando desde la esquina: tenía vecinos a ambos lados. En la medianera de la izquierda se veían dos respiraderos blancos, cuadrados, y un ladrillo de vidrio al costado, también cuadrado. La de la derecha, en la misma posición, tenía un ladrillo de vidrio y ningún respiradero. Le señalé todo esto a la arquitecta que me mostraba la casa: me contestó como cansada, o como si mi inquietud fuera completamente irrelevante: si usted quiere, los puede tapar. Descarté de inmediato la idea: me pareció señal de poca urbanidad. No iba a disfrutar de mi galería habiéndoles quitado la luz o la ventilación a los vecinos.
Apenas estrené la casa, volví a escuchar su voz: venía de los respiraderos de la izquierda. Le resté importancia y me fui a dormir, agotado por el trajín de la mudanza.
A la mañana siguiente salí a tomar mi café y su voz ya estaba allí.
Al principio oía un lamento vago: como un rezo. No lograba distinguir qué decía, de qué se quejaba, qué la alteraba. Solo me llegaba el lamento monótono de su voz aguda: como una constante de cadencias perpetuas. No es verdad que no entendiera nada: aunque ninguna frase resultase comprensible, aunque ninguna palabra se tradujera en mis oídos, quedaba claro que del otro lado había una mujer ofendida, o triste, o como indignada, y también furiosa.
Con el tiempo empecé a distinguir algunas palabras claras: fundamentalmente, los insultos. Te odio, hijo de puta, te odio, le dice. Supongo que se dirige al marido. Nunca se oye la voz de él: lo que escucho es un monólogo. Un monólogo de reproches interminables: me decís que te vas, y te vas, le dice. O un lamento eterno: mirá lo que hiciste con mi vida, bazofia. O una angustia que reverbera: sos un asco, te odio. Todo eso sale de los respiraderos. Cuando salgo con mi copa y me encuentro con eso, paso por diversos estados de ánimo. Hay noches en que me pregunto por qué esa mujer sigue con ese hombre. Si tanto sufre, si tan poco se entienden, me pregunto qué la mueve a seguir a su lado, a sostener ese horizonte de puro reclamo. Me lo pregunto ahora que ha pasado tanto tiempo: el tiempo necesario para inferir que no se trata de una crisis ni de una pelea pasajera: se trata de un modo de vida. Ese modo de vida me invade, por las hendijas. He tenido ensoñaciones al respecto: ganas de correr como un loco, abrazar a la mujer de la otra inmobiliaria, ponerme de rodillas y decirle con irrefrenable frenesí: usted tenía razón, señora, mi galería tiene unos vecinos horribles. Otras noches me invade una compasión abierta: pienso en ellos y me apenan terriblemente.
Durante bastante tiempo creí que esos respiraderos daban a la casa de la esquina. Pero me costaba creer que ese modo de vida se correspondiera con mis vecinos de la esquina, tan afables. Es cierto que solo conocía sus voces por el balbuceo de algún buen día de pura urbanidad, pero sus sonrisas serenas me impedían asociar esa imagen pública a aquel infierno de puertas adentro. Un día quise salir de la duda: medí la distancia desde la línea de construcción hasta los respiraderos. Pertenecían, en efecto, a otra casa: la segunda o tercera sobre la calle perpendicular a la mía. Me alivió concluir que no los conocía en absoluto.
Trataba de imaginar cuántos años tendrían: no parecía un matrimonio joven. No obstante, la voz de ella era tan aguda que se me hacía difícil adivinar su edad. A veces pensaba que era un matrimonio de gente grande, sobre todo cuando la voz le decía que le había arruinado la vida. Mirá lo que hiciste con mi vida, oigo, y pienso que si le arruinó la vida deben tener muchos años. Otras veces esa voz me parecía demasiado viva, o con un ímpetu demasiado enérgico, propia de quien todavía tiene tiempo por delante: parecía reclamarle algo a futuro. Aunque también podría estar reclamándole que ya no le queda futuro. Como sea, he decidido que se trata de una mujer de unos sesenta años, sesenta y dos.
He llegado a acostumbrarme a sus diatribas y acabé por aceptarlas, a mi modo. En noches normales, llego incluso a ignorarlas. Me refiero a aquellas noches en que el nivel de su encono permanece estable: como si la voz recitara un padecimiento que ya conoce de memoria. Yo también conozco sus parlamentos de memoria, y eso me calma. Hay otras noches, en cambio, en que el volumen de sus reproches alcanza niveles que tornan imposible que me mantenga distraído en mis asuntos. En noches como esas, dependiendo de mi propia sensibilidad relativa, o me dedico a escuchar todo con suma atención, o decido abandonar mi galería, no sin cierto pesar.
Alguna noche de espanto, he llegado a pensar que debería intervenir de algún modo. Se me ha ocurrido, por ejemplo, que debería gritar, cerca del respiradero, a ver si se dan cuenta de que alguien los oye. O la oye, en verdad, porque solo llega su voz. Y eso también es curioso. Me he preguntado insistentemente por qué nunca lo oigo a él. Por qué permanece en silencio o le habla tan bajo que no puedo escucharlo. Me pregunto si acaso mi vecina no será una loca que le habla a sus paredes porque no tiene con quién.
Sí, a veces pienso que ella está sola y le grita a un fantasma que la asedia. Como yo, que tengo mis propios fantasmas y que, aunque sienta que los tengo dominados, también sé que con los fantasmas nunca se sabe.
II.
Si alguna noche salgo a mi galería y no la escucho, la extraño. Me he dado cuenta de esto últimamente: espero encontrarla. Por lo general su voz aparece enseguida, no me defrauda. He llegado a preguntarme si acaso no salgo a la galería solo para encontrarla. Es que esa mujer necesita compañía. Y aunque ella no lo sepa, yo la acompaño todas las noches, con mi copa, que me da cierto alivio, o que me brinda un consuelo que me cuesta entender o al que no puedo renunciar.
Me acuerdo de mis primeros arrebatos, cuando estaba recién mudado: deseaba febrilmente que ella no estuviera, que su voz se silenciara. Me traía recuerdos, como un martirio. Fue una época repugnante. Yo venía escapándole a mi propio infierno y ahora era testigo de otro infierno semejante, aledaño, involuntario esta vez. Como si mi pasado quisiese perpetuarse en esa voz atrapada en los respiraderos. O como si ese pasado estuviese decidido a burlarse de mí y me dijera: aquí estoy, para que me atestigües, para que certifiques tu propio horror, para que puedas escucharme todas las noches, a toda hora. Y avergonzarte. Y lacerarte. Y arrepentirte.
Creo saber cuándo empecé a buscarla. Era una noche de espanto: de lloviznas frías y vientos cruzados. Había salido a la galería con una frazada en los hombros y una copa de coñac entre las manos. Rogaba que ella no estuviera. Sabía que era en vano, pero salí rezando para mis adentros. Su voz no estaba. Agradecí el silencio y di un trago grande: el líquido bajó despacio, como lija, y llegó a mis entrañas junto a ella, que ya salía: no servís para nada, imbécil, sos una basura. Sentí algo extraño entonces: una necesidad de pedirle que no se callara, que siguiera gritando, empecinada en su lamento que era mi propia salvación. Esa noche empecé a sentir gratitud: esa voz me ahorraba el olvido. Eso me serenó. Empecé a salir a mi galería para escucharla. De hecho, así la noche fuera gélida o trajera consigo una hostilidad cualquiera, unos vientos de puñal o unas lluvias demenciales, y así estuviera yo cansado o no tuviera ganas, salía de todos modos: me imponía hacerlo. Y la escuchaba, y me estremecía, pero seguía haciéndolo, convencido de que era el único remedio. Muchas noches, mientras se sucedían esos insultos que me aterraban, me he encontrado entrando a la casa solo para llorar desconsolado o para reírme como un pobre diablo. Una vez desahogado, o calmado, volvía a salir y seguía escuchando: no tenés derecho, mirá lo que hiciste con mi vida, bazofia, te odio.
III.
Hoy gritaba lo mismo de siempre, pero se dirigía a otra persona. Me costaba escuchar porque mis vecinos del otro lado festejaban algo. Los sonidos me llegaban mezclados, en estéreo: una música liviana, al rato estridente, después jazz, un grito destemplado, esa voz que le habla a alguien más y se queja, una carcajada, muchas voces superpuestas, y yo tratando de entender a quién le hablaba, pensé que acaso a la hija, lo odio, es un hijo de puta, lo odio, y las risas, un llanto desconsolado, el ruido de los platos, de los cubiertos, un brindis, me dice que se va y se va, tanto rencor, las bebidas, el fragor de los cuerpos que se mueven, que saltan, tribales, y el aire caliente, inmóvil, al otro lado.
Nunca había escuchado que le hablara a alguien más. Me pareció que podía estar hablándole a la hija, acaso una hija grande, de unos treinta años, que conociera la historia, que pudiera comprenderla, o ayudarla, o solo escucharla, hasta que ella se desahogara y se calmara y se callara. Con quien fuera que hablara, debía ser alguien de confianza, porque le decía las mismas palabras que dice siempre: los mismos insultos. Después vinieron los boleros y justo llegó él: mirá lo que hiciste con mi vida, bazofia. Y unos minutos después, en plena torta de cumpleaños: acá tenés la comida, comé. Esta última frase me pareció que podía estar dirigida al perro, pero después recordé que no oigo ladridos. Asumo que no tienen perro. Desde que le dijo que comiera no he oído nada más. Han pasado cuatro horas.
IV.
Llevo dos días saliendo a mi galería sin oír su voz. Me atormenta su ausencia. Me aterra, incluso, porque me había acostumbrado a ella, como una alerta que me recordara cuán miserable puede volverse todo. Errores. El surco que vengo trazando es endeble aún. Yo lo sé y busco entender por qué ya no está. No encuentro respuesta. No entiendo qué pudo haber pasado. La última diatriba no fue peor que las otras: no hay nada que explique esta ausencia. Salgo a mi galería con mi copa. Estoy solo. He llegado a pensar que debería identificar la casa y tocar timbre, a ver si están. No pueden haberse ido de viaje. No es época de vacaciones. Y tampoco habían salido de vacaciones antes, no hay motivos para que lo hagan ahora.
V.
Anoche escuché martillazos. Los escuché mientras cenaba en el comedor. Me estremecieron. Salí a la puerta, pero no venían de ahí. Entonces salí a la galería y empecé a escucharlos más fuerte. Venían del jardín. Se oían muchos martillazos, eran las diez de la noche, no era hora de andar haciendo reparaciones; eran martillazos furiosos, no se trataba de alguien colgando un cuadro. Me dieron ganas de gritar algo, pero no sabía qué gritar. No podía preguntar a quién se le ocurría hacer ruidos a esa hora; o qué estaban haciendo; o por qué martillaban tan fuerte. Tampoco tenía demasiado sentido, así que volví a la mesa y terminé mi cena bastante inquieto. Los martillazos me resultaban insoportables. Duraron media hora. Media hora de espanto durante la cena. Apenas terminé de comer, me serví la copa y salí a la galería. Ya no se oía nada. Permanecí en silencio, solo, bebiendo mi vino, esperando que ella saliera de las hendijas. Esperé en vano. Después de los martillazos solo quedó un silencio monstruoso.
VI.
No he vuelto a saber de ella. Han pasado dos meses desde entonces. A veces pienso que solo ha querido mudarse, como yo. Me pregunto cómo será ese lugar donde fue. Si ella hubiese sabido que yo la escuchaba, acaso no se hubiese ido. Me atormenta la idea de perder mi historia, de repetirla. No lo permito: escribo una lista de insultos, de lamentos, de llantos, de enconos, de quejas, de inquinas, de reclamos, de reproches, de rencores. Los recito por las noches, en mi galería, cuando salgo con mi copa. A veces los declamo, con la voz impostada, fuerte y clara; no me importa si me escuchan. Llego a gritarlos cuando el silencio es inmenso. No he encontrado otro modo de exorcizar mi pasado. Este método parece funcionar. Me suple su ausencia, me llena de odio, me impide olvidar.