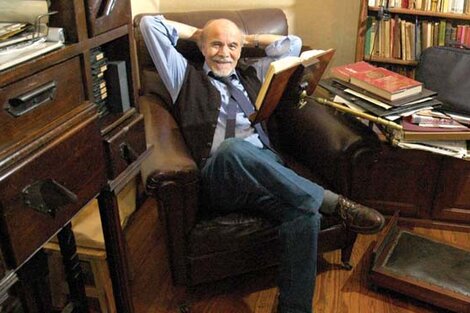Hay palabras, hay días y (des) consideraciones. Pero en estos Ensayos reunidos, no se trata de ser desconsiderados: irreverentes sí, irrespetuosos, no. Hay en Abelardo Castillo una enorme consideración por la formación, las lecturas, el lenguaje y, por supuesto, una alta conciencia de esa evanescente y primordial materia prima de la vida que es el tiempo, medido en días. Son los días de la vida activa y contemplativa -trabajo y meditación- entrelazadas y que a partir de muy temprana edad se irán volcando en diarios, ese género que precisamente gusta de fijar la memoria en la unidad de tiempo de un día, a veces su mañana, a veces su noche o madrugada.
La sustancia de Las palabras y los días y Desconsideraciones es la misma que la de los Diarios que ya se conocen en dos volúmenes, el primer tomo que va desde 1954 a 1991, y el segundo desde 1992 a 2006. Y así como todos los libros de cuentos de Abelardo Castillo remiten a un solo título general cuyo nombre es “Los mundos reales”, nos atrevemos a sugerir que los Diarios y los ensayos que aquí nos ocupan, bien podrían remitir a ese gran título orientador –título faro- que finalmente iluminó una gran novela: Crónica de un iniciado. Pero, si en esa novela la iniciación alude a un simbólico pacto demoníaco que se resume en el cambio de vida por literatura y a la soledad como precio, el valor de la palabra iniciación se establece antes, y toma otro significado hacia la totalidad de la obra de Castillo. Y, en ese caso, nos preguntamos, ¿iniciación a qué?
Es a la vida personal que se abre al mundo, en una jugada que en el amado ajedrez se llamaría de apertura. Se mueve una pieza y ya no hay marcha atrás. Se abre la partida, con todas las connotaciones que esa palabra nos permite saborear. El ensayo es la preparación para la vida literaria o la vida a secas, crónica de una iniciación, diario de una partida.
Quizás suene curioso plantearlo en estos términos, pero la primera hipótesis –o conjetura, si se prefiere un término de novela de enigma- es que los escritos, artículos y ensayos que se reúnen en los volúmenes Las palabras y los días y Desconsideraciones resultan más personales que los cuentos y las novelas de Abelardo Castillo. Y con esto no queremos significar nada del orden de lo autobiográfico como determinante, y menos todavía postular alguna noción acerca de una supuesta objetividad de la ficción en general y de la suya en particular, ni negar que Castillo siempre escribió poniendo el corazón en el centro de la escena. Lo que queremos sugerir es que el efecto de algo íntimo, propio, muy pero muy personal, casi como un cuerpo a cuerpo, se ahonda y visibiliza más en el Castillo ensayista. Una frase del final del prólogo del primero de estos volúmenes nos advierte:
“He notado que en este libro abunda lo demasiado personal, como si no supiera escribir, sobre el tema que sea, más que apelando a la primera persona”.
Es que, probablemente, la lectura de libros de otros autores y el despliegue de ciertos temas que a posteriori reconoceremos como propios, como muy suyos (el boxeo, el ajedrez, la cocina de la infancia en la casa de San Pedro, pero también Poe, Quiroga, Arlt y Sartre, por poner ejemplos muy concretos) eran para Abelardo Castillo una cuestión personal, de lecturas muy metabolizadas; era, para plantearlo en términos existenciales, una cuestión decisiva. Creemos que lo decisivo –ese punto de fuga de lo personal- tiene relación con la imagen o metáfora del espejo. Nadie se mira en el espejo para ver inequívocamente lo mismo, lo Uno, sino que busca en el reflejo la imagen propia trabajada por la otredad, por el exterior, por el tiempo y el espacio. Abelardo lo debió comprender así cuando tituló un volumen de cuentos El espejo que tiembla. Buscamos en el espejo la distorsión imperceptible, la señal de lo que vendrá o está empezando a venir. Lo personal, lo decisivo y la mirada no mimética sino desgarrada en el mundo de la copia, signan la conexión de Abelardo con las lecturas que desde la adolescencia van a ir formando y reformando su quehacer en el espejo de la literatura. El espejo son los otros.
Quizás, porque Abelardo Castillo fue un escritor forjado –más que formado- en la concepción de considerar a la literatura como un trabajo, un camino solitario, vertical y profundo, un paso extra de lo que se suele considerar como autodidactismo. Más allá de lo personal, lo decisivo. Más allá de lo autodidacta, el trabajo.
Estas nociones adoptadas tempranamente como divisas, seguro que arduamente meditadas una y otra vez, habrán signado su relación con los autores que abordaba. La presencia de Roberto Arlt y Sartre en los dos volúmenes no es casual: algo nos dice esa duplicación. El caso de Arlt es notable: en Los trabajos y los días aparece en segundo lugar en el índice (“El ángel al revés”) después del hermoso texto dedicado a la hora nocturna en Buenos Aires “Buenos Aires azul” (un texto eminentemente arltiano) y abre Desconsideraciones (“Arlt, el bárbaro”). Arlt, indudablemente, es el escritor. Y Sartre, el intelectual que envuelve en su producción totalizante, al escritor.
Dos interlocutores decisivos en esta cuestión tempranamente personal de la literatura.
En “Fiat lux o de cómo gané a los 15 años el Premio Municipal” –último texto de “Las palabras y los días”- Abelardo Castillo relata con una gracia salvaje su iniciación a la literatura, una iniciación que a la vez es un destino. “Kafka, un cuaderno 9 de julio de 100 hojas (tapa dura), mi pelo largo, Rafael Barret, el billar, mi guardapolvo del secundario, Roberto Arlt y la naturaleza tienen la culpa de esto. Y esto es esto, exactamente. Las palabras que ahora escribo, todas las que he escrito antes, las que acaso escribiré en el futuro”. Esta trama que incluye el desafío de un profesor de contabilidad que sin embargo sabe de libros y lo lleva casi azarosamente hasta Roberto Arlt y el ineludible impacto del cross a la mandíbula, condensa un tópico crucial: el de la adolescencia.
Primera intuición (devenida certeza): la adolescencia es la parte filosófica de la vida, cuando buscamos armarnos de un sistema, una estructura que atenúe la fragilidad de la edad y a la vez contenga la entrada aluvional de las lecturas en la vida, una tarea que se corresponde con la precariedad más absoluta, y que sólo vendría a reencontrarse en los años de una avanzada vejez, cuando esa precariedad no es otra que la proximidad de la muerte.
¿Qué nos dice al respecto Abelardo, aquí y allá, en estos ensayos?
En “Hermann Hesse en el infierno” (Las palabras y los días) se nos pone al tanto acerca de que “fueron un cuento y una novela de Hermann Hesse cuyo sentido nunca llegué a comprender del todo en mi adolescencia, los que me entregaron, como hipnotizado, a la literatura”. El cuento pudo haber sido uno u otro, señala Abelardo, pero está seguro de que la novela no era ni Demian ni Siddartha sino El lobo estepario. “Para comprender qué significa Hesse hay que reparar, antes que nada, en una palabra que ya he empleado en esta página: adolescencia. Excepto quizá esa monumental fábula que es El juego de abalorios, las obras de Hesse nos remiten a la adolescencia. O se lo indaga desde allí o uno se queda sin saber para siempre qué ha leído”.
En Desconsideraciones hay un texto sugestivamente titulado “Las palabras y los años” que está íntegramente dedicado a la adolescencia, otra vez entendida como un rotundo misterio en el sentido de que algo sucede ahí (en esa edad tan de transición que hasta su fugacidad nos duele, herida que jamás se cura, solo se insensibiliza), y que parece marcar al escritor, al artista por extensión, con la señal de la fatalidad.
“Hace unos años, escribiendo sobre Hermann Hesse, me pareció resolver esta cuestión. En lo que sigue, no haré más que repetir palabras que ya dije. Hesse –como Dostoievski o como Kafka, o como Arlt, es uno de esos grandes escritores cuya comprensión se da en la adolescencia. O se lo entiende desde allí, o uno se queda para siempre sin saber lo que ha leído. Esto es inexplicable, pero es lo que sucede. Y, para reforzar estas misteriosas certezas, agrega Abelardo: “Tal vez por eso ciertos grandes libros se entienden sin esfuerzo en la adolescencia. La novela que lee un adolescente sucede y se materializa en esta lectura. Y se instala en el mundo con la fuerza y la verdad de lo absoluto”.
He aquí planteados algunos elementos como para armar este rompecabezas de la adolescencia y su definitiva, rotunda influencia sobre las decisiones (¿voluntarias? ¿involuntarias?) del escritor. Hay, por lo pronto, algo que sucede, no se sabe bien cómo (pero crean que sucede). Y es así. Tan nítido como inefable. El adolescente comprende algo que está por encima de su comprensión. El adolescente es un desesperado, y es esa desesperación la que le permitirá comprender aun lo incomprensible, porque esa desesperación equivale a un “ahora o nunca”. Aunque no lo sepa, el adolescente se juega el futuro en esas horas, días y años decisivos, que son los de la formación del artista. Nunca mejor condensado aquello del retrato del artista como un adolescente o del adolescente como un joven artista. Según se quiera resaltar una u otra cara de la misma cuestión. Todo esto se podría considerar como una actitud de base romántica, siempre que no se pierda de vista que en el caso de Abelardo el romanticismo jamás derrapa en irracionalismo, a pesar de que por supuesto se dedicó a auscultar la locura, la enfermedad mental, las pasiones que solo nos parecen del orden del capricho. Pero nunca el artista será alguien desentendido de la pasión máxima: la pasión de la razón.
Quizás no esté de más un repaso de qué se traen entre pliegues los textos de Las palabras y los días y Desconsideraciones. Mencionamos a Arlt y a Sartre, a Poe y Hermann Hesse. Podemos hacer entonces una enumeración parcial del índice que incluya al Café de los inmortales a partir del inolvidable libro de Vicente Martínez Cuitiño, a Julio Cortázar (a raíz de su muerte en 1984); Hemingway y el arte agónico del escultor Fernando García Curten, Gardel, el ajedrez; un lugar imponente en el podio alumbra a Miguel de Unamuno, figura tutelar para Abelardo; la novela La casa de Manuel Mujica Lainez; Freud, Jack London y un notabilísimo ensayo crítico sobre genio y figura de Horacio Quiroga.
No pretendemos hacer gala de misceláneas y popurrí ecléctico ni tampoco destacar una especie de ductilidad erudita de parte de Abelardo Castillo porque no se trata de eso ni remotamente. Es obvio que ambos libros fueron apuestas a una variedad de puntos de vista, autores y temas, pero siempre dentro de un marco riguroso, calificativo que no remite en absoluto al ceño fruncido sino a la limpieza y precisión del instrumento óptico llamado punto de vista. Es esa punta de ese lápiz lo que parece afilar el ensayista en cada paso, en cada ensayo, en cada frase. La ligereza y la convicción que por momentos adopta el tono abelardiano no debería confundirnos respecto de una sostenida meditación sobre libros y autores y siempre bajo el paradigma de la pregunta sartreana de “¿qué es la literatura?”
Dar una respuesta concluyente aquí sería pasar por encima del escritor que fue Abelardo Castillo, o sea, intentar ser concluyentes acerca de cuáles fueron sus respuestas a esa pregunta cuando en rigor nos enfrentamos a una respuesta diseminada en ríos de ficción y no ficción. Pero arriesgamos, eso sí, una conjetura final: ¿y si la literatura fuera el fruto de un desvío, un desvío del pensamiento y del sentimiento que, por supuesto -no podía ser de otra manera- arrancó en la adolescencia?
¿Desvío de qué, de dónde?
Abelardo Castillo leyó el Discurso del método de Descartes a los 14 años. Abelardo leyó a Platón, a Kant, a Kierkegaard, a Nietzsche. Podríamos seguir. Conjeturamos que hubo un desvío de la filosofía hacia la literatura y que las huellas de ese desvío que finalmente no terminaría siendo más que una conciliación de intereses y formas, se pueden rastrear eminentemente en los ensayos de Abelardo, o sea, en su mirada sobre los otros, en el espejo donde nos miramos para encontrar al Hombre que somos todos los hombres y mujeres en el reflejo de nuestro propio, inacabado y tembloroso ser. Ser escritor. Una cuestión personal.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/claudio-zeiger.png?itok=Ms00BzgV)