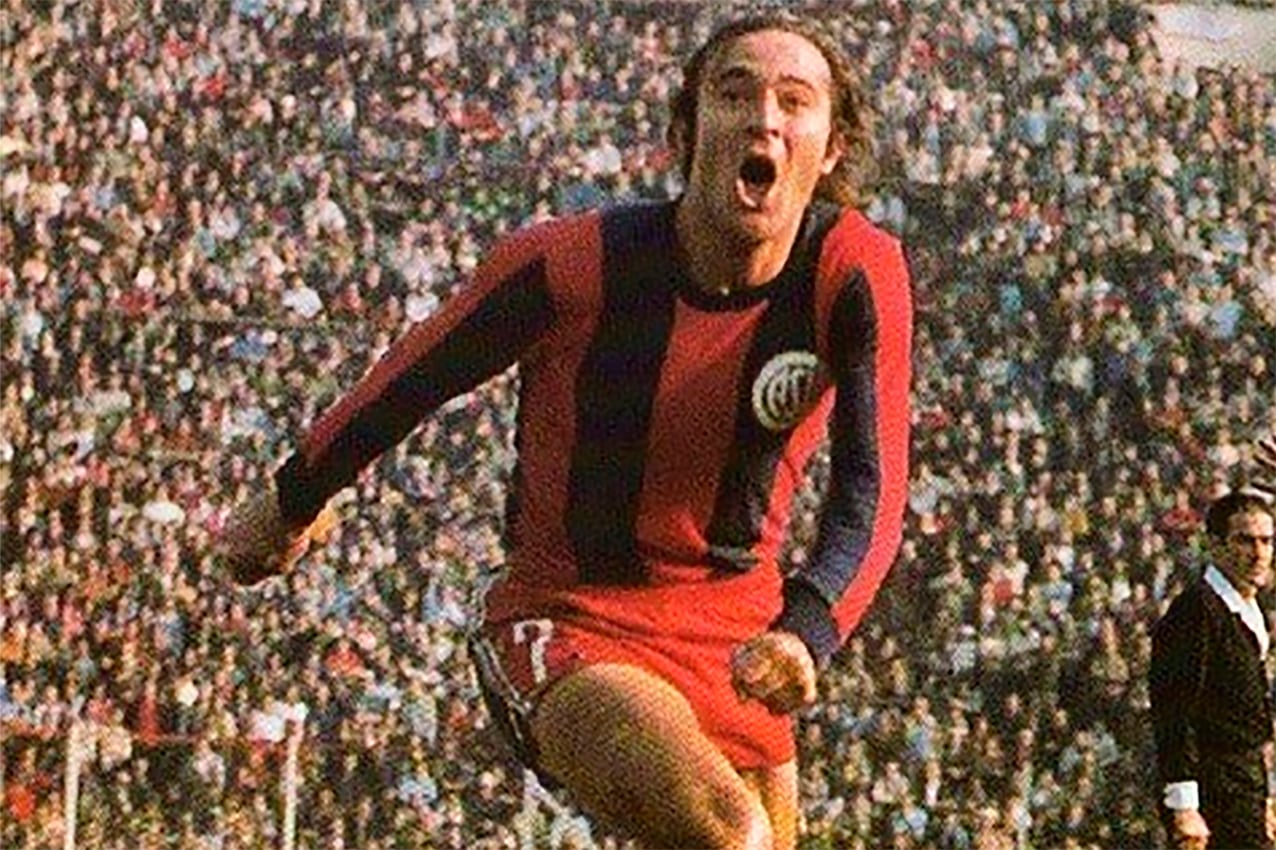"Todos los niños mienten" de Sebastián Basualdo
Concentrada en el juego de los chicos como disparador de la imaginación, Todos los niños mienten es una precuela de la serie narrativa que Sebastián Basualdo viene tramando desde Cuando te vi caer. Una entrañable indagación acerca de los pasajes de la infancia a la adultez.