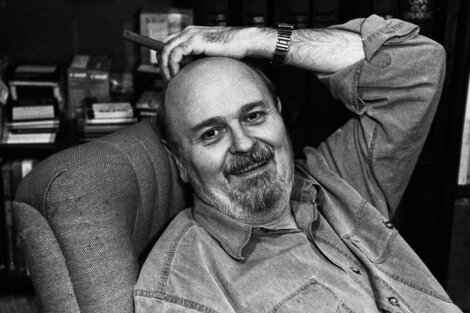¿Se puede escindir a un escritor de su obra? ¿O se vive como se escribe y viceversa? No hay nada más personal que escribir. Esa parece ser la tesis de Ángel Berlanga, en su biografía de Osvaldo Soriano: que sólo un tipo curioso, inquieto y persistente como él podía producir esa obra. Soriano es un guerrero de la palabra, alguien que la usa, la afila y entrena para producir narraciones, bajo el formato de novela o de texto periodístico.
Soriano fue nómade. En su periplo de infancia, siguiendo los traslados de su padre, trabajador de Obras Sanitarias, por Mar del Plata, San Luis, Cipolletti y Tandil, aprendió a observar a los viajeros, especialmente a aquellos que van con lo puesto —o poco más—, a los que quedan varados en estaciones de trenes que no pasan y se la tienen que rebuscar para “hacer noche”. Hay en esos personajes, en esos perdedores, tan parecidos a los de Chandler, una ética y una dignidad que Soriano descubre y adopta, aún en el triunfo. Porque Soriano es, o termina siendo, un escritor exitoso: traducido, publicado, leído y querido.
Soriano quiso ser nuestro Chandler y en parte lo logró. Pero, antes que eso, fue nuestro Kerouac. Ya de —joven— adulto inició su propio periplo, de Tandil a Buenos Aires, de Buenos Aires a Bruselas y de Bruselas a París. Uno lee a Berlanga y cuesta imaginar a Soriano de otro modo que no sea en la ruta, con un bolsito al hombro, cargando lo indispensable —una muda de ropa, máquina de escribir, cartón de fasos— y el o los gatos, siguiéndolo a dos pasos de distancia. Y la camiseta de San Lorenzo que era de Coco Rossi, siempre, como un fetiche, hasta del otro lado del Atlántico.
Soriano dejó el país en 1975, después de sucesivas amenazas de la Triple A, pero antes de la dictadura. Se fue por motivos políticos, veía venir la negra y larga noche de la dictadura, pero también literarios, intuía que la experiencia de la distancia lo haría crecer como escritor. Es esa claridad de propósitos la que lo distingue entre tantos otros buenos escritores, la que lo lleva, por ejemplo, a optar, ya como inmigrante ilegal, por trabajos peor remunerados, pero que se adaptan mejor a su rutina de escribir de noche y dormir de día, que incorporó cuando trabajaba de sereno de un depósito de herramientas en Tandil y nunca más abandonó.
A pesar de su apariencia caótica, Soriano es metódico. Necesita rodearse de ese caos controlado para producir. No llega a anotar las palabras que escribe al final del día, como el viejo Hem, pero adopta su método de dejar la escritura en medio de una escena, para no tener problemas para arrancar al día siguiente..
El libro revela facetas desconocidas de Soriano, aún para sus lectores, como su habilidad -o su audacia-, para negociar los derechos de sus novelas con las grandes editoriales europeas. Y uno puede imaginar que aprendió eso viendo a los viejos jugar al truco, en una tarde interminable, en un club de Tandil, Balcarce o cualquier otro pueblo de por ahí.
La relación de Soriano con el popular juego es, en menor medida, asimilable a la que tuvo con el fútbol. Uso a ambos para construir su propio mito, porque un escritor sin mito es un escritor rengo. No hay pruebas de que haya jugado profesionalmente al fútbol, como no consta en ningún lado que se haya ganado la vida durante un año jugando al truco por los pueblos de la zona. Sin embargo, él lo afirma. Más de una vez.
Lo que está fuera de discusión es su capacidad de observación, en la vida y particularmente en el fútbol, y su don para hacer literatura con eso. Viviendo en Bruselas, concurre a ver un partido de un torneo regional. Descubre que uno de los equipos plantó a doce jugadores en la cancha, uno más de lo que permite el reglamento. Con eso construirá, unos años después, al Mister Peregrino Fernández, otro nómade, como él y como Kerouac, pero director técnico de profesión, cuyas aventuras sitúa en el desierto, donde la provincia de Buenos Aires se convierte, paso a paso, en patagonia.
Soriano es inorgánico. Simpatiza primero con las luchas populares, luego milita desde Europa en la causa de los derechos humanos y contra las dictaduras de América Latina. Pero su vínculo con la política es casi visceral, intuitivo. Siempre del lado de los débiles, los perdedores, pero sin condescendencia ni romantización, como esos boxeadores baqueteados a los que los golpes le pasan factura, esos vendedores ambulantes que dependen de su chamuyo para pagar la pensión o esos “cancelados” queribles, el Gordo y el Flaco.
Los perdedores, en la literatura de Soriano, se aferran a la dignidad, a una cierta ética, porque es lo último que les queda. Y él los entiende perfectamente, porque fue criado por uno de ellos. Papá Soriano es omnipresente, sobrevuela vida y obra de su hijo: una relación de amores no expresados, de celo y competencia, de deberes, mandatos y obligaciones, pero sobre todo de silencios, como correspondía, como debía ser, entre dos hombres de esos años. La literatura, entre otras cosas, a veces repara. Soriano recupera con ternura a su padre, especialmente, en “Los cuentos de los años felices”. Otro dato revelador: la amistad que se profesaban él y Cortázar era, casi, un vínculo paterno filial. Berlanga logra que leer sobre Soriano sea casi tan placentero como leer a Soriano, el Kerouac de la serranía bonaerense.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/media/users/4885/gast-c3-b3n-20garriga.png?itok=42hfhi3t)