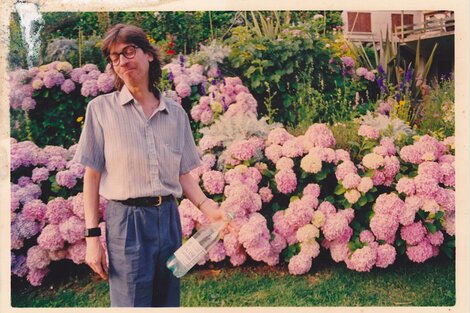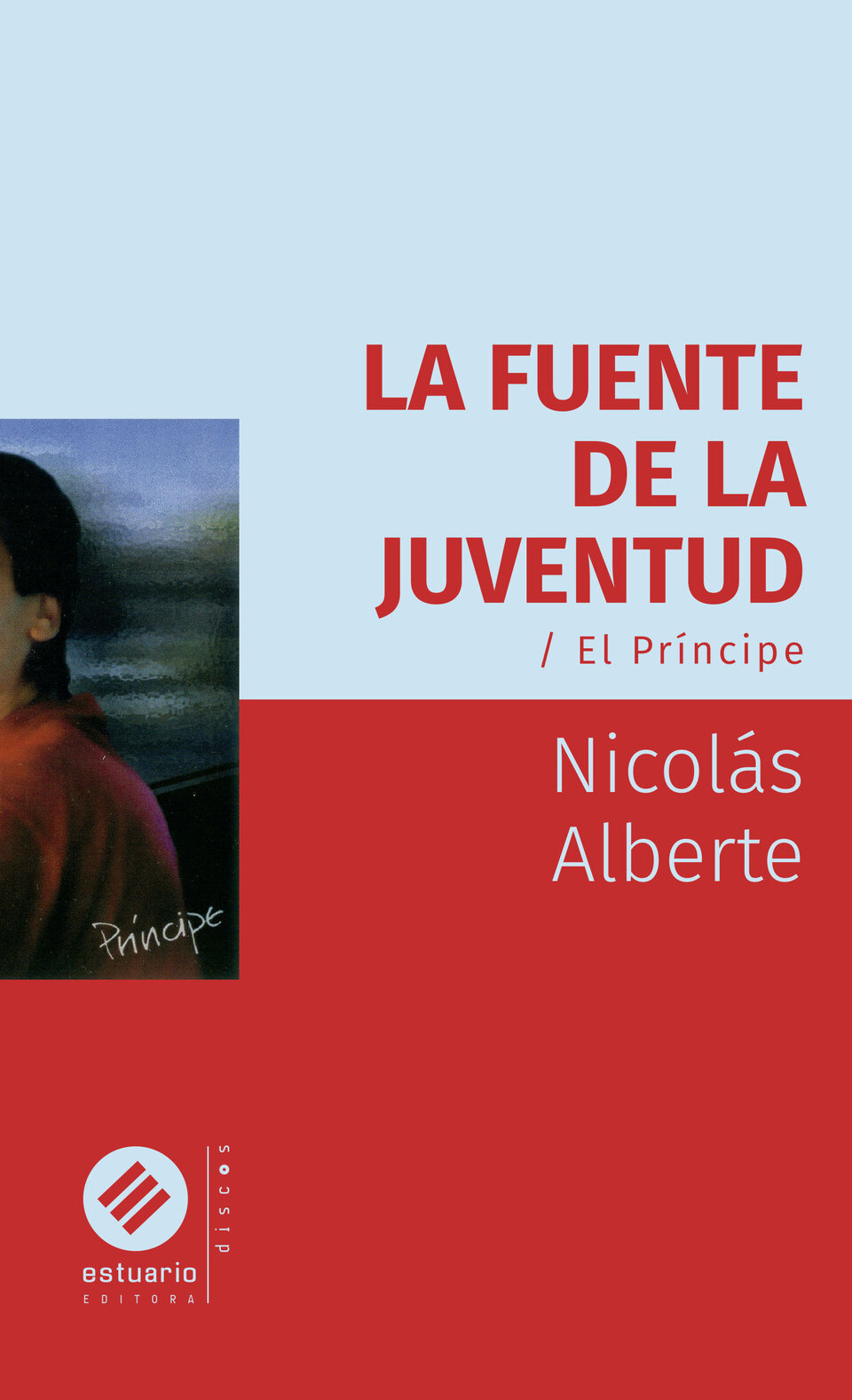Manu Chao está tocando en un bar que se adivina pequeño. Se lo ve cansado, en vez de escribir que está recostado contra la pared en contrachapado de madera ornamentada, me veo en la tentación de decir que está derrumbado. Como suele ocurrir con las estrellas, hay varias personas rodeándolo, un público excesivo, se presume, para el tamaño del recinto. La filmación, hecha con un teléfono, dura un minuto y veinticuatro segundos. Si tuviera que arriesgar qué es lo que están haciendo allí, diría que es la última parada antes de irse a dormir, después de un concierto, para bajar la endorfinas del escenario. El día, lo dice en el título del video que está en Youtube, es el 7 de diciembre de 2016. El lugar es un pueblo llamado la Garriga, que yo conozco porque lo atravesé más de una vez en bicicleta, camino del Montseny. Yo podría haber estado ahí, el Príncipe no. El Príncipe jamás cruzó el Atlántico. Sin embargo está, pues lo que Manu Chao canta es una canción suya, de la que incluso el título parece regodearse en la sorpresa: “¿Cómo que no?” ¿Cómo que una estrella mundial de la música no puede elegir una composición mía para cantar entre amigos?
El video del que hablo fue visto 54.979 veces. Hay otros, más o menos profesionales, en los que Manu Chao interpreta ese tema en distintos ámbitos. El más importante corresponde a un concierto del 16 de octubre de 2015 en el Esperanzah Festival de Barcelona; fue visto 14 millones de veces. Posee la energía típica de Manu Chao, con muchas personas bailando sobre el escenario, y se nota que es la última canción de la noche. Como para cerrar, mientras el público está en llamas, Manu Chao se despide diciendo: “Desde Uruguay, Llacuna fútbol club aquí presente, gracias San Cosme”. Levanta las manos y se marcha. Después la imagen funde a negro y un texto en blanco, grande, al centro, pone: Gustavo Pena es el Maestro.
Más de una vez, durante el proceso de escritura de este libro, me pregunté cómo se sentiría Gustavo si se enterarse de la celebridad que han adquirido muchas de sus canciones. ¿Qué pensaría si descubriese que existe una plataforma, llamada Youtube, en la que pueden verse de manera gratuita, además de las versiones de Manu Chao y Onda Vaga, su propia interpretación de ese tema en vivo, y que fue vista 2.5 millones de veces? Es decir que esa canción fue escuchada, sólo en esa plataforma, más de 20 millones de veces. Acá. En Argentina. En España. En Francia. En Bolivia. En Colombia. En Paraguay. En México. En Berlín. ¿Cómo reaccionaría al enterarse de que, entre todas las plataformas digitales, y en todas las grabaciones compartidas de todos los artistas que lo han versionado, podríamos juntar hoy, sin demasiadas dificultades, 100 millones? Ese empuje cuantificador al que es difícil sustraerse cuando se piensa en el éxito está, sin embargo, demasiado alejado de su personalidad como para abrir un espacio en el que él pueda habitar, ni siquiera pendular, entrar y salir. Lo refracta. Se va.
En estos meses he hablado con mucha gente relacionada con la producción e interpretación de las canciones que están en La fuente de la juventud. Y sé, porque me lo han comentado después, que los he empujado a escucharlas otra vez; a recuperar algo de la magia de aquellos años en que éramos sagrados. Entre todos nosotros, con las escuchas clandestinas de ese cassette que parecía un samizdat, con las escuchas obsesivas de aquellos diez temas, con la repetición incansable de esa media hora de música, llegaríamos con mucho viento a favor a las 10.000 escuchas. Esos eran los oídos entonces, ese era su público, sus discípulos: doscientas o trescientas personas muy perseverantes que lo amaban y sentían devoción por él.
SU PEOR ENEMIGO
Conversando sobre aquellos tiempos, buscando el motivo por el cual composiciones tan evidentemente seductoras no habían conseguido triunfar mientras él vivía, una de esas personas me dijo: “Gustavo era su peor enemigo”. Me gustaría reformular esa sentencia con la que estoy de acuerdo: “Gustavo era el peor enemigo del Príncipe.” Pero también: “el Príncipe era el peor enemigo de Gustavo”. Tener un nombre artístico te prepara para la escisión del creador y también te obliga a vivir en ella. El Príncipe era dos personas, pero no lo pienso como luz y sombra, no me parece que haya que aplicar esa dicotomía aquí, lo veo realmente como dos personalidades que intentan convivir en el espacio cada vez más reducido, inestable y difícil, de su cuerpo.
“Si hay una cosa que me voy a morir tranquilo es que mi vida me la elegí yo. Me la dieron por todos lados, y me la siguen dando, pero las decisiones las tomo yo”, dijo en una de las pocas entrevistas que le hicieron, en Planetario, el programa radial de Alejandro Ferreiro. Yo creo que es así, pero también que no es así. Bajo la personalidad fuerte que mostraba el Príncipe cuando hablaba de su obra, había un Gustavo atormentado al cual “se la daban por todos lados”. Gran parte de esos golpes, sin embargo, provenían de sí mismo, como si el ego exacerbado del creador imponente y superdotado necesitase aplastar al humano, demasiado humano, inseguro e inconstante, que no sabía lidiar con las pequeñeces de la alimentación y los innumerables gastos y negociaciones de la vida en sociedad. Eso produjo un deterioro paulatino que, supongo habrá empezado a gestarse ya a principios de los ochenta, una inconsistencia entre el vuelo evidente de la obra que él estaba gestando y el lugar de aterrizaje. No el Londres de Bowie, no la Nueva York de Lou Reed, no la Buenos Aires de Charly García, sino la Montevideo de la dictadura. Gustavo se fue desgastando con cada desencuentro, con cada desajuste del cronograma de la genialidad y eso lo fue sumergiendo en una espiral de depresión y alcoholismo que no podía terminar de otra manera que como lo hizo el 13 de mayo de 2004, en la calle Hervidero.
Pienso en Gustavo derribado en su habitación en uno de sus múltiples comas diabéticos. Pienso en la vez que Claudia, su mujer de la época en que yo más lo frecuenté, embarazada de su segundo hijo, tuvo que rescatarlo y llevarlo al Hospital de Clínicas, donde descubrieron que tenía una diabetes de tipo 1 y que necesitaría, de ahí en adelante, además de cuidarse, inyectarse insulina asiduamente. Pienso en la vez que yo mismo lo acompañé al Maciel, en el auto de mi amiga Laura, después de un concierto en Paralelo 27. Pienso en la internación en el hospital de Rocha, a comienzos del 2004, que aparece en el documental La cocina, días antes de su muerte, y en la que su cara es semejante a una máscara carnavalesca mal producida. Pienso en cómo se lo debe haber encontrado Fernando Luzardo en su casa de la calle Hervidero, cuando ya no pudieron hacer nada para traerlo de nuevo, el día en que, al morir Gustavo, nació el mito del Príncipe. Y escucho la preguntas, como salidas de los tiempos de Werther: ¿es necesario que se suiciden los héroes? Y su contracara: ¿hubiera podido alguien encauzar la obra del Príncipe, de manera que lograse la popularidad que tiene hoy, estando Gustavo ahí? ¿Realmente las decisiones, como declaró, las tomaba él? ¿Era consciente a cabalidad de las elecciones suyas, o había una pulsión autodestructiva, una fuerza, un estigma, un karma, como queramos llamarlo, que volvía inevitable lo evitable?
Las respuestas no existen, obviamente, y quizás sea lo menos importante. Pero yo estoy aquí para hacer las preguntas y agregar algo más: creo que sería muy injusto no considerar que, si Gustavo siguió produciendo hasta el final con esa voracidad, es porque, de algún modo, el Príncipe no triunfó. Es imposible pensar una fase sin la otra. Sin embargo, el mercado necesita producir un Príncipe que no es Gustavo para etiquetarlo y consumirlo fácilmente.
MUCHO MÁS COMPLEJO
Encuentro, también subido a Youtube, un video de julio de 2021, de un programa de la radio argentina Vorterix llamado Queridos humanos. Un músico joven, Jerónimo Verdún, dedica su columna de ese día a hablar del Príncipe y a tocar un par de canciones suyas. “Su vida es como una fantasía, un juego”, comenta. “Era un tipo que no tenía mala onda nunca, iba por la vida con la misión de componer, decía que las canciones le bajaban.” Homero Pettinato, uno de los conductores del programa, interviene para informarnos: “Yo me he topado con varios Gustavos Pena en mi vida. Latinoamérica tiene un montón de estos personajes, ultracompositores, ultrasensibles, y creo que muchas veces es inversamente proporcional la sensibilidad que tenés para el arte y el poco manejo que tenés del capitalismo y de la marca... del registro de la música, de los formularios que tenés que llenar para registrarte como artista y registrar tu marca...”
Esto es un buen ejemplo de lo que hacen los medios masivos con los creadores que intentan otra forma de comunicación. Llegar a la popularidad es rebajarse a eso. La fuente de la juventud es un disco básicamente pop. Gustavo tenía clarísimas las cosas que había que hacer para registrar sus temas, de hecho siempre lo hacía puntillosamente, escribía las partituras y los arreglos con una prolijidad de maestra de escuela, y los registraba. Era muy delicado, y hasta obsesivo, en todo lo concerniente a la producción y difusión de su música (quizás esa sea una de las razones por las que La fuente de la juventud no llegó a editarse mientras vivía). Desconfiaba de todo el mundo. Su vida estaba bastante lejos de ser una fantasía o un juego, debía parecerse mucho más a un martirio en el que si no tomaba su vasito de vino por las mañanas lo incomodaría la abstinencia. Y no iba por la vida siempre con buena onda, aunque lo intentaba, porque muchas veces su lado oscuro lo hacía sostener actitudes violentas, incluso con la gente que más quería. Lo que se plantea en ese programa de radio es algo tan lejano a lo que Gustavo era como supongo que será lejana la imagen que tenemos de Rimbaud del humano que vivió en la segunda mitad del siglo XIX. Eso es lo que a mí NO me gustaría hacer en este libro, porque Gustavo era mucho más complejo que el mito del artista incomprendido.
Era un gato solitario en el desierto. Ante la disyuntiva de perder un poco para ganar mucho, elegía cada vez tirarlo todo, todo menos la capacidad de seguir huyendo hacia adelante a través del poder incomparable de su talento creativo. Perder los kilos que lo protegían. Perder la salud. Enfrentarse, por momentos violentamente, a algunas de las personas que mejor lo querían. Perder los dientes. Dejar ir, dejar ir, dejar ir. Soltar. Perder incluso la potencia que podía dedicar a la música. Perder la fortaleza de su cuerpo, de sus huesos. Perder la energía para moverse sobre los escenarios. Perder la capacidad de tocar, de cantar. Hasta que no hubo más nada adelante hacia lo que huir. Así fue su vida, creo yo, mirándola desde acá.
Espero haber podido abrir un espacio, en este capítulo inicial, para los matices. Sé que no serán esos matices el legado del Príncipe. El legado es lo que esa creciente masa de más de 100 millones de personas puede escuchar en las diferentes plataformas en las que se comparte su obra. El legado es la calidad de su música. Es una herencia hermosa, magnífica, incomparable y enriquecedora.
Pero hay otro legado, el que dejó en nosotros, las personas más terrenales que lo conocimos, cada uno en su momento, en una época que resultó fundamental para todos, e intentamos aprender de él todo lo que pudimos, tomándonos el contacto con su talento como quien acude a una academia, como quien cumple una misión que lo trasciende.
La fuente de la juventud (Estuario) se podrá conseguir en el stand de Uruguay de la Feria del Libro de Buenos Aires, que comienza este jueves 27 en la Rural.