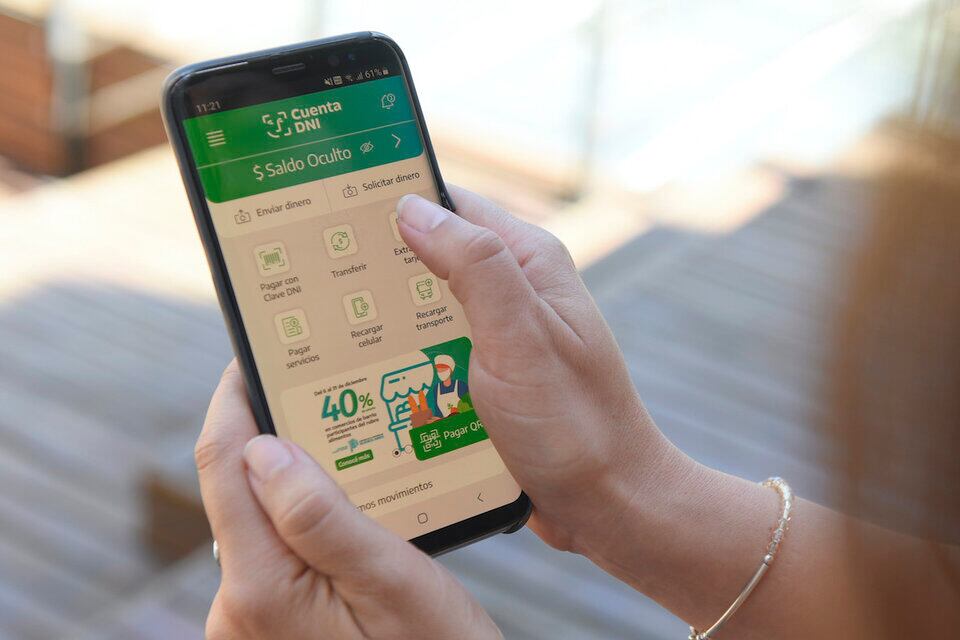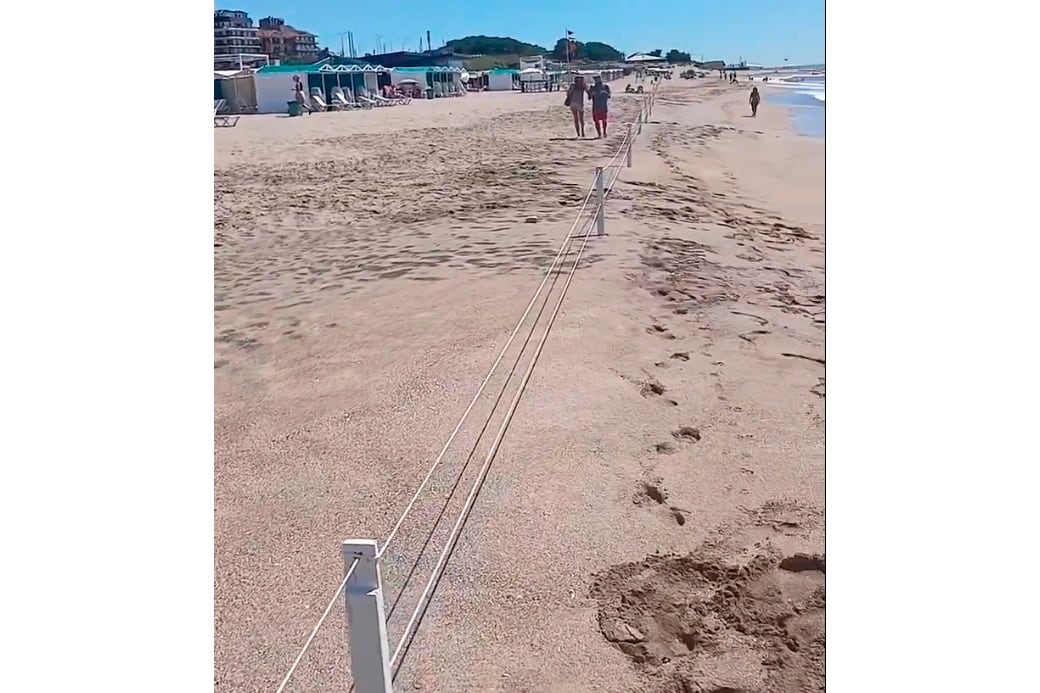"La infancia del mundo" de Michel Nieva
Entre la imaginación más desbocada y la conciencia de ejercer una máxima exploración del lenguaje, en su última novela, La infancia del mundo, Michel Nieva incursiona en una ciencia ficción argentina, paródica y lúdica a la vez.