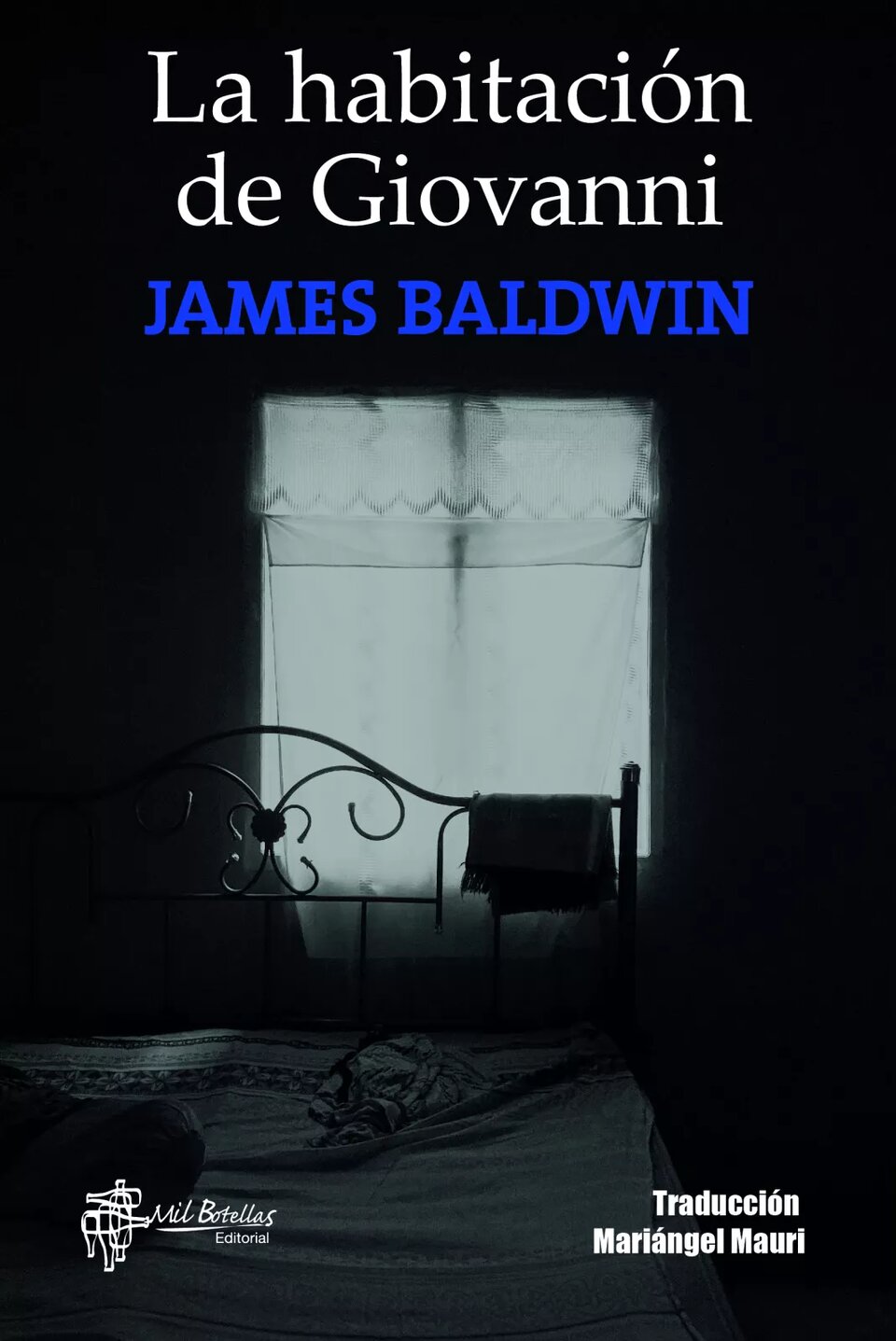Dos hombres comen cerezas mientras caminan por el bulevar Montparnasse. Se van dando empujones, se arrojan dulcemente los carozos en la cara, se ríen como chicos, o como pequeños pandilleros a quienes no les importa ofrecer un espectáculo poco decoroso en el París de los años cincuenta. “Giovanni había despertado en mí una comezón, había agitado un viejo resquemor. Y me di cuenta de lo increíble que era eso a mi edad, y más increíble aún la felicidad de donde provenía”, confiesa David mientras observa a su bello novio italiano en medio de la tarde. Con él mismo es más implacable. “Mis antepasados conquistaron un continente, abriéndose paso sobre llanuras regadas de muerte, hasta llegar a un océano que se extendía de espaldas a Europa para adentrarse en un pasado más oscuro”, observa con un dejo de culpa colonialista después de exponer que es un chico blanco, alto, de blondo pelo reluciente llegado de una familia bastante acomodada de Estados Unidos. Quien mueve los hilos de su boca es James Baldwin, antítesis de David. O sea, un escritor nacido en una familia disfuncional de Harlem, negro y menudo, fervoroso militante contra el racismo que, como le dijo una vez a Norman Mailer para calmarle la bravuconería “allí donde ustedes pueden pedirle explicaciones al mundo, nosotros tenemos que huir para que el mundo no nos hinque los dientes”.
Asumir una voz ficcional en las antípodas del escritor de carne y hueso ahora es un recurso apenas zumbón, como arrojarse cerezas en la cara. Pero en su momento fue un escándalo. A tal punto que esta novela, La habitación de Giovanni, fue rechazada por la editorial que había publicado en 1953 el exitoso Ve y dilo en la montaña, donde Baldwin retrata su infancia negra y emerge como una voz cáustica y original en la escena de su país. Finalmente, cuando La habitación de Giovanni apareció en 1956 fue calificada de mediocre por la crítica estadounidense aunque era consumida con devoción por el soterrado universo gay de la época (y lo fue más a partir de la pandemia de HIV en los ochenta, un dato curioso que consigna un artículo del New York Times).
Este texto fue una pequeña bomba de construcción casera puesta a los pies de todos los imperios de la corrección política. No sólo por ser un desafío a la supremacía norteamericana sino porque directamente, se metía con Europa, la reina madre. Y porque su protagonista, que intenta enamorarse de una mujer para acallar su deseo por los hombres, transita el camino de una identidad inestable que por entonces era condenada al destierro social. Para colmo, David abjura de los señores mayores que roban flores de juventud a cambio de dinero (aunque su mejor amigo sea uno de ellos). Y de los jovencitos trans que se arremolinan en los bares periféricos buscando aceptación.
La historia comienza con David dejando atrás su vida en Estados Unidos (un padre viudo, una brumosa tarde de adolescencia en brazos de un amigo, una vida errática con el alcohol como telón de fondo) para ir a “buscarse a sí mismo”, como dice, a París. Allí se pone en pareja con Hella, una chica oriunda de Minneapolis que desaparece unos meses en España para decidir qué hará con ese novio al que ve con más claridad que él. Mientras el dinero de David se va acabando, busca a su amigo Jacques, empresario estadounidense entrado en años, con una billetera disponible para sus amigos y amantes. David no es uno de esos, no. Él espera a Hella y como le dice Jacques en tono de sorna, tiene una virilidad “inmaculada”. Aunque juntos se pierden en medio de la noche y de un bar gay semiclandestino de la rue de Grenelle.
Giovanni es el nuevo barman allí: “Lleno de vida, encantador, toda la luz de aquel túnel sombrío apresada en su cabeza”. De origen italiano, su naturalidad lo transforma en el “negro”, el diferente, en medio de ese desierto de artificiosa blancura. Ni él ni David son de allí. Y no sólo es una cuestión de geografía: Giovanni escapa de un hijo muerto al nacer y David, de un matrimonio en el que paradójicamente ve su salvación. Ahí comienza un romance tormentoso, los dos encerrados en un cuartito que Giovanni alquila en un barrio periférico rodeado de prostitutas y argelinos. En ese encierro, paradójicamente, ambos pueden liberarse de los mandatos de la masculinidad. “Recuerdo que la vida en esa habitación parecía suceder bajo el mar. El tiempo discurría indiferente por encima de nosotros. En sus comienzos, nuestra vida juntos nos deparó una felicidad y un asombro que renacían cada mañana. Bajo la felicidad, naturalmente, había angustia, y bajo el asombro estaba el miedo”, escribe Baldwin. El retorno de Hella, la ferocidad de Giovanni que se pasa de rosca en una discusión con el dueño del bar, la cárcel, todas son formas de la sordidez laberíntica donde la realidad revela que no hay redención para nadie.
Por un lado, La habitación de Giovanni (con una excelente traducción de Mariángel Mauri) es hija bastarda de Baldwin en la forma en la que él era un hijo bastardo. ¿Cómo podía escribir sobre expatriados blancos en el París posterior a la Segunda Guerra Mundial? ¿No era ese territorio de Sartre, de André Gide? Su sola presencia en París cambió y desafió la idea de una Europa blanca, algo que discute con un periodista francés en medio de la Plaza de la Bastilla, en el cortometraje Meeting the man, de 1970. Por otra parte, su interés por el amor como fuerza de cambio, no es nada ingenua. “Luché duramente para arrancarle al mundo fama, dinero y amor. Y allí me encontraba a los 32 años. El amor parecía acabado no por una relación sino porque lo que acababa era el sueño del amor mismo”, escribe en uno de los ensayos de Nadie sabe mi nombre en referencia a la época parisina de esta novela. Incluso tras su retorno a Estados Unidos, a fines de los cincuenta, polemizó sobre estas cuestiones con su amigo Malcom X, a quien le cuestionaba el hecho de que la supremacía blanca no transformaba a todos los blancos en enemigos sino que lo que se estaba jugando era “la muerte de los corazones que convierte a toda, toda la gente en monstruos morales”, como dijo en una aparición televisiva en 1963.
Baldwin quiere que amemos pero sin perdernos en el abismo. Hoy, cuando una gran cantidad de argumentos de los sectores queer de la esfera política tienen que ver con lo que el patriarcado y la blanquitud han destrozado, él pregunta cómo es el amor, en última instancia, cuando quedamos expuestos en la vulnerabilidad íntima. ¿Sabemos vivir en un mundo queer no definido por la pancarta sino capaz de ser consciente de sus contradicciones y su fragilidad? La habitación de Giovanni deviene ficción urticante no sólo por el asunto de lo que un escritor negro puede o no puede escribir sino porque se mete directamente con el tema de qué es lo que un hombre puede desear o no. O a quién.
En síntesis, Baldwin se pregunta qué es ser un hombre en el siglo XX, de qué asuntos debe hacerse cargo en términos personales y políticos. Una interpelación que, por carácter transitivo, pone a la masculinidad frente al espejo en este siglo XXI. Lo que se abre con la lectura es una habitación sin respuestas tranquilizadoras, con algunas reverberaciones, sí, pero completamente vacía de redenciones pour la galerie.