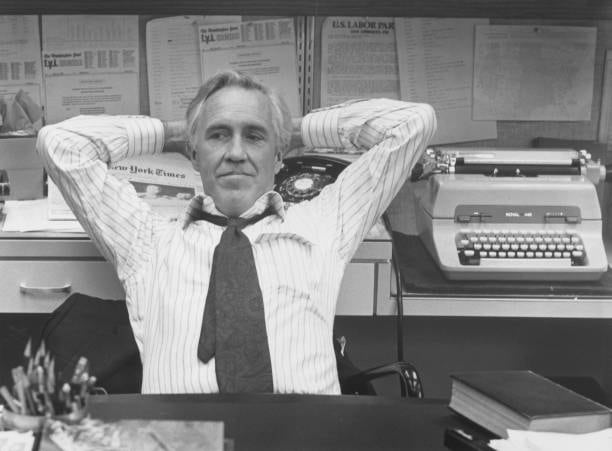La muestra de la misteriosa pintora argentina: hasta julio
Emilia Gutiérrez en Fundación Fortabat
Entre lo espectral y lo grotesco, las pinturas de Emilia Gutiérez se enrarecen a medida que pasan las salas en esta muestra titulada Emilia y curada por Rafael Cipollini. Pintó solo diez años: en los 70 un psiquiatra se lo prohibió y pasó el resto de su vida encerrada. Su trabajo profetiza esa vida en las sombras.