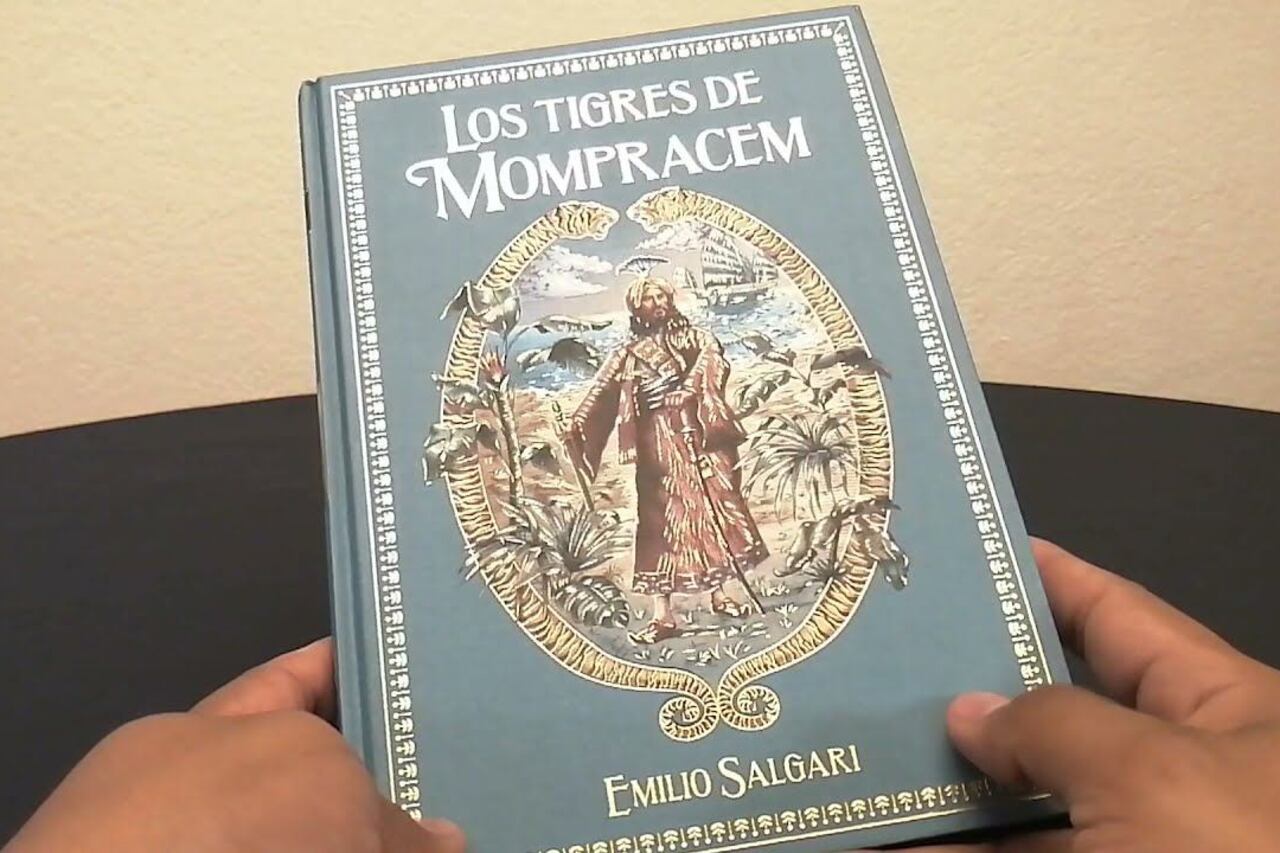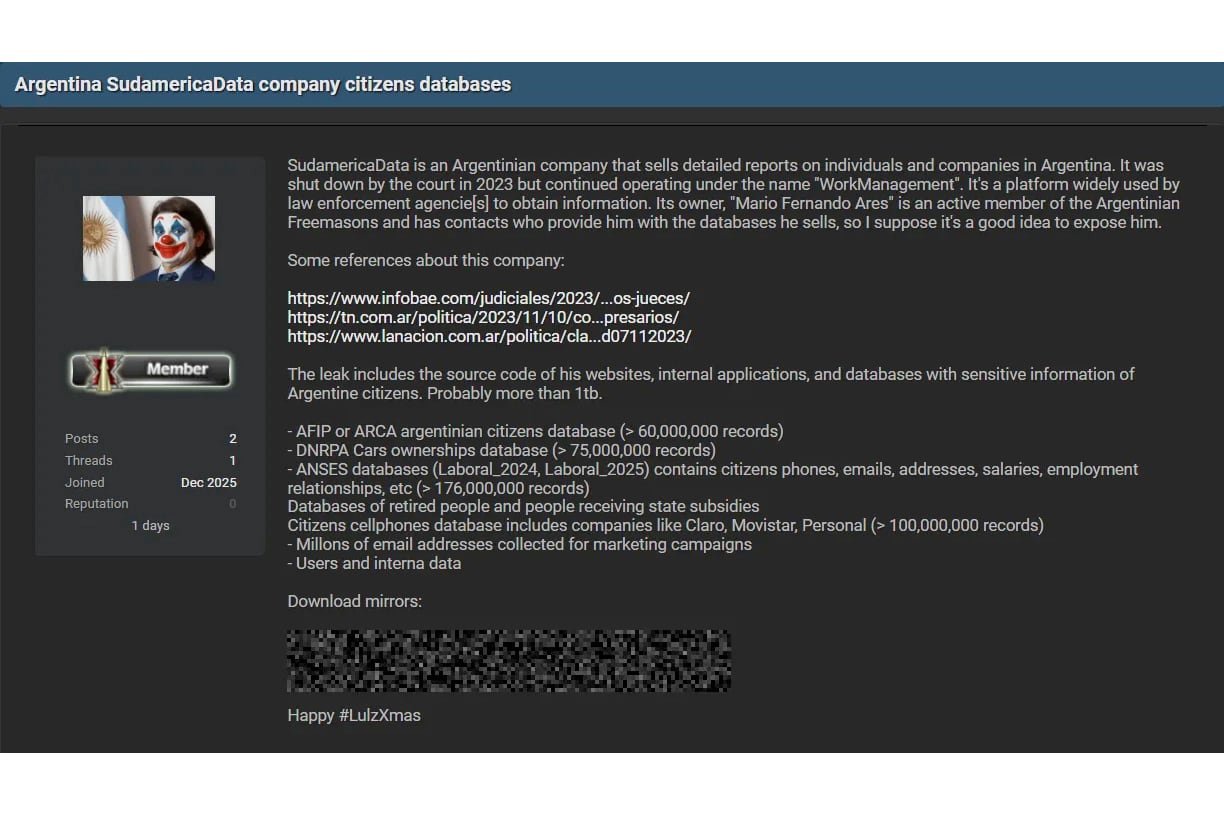Conjeturas sobre el narrar: La influencia de las citas
“En la noche del 20 de diciembre de 1849 un violentísimo huracán azotaba a Mompracem, isla salvaje de siniestra fama, guarida de temibles piratas situada en el mar de la Malasia, a pocos centenares