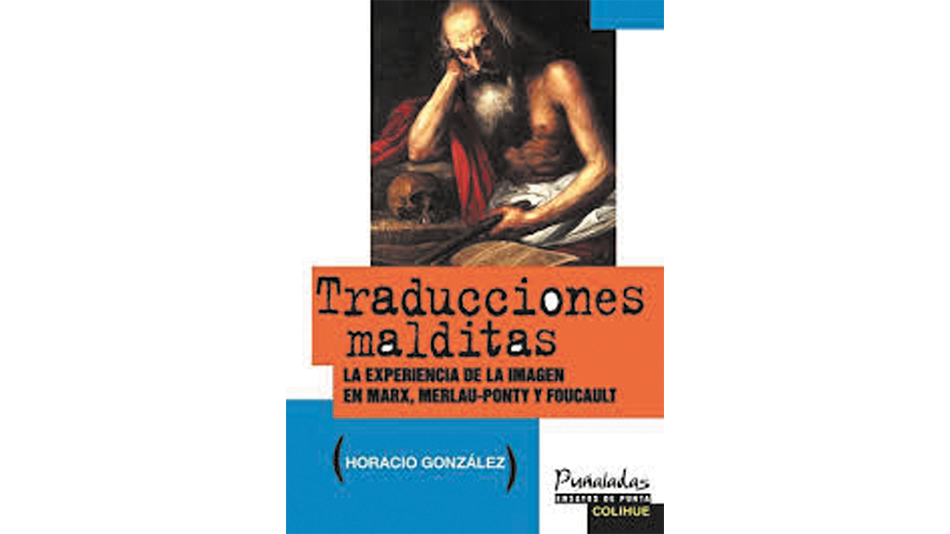La teoría de la traducción a menudo estuvo ocupada en el problema de la representación, volver hacer presente un texto en otro. En sus Traducciones malditas, Horacio González interviene en ese debate advirtiendo que todo texto es otro, que todo texto ya está presente. Sugiere borrar las jerarquías entre original y versión, y ponerlos en un mismo punto de partida; en tanto textos, los problemas que atraviesan son similares. Relocaliza así el drama de la traducción y lo centra en la escritura. ¿Qué es, por tanto, la escritura? Apertura insospechada de sentido. Siempre leemos un texto por primera vez; y a esa lectura no volvemos nunca. “Traducir es crear una vida nueva”.
González postula la condición menardiana de la traducción, a la que presenta como cosa natural, no como echo fantástico. Como si fuera inevitable que escribir dos veces el Quijote implicara estar ante dos Quijotes distintos. Cervantes deviene, así, en un discípulo retroactivo de Menard. Después de Borges, no volvemos al mismo Cervantes. Todo original está perdido, y en su lugar queda una transcripción hecha por un contemporáneo. Trabajamos sobre textos que ya han sido modificados, donde nuestra intervención no es más que otro episodio de reescritura.
González retira la traducción de la mera representación, lo mismo que de la mera individualidad. Es una lengua la que traduce a otra lengua, una época a otra, una civilización a otra. Nos pone en los umbrales de la fe de Shelley, donde la traducción sería como ese poema universal, donde cada poeta acrecienta con su suspiro.
“Yo estoy escribiendo todo esto y me obligo a citar muchos libros. No los tengo a la vista, en la mayoría de los casos, y buscarlos en mi biblioteca es fatigoso; desordenada y caótica, puedo pasar horas de búsqueda hasta recordar que lo he prestado o que nunca lo tuve”. Dispone, agrega González, de «una biblioteca existente e inútil». Esta confesión es similar a la que hizo Auerbach en 1946, exiliado en Estambul, donde escribió su Mímesis privado de su biblioteca. Se trató de una carencia que también agradeció, porque el tamaño de esa misma biblioteca no le hubiera permitido consagrarse a la escritura. Un libro sobre la literatura occidental, sin libros a la mano. González confiesa estar en una situación similar. No creo, sin embargo, que haya que recurrir a la “paradoja Estambul” para comprender cómo están escritas las Traducciones malditas. Sobran ejemplos de libros forjados a la vera de una biblioteca. Lo que posibilita escribir sobre temas tan vastos (la literatura occidental) es, por un lado, el uso pródigo de la parcialidad; evitar la tentación de leer todo lo que se ha escrito sobre un mismo tema. Por otro, la certeza de que basta un fragmento para recomponer la dilatada región que lo circunda. Auerbach primero, y después González, pudieron componer una historia de la literatura occidental, porque supieron hacer hablar al fragmento. ¿Qué fragmento elegir? ¿Cuál es el que condensa, en ciernes, una significación amillonada? Aquí se pone en juego el talento.
Este asunto es central, porque sugiere una concepción del ensayo, el cual puede prescindir del sistema o de una narración evolutiva, ordenada y lineal de las ideas. González recoge fragmentos que recuerda, que escucha o lee, los reúne de forma aleatoria, constituye un gran borrador misceláneo cuya promesa de revisión y síntesis asoma solo como destello. Su método penitenciario revela su filiación gramsciana, pero más aún que no es indispensable estar preso para concluir que toda ilusión de orden es fantástica. En la infinitud de elementos que constituyen la cultura, cada uno de ellos equidista de sus límites. Una página de González puede estar al principio o al final: siempre está en el centro. En cada fragmento refulge la impresión del todo. “Comienzo aquí –no concluyo–”, leemos al iniciar las Traducciones. No pasemos de largo la reunión de estos dos verbos aparentemente antitéticos, comenzar-concluir: es la primera clave para leer a González.
Para leer a González
“Obviamente, nuestro escrito se compone de interrupciones bruscas, saltos de estilo y superposiciones entre focos de atención”. Hay quienes juzgan la prosa de Horacio inflacionaria, acaso, porque buscan la definición y el sentido explícito. En una prosa que se compone esencialmente de formas, las formas no dicen: sugieren. González se expresa, así, como el oráculo de Delfos, ni muestra todo ni oculta, da indicios; pero esos indicios florecen del propio lenguaje. No usamos el lenguaje tanto como “es él quien nos ‘usa’ a nosotros”.
“¿Qué queda de Las palabras y las cosas sin su densidad metafórica y su escritura repleta de demiúrgicos fetiches?” González nos sugiere hacer extensivo esto a todos los libros. ¿Qué queda de ellos cuando las ideas donde creían reposar han sido refutadas, extinguidas o convertidas en lugares comunes? Queda solo la escritura.
“Este es un libro repleto de citas largas”. Muchas de ellas, agregamos, son traducciones, pero prescinde de mencionar a los traductores. Un libro sobre la traducción, lleno de traducciones, pero sin autorías. ¿Estamos ante una negligencia? No sería adecuado pensar que a González no le importa quién es el que traduce; opera, quizá, una lógica sobre la que la autoría queda subsumida, como si el texto hubiera sido traducido por la propia fuerza del lenguaje. “La mort de l’auteur”.
“Sin embargo, cito y cito. Angustiosamente cito, y este libro sobre la traducción es en el fondo un libro sobre la cita”. González acerca los verbos traducir y citar, pues comparten el nudo dramático de cómo proceder con el texto ajeno. Lo que indefectiblemente implicar acercar otro verbo más, leer. He aquí uno de los puertos de llegada de las Traducciones malditas, el mero acto de leer es traducir. “Solo sé quiénes somos cuando leemos”.
Con cada aparición de un nuevo libro de González se reanima la ya clásica petición de claridad. Anaxímenes de Lámpsaco se la aconsejó a Alejandro; Quintiliano, en general, a todo orador; Bacon la reclamó para la filosofía, y también Descartes, que elogió al traductor al francés de sus Principia, justamente, por ser claro. González prefirió recoger la tradición esotérica que leemos en «Skoteinos» (oscuridad), uno de los tres ensayos que Adorno consagró al estudio de Hegel, cuyas sombras se deberían a dos razones. Por un lado, su prosa es inherente a la misma dialéctica. Hegel no escribía sobre su filosofía; su escritura era el despliegue vivo de su filosofía. Por el otro, la escritura no se agota en la vocación comunicativa; hay otra vocación más profunda, que es la escritura misma. “No escribí mis Escritos para que se los comprenda, los escribí para que se los lea”, escribe Lacan. González recoge y aprecia esa cita.
En este sentido, el subcapítulo «La oscuridad» de las Traducciones, si no tememos al oxímoron, es clarificador, pues nos concede otra clave de lectura para que el texto de González se trasparente. Esa clave es emancipar la escritura de la comprensión. El texto no se agota en su “comprensibilidad”, así como su destino no es la mera comunicación. Las palabras escritas expresan mucho más de lo que dicen. Al mencionar el modo en que se discutió en torno a uno de los poemarios de José Lezama Lima, cita una línea lezamiana de aspecto definitivo: “entender o no entender carecen de vigencia en la valoración de la expresión artística”. Una de las conclusiones a las que arribo es que González aprecia a todos los textos que analiza como expresiones artísticas.
Para comprender la escritura de González, no obstante, no hace falta construir una apología de la oscuridad; basta con preguntarse si la presunta claridad que se le opone es real o imaginada. ¿Qué es un texto transparente? Pongamos, a dos columnas, un diálogo de WhatsApp entre dos adolescentes y un fragmento de las Traducciones. ¿Cuál es más claro? Todo discurso es raro ante los ojos extranjeros. Esto nos llevaría a repensar el problema de la legibilidad a través de una buena teoría de los géneros literarios; teoría de la que González también se ocupa en sus Traducciones.
Azar y libertad
En una de sus odas más famosas, John Keats confesó haberse quedado atónito ante la belleza de una urna griega. Marx no creyó que esa belleza debiera quedar exenta de explicación, pero el arte griego en general le produjo una dificultad que puso en entredicho a todo su marxismo. ¿Por qué aún hoy, en plena vigencia de un modo de producción moderno, el arte griego antiguo nos sigue interpelando? ¿Por qué no desapareció la poesía épica ante el avance de la prensa tipográfica? ¿Por qué no se desvaneció junto con los modos de producción que la sustentaban? La teoría de la correspondencia entre la conciencia de una época con sus modos de producción social tenía una extraordinaria excepción en el arte griego. Marx advirtió el desfasaje, pero su amenaza fue de tal dimensión que inmediatamente lo encajó dentro de la teoría general de la correspondencia. El modo en que lo encaja es este: la razón por la que un gusto estético antiguo convive en el modo de producción moderno se debe, más que a un desfasaje, a una remembranza. El arte griego no sobrevive sino como anhelo de una época gloriosa, pero irremediablemente perdida. Un hombre no puede volver a su infancia, pero suele ponerse infantil. Cada vez que insistimos con Homero, con Sófocles, con Safo, visitamos el parque de diversiones donde fuimos niños.
La respuesta es muy breve en comparación con la inmensidad de la pregunta. Si el marxismo luego siguió vivo, es porque sus herederos elaboraron respuestas más convincentes sobre esta dificultad. González se inscribe en esa estirpe. Veámoslo en detalle. Marx escribió esas apreciaciones en Londres, en 1857; son manuscritos que, en la edición en alemán, publicada en Moscú en 1939, se recogen completos bajo el nombre de Grundrisse. Resultan interesantes, justamente, por el carácter de borrador. Cuando Marx se pregunta por el anacronismo del gusto por el arte griego, antes de encajarlo en la mecánica explicación «marxista», borroneó otras explicaciones más heterodoxas: una fue el azar, pero la desestimó encerrándola entre signos de pregunta. Otra fue “la libertad”, pero a esta, en cambio, la encerró entre paréntesis, acaso porque la encontró una posibilidad remota. De haberla desplegado, esta explicación sin duda lo hubiera alejado de la teoría que él mismo fundó.
González la desplegó, encerró entre signos de pregunta y entre paréntesis toda la obra de Marx, excepto la inquietud por el azar y la libertad. El Marx de González es el que se vislumbra en esas dos excepciones. Dado una realidad determinante, ¿qué resto le queda a la sorpresa y a nuestra creatividad? La discusión es tan antigua que se han olvidado los nombres más conspicuos que la acariciaron: Demócrito y Epicuro. Uno creyó en la predestinación de la materia, de todos sus movimientos y de lo que nos sucede. El otro, en cambio, imaginó que hay cierta declinación, cierta sorpresa en las combinaciones que libran al azar los resultados. Lucrecio le puso un nombre a esa declinación: clinamen, que hoy es un nombre alternativo de la libertad. González representa, para nosotros, esa combinación sorpresiva que nos emancipa de toda fatalidad.