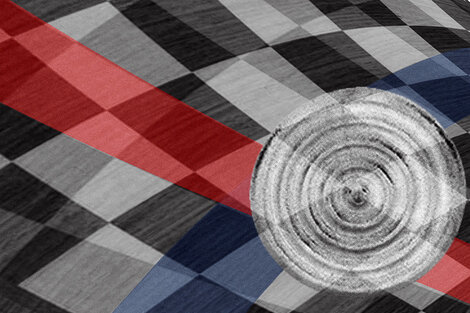Mi abuela no sabía leer, pero escribía sus dichos en el aire. "Se ven las caras, pero nunca el corazón", era uno de sus más repetidos y a la vez el más alejado de mi entendimiento, tal vez porque los pibes tienen un corazón que, en proporción, no crecerá tanto como el resto de su cuerpo, o quizás porque lo llevan latiendo muy cerca de sus rostros, o simplemente porque en la niñez no usamos metáforas, todo es fantásticamente real.
En aquel mundo de la infancia, los rasgos faciales más destacados, generalmente, daban origen al nuevo nombre, verdadera identidad en un grupo de iguales sin tutores ni encargados. Guillermo tenía grandes ojos, "tijera", "dos de oro" o "huevos fritos", fueron algunos de los apodos que el paso del tiempo se encargó de fundir en un solo seudónimo, "el Ojo", un ojo gigante conectado directamente a su corazón de igual tamaño. Cuando se festeja el cumpleaños de un dígito, difícilmente falten a la fiesta, alguno de los progenitores. El "Ojo" y yo nada sabíamos sobre muerte o divorcio, pero debimos aprender juntos una ingrata lección de ausencia. Supimos caminar pegados por las calles de otra Rosario, con gente sentada en las veredas y vecinos solidarios, partes necesarias en el rompecabezas que tuvimos que armar con el fin de reemplazar el bien perdido.
Martín García, obrero en los talleres de Pérez por las mañanas y a quien le gustaba pasar las tardes con él mismo, nos enseñó, entre otras cosas, a jugar a las damas mediante un método antipático, nunca se dejó ganar. Si bien jamás pudimos vencerlo, nos convertimos, sin querer, en jugadores invencibles para nuestros pares. El hombre con nombre de isla prefería dicho juego porque odiaba a las jerarquías, detestaba reyes, reinas, se compadecía de peones despojados de caballos que nunca serán obispos ni propietarios de palacios de altas torres. Le gustaba comparar lo que enseñaba, con el río o con la vida misma, después de cada movimiento, no se podía volver atrás.
La vez que me animé a corregirlo, tomando a la doble ficha como portadora de privilegios, apta para retroceder y saltar cuadritos a su antojo, reforzó su postura desde su visión poética. Me aclaró que ninguno de los 24 discos participantes gozaba del beneficio de la herencia, que sólo se coronaba dama al capaz de llegar a la meta, la cual no volvía sobre sus pasos, levantaba vuelo sobre el tablero recordando lo vivido y ayudando a sus semejantes a lograr sus sueños.
El ferroviario siempre estaba dispuesto a charlar con nosotros, excepto cuando parecía fugarse junto al humo de su cigarro volando como una dama negra movida por la mano invisible de sus recuerdos.
Los domingos a la tarde nos convocaba hasta su umbral la voz inconfundible de Fioravanti. Para nosotros el fútbol nunca fue un deporte, siempre jugamos a la pelota, como a tantos otros juegos en donde aprendimos la importancia de reglas consensuadas, nunca dejamos de pagar un 31 y multa, tampoco de ser absueltos por el último que salvaba a todos, pero no podíamos entender la trama del maldito offside.
Don García nos lo explicó con maestría, colocó once fichas negras en una parte del tablero enfrentadas a la misma cantidad de elementos blancos. Sobre la línea oscura, puso un botón del color opuesto que brilló absurdamente en el decorado. Después nos dijo que un equipo era la suma de individualidades, que uno sólo de ellos representaba, a su vez, al conjunto y que debíamos priorizar siempre lo colectivo sobre lo individual, luchando de frente, cara a cara para no convertirnos nunca en espías, topos o traidores. Para terminar con su exposición sobre el fuera de juego, nos advirtió que no era cosa de hombres andar abriendo cajones, portafolios o carteras ajenas.
Cuando en mi diario reparto de viandas le llevaba el almuerzo a la dueña de la peluquería de mujeres del barrio, el tiempo de espera para que me devolviera los cacharros lo pasaba escondido en un rincón de su negocio escuchando hablar a los gritos, debajo de secadores de cabellos de ruido infernal, a distinguidas señoras de la zona desplegando discursos llenos de malas palabras y vidriosas intenciones, sólo comparables a los escritos y dibujos que mi amigo observaba absorto mientras limpiaba los baños de damas del club Unión y Progreso, en épocas de bailes de carnavales, por el pancho y la coca.
Si bien entre nosotros no había secretos, nunca contamos a terceros lo vivido porque creíamos haber obtenido dicha información en clara posición adelantada. En la República de Chile nos enseñaron a dividir los vocablos en verbos, sustantivos y adjetivos, pero el verdadero valor de la palabra lo aprendimos en la calle, filosofamos sin saber filosofía, nos relacionamos con ética sin sospechar la existencia de dicho término, después, el tiempo nos pasó por el medio.
Cada uno de los amigos que descubrí en el camino de la vida, tenían algo de él. La última vez que nos encontramos, sus ojos llevaban lentes y su corazón stents. A pesar de nuestros cuerpos gastados, pude reconocerlo en algunas de sus ocurrencias inoxidables, "sabés que pasa, Pipi…me parece que ya es tarde para empezar a cuidarme. Siempre desconfié de la gente que no comía asado, ahora me encuentro rodeado de veganos. A mi entender un hombre íntegro no se logra comiendo harina integral, yo diría todo lo contrario".
El último abrazo de despedida no lo sentí como un acto premonitorio, más bien lo llevo como un agradecimiento mutuo por haber sido inmensamente felices durante aquellos años. El día que Mario me notificó de su partida, me hundí en el silencio, después de un rato, suelo drenar la pena en la escritura. Consciente de haber perdido la vereda como territorio compartido, despliego mí sillón frente al limonero en cada atardecer, plataforma de despegue de mi vuelo diario.
A veces, una tibia brisa nostalgiosa me lleva a sobrevolar por casilleros en donde vuelvo a escuchar la voz de Leonardo Favio cantando un tema de Almendra, explicando las condiciones necesarias para saber cómo es la soledad. Alguna vez creí que dicho pesar era propiedad exclusiva de los perdedores, los crotos del patio de la madera, los locos del Suipacha o los borrachines de boliches tenebrosos, poco a poco fui agrandando el círculo hasta quedar incluido.
Cuando observo los bares del centro durante los fines de semana, repletos de grupos de mujeres de más de cinco décadas, al igual que los micros de excursiones con destino al casino o a bonitos lugares turísticos, resuena en mi cabeza la voz de Ginamaria Hidalgo gritando, ”¡dónde están los hombres!" Hay un momento en la vida de todos los hombres, desde quienes eligieron vivir solos, pasando por aquellos que se extraviaron en algún cruce para terminar en situación de calle o durmiendo bajo un sol de noche, hasta llegar a los que tuvieron la suerte de encontrar en su compañera a su mejor amiga, en el cual nos casamos con nuestra soledad, amplio espacio habitado, entre otros tesoros, por ecos de voces de amigos que ya no están y con quienes solíamos charlar de cosas de poca importancia, como saber en dónde estaba el bien, en donde la maldad.